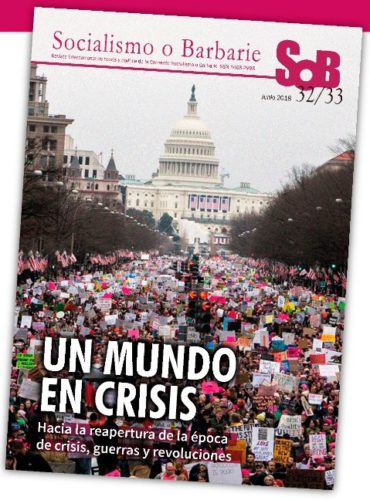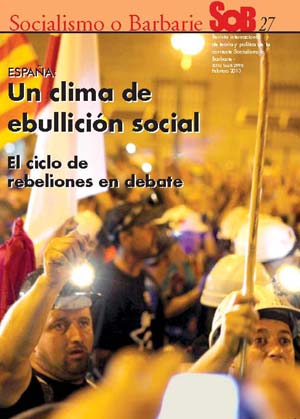
Lineamientos para un análisis del carácter de la Segunda Guerra Mundial
“Por la noche. Tormenta de nieve. Vehículos. Artillería. Se mueven en silencio. De repente se oye una voz ronca en un cruce de carreteras: ‘¡Eh! ¿Cuál es el camino hacia Berlín?’ Una explosión de risa” (Vasili Grossman, citado por Beevor en Un escritor en guerra, reflejando el desinterés y a la vez la elevada moral de los soldados del Ejército Rojo).
Transcurrida la primera década del siglo XXI, el panorama mundial ha cambiado drásticamente. Muy lejos ha quedado el triunfalismo capitalista de dos décadas atrás, cuando caía el Muro de Berlín. Por el contrario, lo que está a la orden del día es la crisis histórica que está viviendo la economía capitalista.
Bajo el hierro de la crisis, el último período ha estado marcado por la irrupción de una ola de rebeliones populares en los más disímiles puntos del globo.
Pero este movimiento está todavía en sus primeros pasos: sabe más lo que no quiere que lo que desea positivamente. En términos globales, a pesar de la acumulación de experiencias que se está viviendo, todavía pesa la crisis de alternativas producto del fracaso de las experiencias socialistas del siglo pasado. Resta mucho trabajo por hacer para volver a colocar la alternativa del socialismo como perspectiva para las amplias masas explotadas y oprimidas. Es precisamente en ese sentido que el proceso está todavía en sus primeros pasos.
En esas condiciones, la crítica radical de las experiencias no capitalistas del siglo XX sigue siendo de extrema actualidad: un esfuerzo no simplemente historiográfico, sino de importancia estratégica. Porque la tarea de la crítica ha sido insuficientemente sistemática, fragmentaria las más de las veces, o realizada por autores antisocialistas, como muchos que hoy aparecen en una nueva generación de historiadores.
De ahí que corresponda un combate por una justa interpretación histórica al servicio del relanzamiento de la lucha por el socialismo en este nuevo siglo, un trabajo vital para fecundar las nuevas revoluciones socialistas que están en el porvenir. En este caso haciendo un esfuerzo de interpretación acerca de las causas y consecuencias del triunfo de la ex URSS sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, junto con una consideración más global acerca del carácter de esa contienda.
1. Una paradoja histórica que requiere explicación
En trabajos anteriores hemos criticado la definición de que la ex URSS, subproducto de la mayor revolución en la historia de la humanidad y la más alta expresión de la revolución socialista en el siglo XX, hubiera logrado sobrevivir como Estado obrero, a pesar de sus deformaciones burocráticas hasta finales de la década del 80, cuando tuvo lugar la restauración capitalista.
Nuestra visión es que en algún punto de su trayectoria, la dictadura de la burocracia terminó desvirtuando totalmente el carácter obrero del Estado: no fue la dominación de la clase obrera la que concluyó disolviendo el estado, sino el estado burocratizado el que reabsorbió la dominación proletaria. En vez del “semiestado proletario” condenado a desaparecer que pedían Marx y Lenin, emergió un “superestado” de la burocracia.
Este proceso no fue en un solo acto, o un acontecimiento teórico de “tipo ideal” marcado por contrastes mecánicos. Se trató de un proceso histórico-concreto en virtud del cual el Estado obrero devino en Estado burocrático, como lo definiera tempranamente Christian Rakovsky, en todo caso con restos proletarios-comunistas.
A los determinantes más generales de este proceso nos hemos dedicado in extenso en otros trabajos. Lo que nos mueve aquí es cubrir una deuda respecto del proceso de involución de esa formación no capitalista desde el punto de vista histórico: dar cuenta de algunos de los principales jalones por los que pasó y que dieron lugar a lo que llegó a ser, teniendo como centro la explicación de cómo aun en medio del proceso de intensa burocratización que vivía la URSS, se diera la paradoja histórica de que ésta pudiera derrotar el nazismo.
Estos procesos atañen a una reconsideración del significado del giro “izquierdista” de Stalin a finales de los años 20 (que ya hemos realizado en otros trabajos); el carácter de las purgas stalinistas de 1936-1938; la experiencia de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, gesta histórica inmensa del pueblo soviético y centro del esfuerzo de interpretación este artículo, y finalmente la experiencia de la dominación “soviética” en los estados no capitalistas de Europa oriental, así como la evolución de la URSS a la salida de la guerra mundial, donde termina cerrándose el círculo del Estado obrero ya devenido en Estado burocrático.
Llevar adelante esta evaluación de algunos de los jalones históricos que produjeron la descomposición del Estado obrero, con una dialéctica particular que todavía permitiera su triunfo en la segunda guerra al tiempo que hipotecaba irremediablemente la perspectiva socialista, es el objetivo que nos planteamos en este trabajo, así como una resumida reconsideración del carácter específico de la Segunda Guerra Mundial. Digamos también que este trabajo fue en cierto modo el “laboratorio” de algunos de los conceptos que presentamos en nuestro folleto Ciencia y arte de la política revolucionaria, y es en varios aspectos complementario de él.
Cuando la clase obrera es desalojada definitivamente del poder
“¡Han tomado Teruel! ¿Y a su mujer también?”
Pierre Broué decía que éste era un chiste que circulaba ampliamente en la URSS durante los años de las grandes purgas (1937 y 1938). Teruel era una localidad española que había caído en manos de los franquistas, y el chiste refería a la magnitud de la represión de esos años que alcanzó unos 8 millones de detenidos, así como 700.000 fusilados. El stalinismo borró del mapa casi más gente que el franquismo en la guerra civil.
Sobre las purgas del stalinismo se han escrito ríos de tinta. ¿Qué de nuevo podría decirse acerca de ellas?
En este caso, queremos sólo subrayar algunos puntos que sirven a los objetivos de este trabajo.
Buscamos delimitarnos de dos visiones: la primera, aquella que estúpida e interesadamente pretende vender una línea argumental de continuidad entre el bolchevismo y el stalinismo. La segunda, tradicional en el trotskismo, que ve en las purgas un evento de consecuencias eminentemente políticas.
Por el contrario, a nuestro modo de ver las purgas no solamente contribuyeron a enterrar políticamente la Revolución Rusa, sino que terminaron desalojando del poder a la clase obrera. Se trató de un acontecimiento de consecuencias cualitativamente mayores a lo que se ha evaluado habitualmente en las filas del marxismo revolucionario.
¿Cuál fue su resultado específico? Simple: la desaparición definitiva del partido bolchevique y la creación del partido stalinista. A Stalin no le alcanzó con burocratizar el partido bolchevique; ni siquiera quedó satisfecho con la primera generación stalinista que festejó su triunfo sobre las demás tendencias –en primerísimo lugar, la Oposición de Izquierda– en el “Congreso de los triunfadores” de 1934. Con las purgas de 1937 y 1938 arrasó también con esta primera generación stalinista que todavía tenía algunas de las marcas de la época revolucionaria, dando lugar al surgimiento de un partido enteramente nuevo conducido por una novel generación dirigente, muchos de cuyos principales miembros no llegaban a los 40 años. Werth habla del grupo stalinista constituido en la lucha “contra todas las oposiciones” incluyendo en él a Kaganovitch, Vorochilov, Molotov, Mikoian, Adreiev, pero también los más jóvenes Jdanov, Malenkov, Iejov y Beria (El terror y su desarrollo. Stalin y su sistema: 190).
“La renovación de cuadros fue espectacular: a comienzos de 1939, 293 de 333 secretarios regionales del partido y 26.000 de 33.000 altos funcionarios de la nomenklatura del Comité Central estaban en sus puestos desde hacía menos de un año. A comienzos de 1937, el 88% de los secretarios regionales habían adherido al partido antes de 1923; dos años más tarde, ese porcentaje se derrumbó al 18%, la inmensa mayoría (65%) de los nuevos promovidos a estos puestos claves habían adherido después del ‘Gran Giro’ stalinista de 1929” (Werth: 192).
Aquí debemos explicar por qué nuestro enfoque le da dimensiones sociopolíticas a un acontecimiento, a priori, puramente político, como se lo interpretó tradicionalmente.
Con la revolución, el poder quedó en manos del partido que dominaba ampliamente los soviets, y cuya dominación se fue ampliando aun más en los años subsiguientes: el Partido Bolchevique. El poder en manos del partido significaba que también correspondía a él (por intermedio de las instituciones que fueren) el manejo de los medios de producción estatizados y del sobreproducto social.
En los primeros años, es una realidad que a través del partido y los Soviets gobernaba realmente lo mejor de la clase obrera rusa. Pero con el vaciamiento de los soviets que se configuró a comienzos de los años 20, y luego del cambio de naturaleza del partido bolchevique devenido en partido stalinista (proceso que terminó cristalizando en las grandes purgas), se acaba desalojando a la clase obrera del poder por la vía de la destrucción final de su partido, garantía última de su poder.
¿Qué pasa en un Estado obrero en el que la propiedad está centralizada en manos del estado cuando la clase obrera queda desalojada del poder?
¿Hay posibilidad en una sociedad de transición que la clase obrera sea desalojada políticamente del poder pero conserve su dominación en el terreno económico-social?
A nuestro modo de ver, la respuesta a ambas preguntas se resume a una sola: cuando el sobreproducto social (el esfuerzo de trabajo global de la sociedad que adquiere la forma de plusvalía estatizada), pasa a ser administrado por una capa social ajena a la clase obrera, que es la que detenta de manera efectiva los medios de producción expropiados a la burguesía, el estado ya no es “obrero”. He ahí la verdadera clave de la definición de estado obrero: quién, qué clase y fracciones de clase detentan realmente el control del sobreproducto social. Si esa capa social se eleva cada vez más por encima de la clase obrera, pondrá el excedente al servicio de resolver –por más inorgánica que sea la forma– su propia “cuestión social” como capa privilegiada.
Tampoco se trata ya de las meras formas jurídicas de propiedad: se trata que del conjunto del trabajo humano rendido en las condiciones en las cuales la producción de la riqueza sigue dependiendo del esfuerzo humano de trabajo (de una u otra forma sigue imperando, aun con restricciones, la ley del valor), la parte del león se la llevan los mecanismos de acumulación burocráticos.
El desalojo político de la clase obrera del poder significa, dialécticamente, su desalojo social: la pérdida del carácter obrero del estado ocurre aunque la propiedad siga siendo estatizada.
No hay forma de separar una cosa de la otra, como se hizo tradicionalmente en el trotskismo. La propiedad estatizada no quedó en manos de la clase obrera sino en las de la burocracia: una capa social ajena y enemiga, y no “mandadera” o “representativa” de la clase obrera. Y ya hemos escrito en otros lugares que la burocracia soviética era algo más que una mera burocracia: era la única capa social privilegiada y dominante de la sociedad soviética en el sentido pleno de la palabra (Trotsky).[1]
Este análisis nos devuelve al debate acerca del verdadero carácter de las purgas y sus rasgos extraordinariamente violentos, circunstancia que algo debía decir sobre la naturaleza de los procesos subyacentes. Si las purgas sirvieron para completar definitivamente el desalojo de la clase obrera del poder y, por lo tanto, separarlas absolutamente del manejo de la economía (de la planificación y de la administración del sobreproducto social), sus consecuencias fueron un jalón cualitativo en la pérdida del carácter obrero del Estado, mal que le pese a los enfoques doctrinarios de la cuestión: “Uno de los objetivos (y, consecuentemente, uno de los resultados) del ‘período de Yezhov’, fue la destrucción de la memoria social e histórica de la población, que es pasada de generación en generación. Una suerte de tierra arrasada fue formada alrededor de los asesinados líderes del bolchevismo en la medida que sus esposas, hijos y camaradas cercanos fueron eliminados luego de ellos. El miedo evocado por el terror stalinista dejó su marca en la conciencia y el comportamiento de varias generaciones de la población soviética; para muchos significó erradicar la disposición, deseo y habilidad de involucrarse en un pensamiento ideológico honesto. Al mismo tiempo, los ejecutores e informantes del tiempo de Stalin continuaron adelante; ellos se aseguraron su buen vivir y la prosperidad de sus hijos mediante la activa participación en las expulsiones, torturas y todo lo demás” (Rogovin). Desagradable “Estado obrero” aquel en el que sólo sobreviven los delatores…
Lo importante aquí es dar cuenta del significado de la atomización en que quedó sumida, de allí en más, la clase obrera. Es muy difícil concebir como “dominante” una clase social totalmente fragmentada, sin instancias independientes ni medios de organización que le fueran propios (políticos o sindicales), en medio de una “guerra de todos contra todos” vinculada a la supervivencia y el robo de la propiedad del Estado, como fue ocurriendo en las décadas posteriores a la salida de la segunda guerra.
Coincidimos a este respecto con lo que planteara Claudio Katz, y que parafraseamos en otros trabajos: si las conquistas de Octubre vivieron en la conciencia de la población hasta la entreguerra, perdieron definitivamente este lugar en la posguerra. La inmensa mayoría de los ciudadanos soviéticos percibían al régimen como ajeno y como un instrumento de la burocracia, y por eso no lo defendieron cuando colapsó. La noción de Estado obrero burocratizado omitía esta dimensión subjetiva y se limitaba a trazar un retrato sociológico de las clases y estratos prevalecientes en la URSS.
Tal fue el efecto real de las purgas, y de ahí sus rasgos salientes: la extrema atomización de la clase obrera bajo la burocracia stalinista. Esta atomización, más allá de manifestaciones esporádicas y heroicas de resistencia aquí o allá, configuró un hecho de alcances históricos del cual nunca se recuperó. ¡Y no se trató de la atomización de cualquier clase obrera, sino de la primera en la historia en tomar el poder!
El trotskista norteamericano David North, que trabajó a comienzos de los años 90 con el historiador trotskista Vadim Rogovin, daba cuenta de las angustias y vicisitudes de éste sobre este problema: “Para mantener su propio equilibrio emocional, Vadim intentaba, en cuanto era posible, mantenerse a cierta distancia de los acontecimientos políticos diarios. Según dijo Avner Siz [amigo de Rogovin] (…) ‘cuando vemos las noticias en televisión sólo vemos dos clases de gente, idiotas y gángsters’. Vadim intentó concentrarse lo más posible en su trabajo histórico. Pero el nivel de degradación intelectual, social y moral de la ex URSS lo afectó profundamente. Aunque él comprendía la naturaleza contrarrevolucionaria del stalinismo, encontró difícil aceptar, emocional e intelectualmente, que no hubieran salido del Partido Comunista, una organización de 40 millones de miembros, al menos unas docenas, ya que no unos miles, de verdaderos marxistas” (North, “En memoria de Vadim Rogovin”).
Y sin embargo, la ex URSS le ganó la guerra al nazismo. Y lo hizo a pesar de que en los años finales de la década del 30 campeaba una enorme desmoralización y atomización social, y que con las purgas militares y otros desastres, Stalin estaba haciendo lo opuesto a lo necesario para preparar al país para la guerra que se avecinaba. En los próximos capítulos avanzaremos en la explicación de cómo a pesar de estos desastres ocurrió la paradoja histórica de este triunfo de magnitud sin igual.
Matar o morir. Gran Terror, Terror Rojo y purgas stalinistas
“Ustedes están ahora observando el Termidor en su forma pura. La Revolución Francesa nos enseñó una buena lección, pero fuimos incapaces de ponerla en práctica. No supimos cómo proteger nuestra revolución del Termidor. Ése es nuestro gran error, y la historia nos condenará por eso” (Kamenev declarando en las purgas ante Mironov, jefe del departamento económico de la policía secreta soviética, NKVD, citado por Vadim Rogovin en “Las preparaciones para el primer juicio”)
Ante de continuar, cabe aquí una reflexión respecto de los “terrores” comparados en las revoluciones francesa y rusa, y el lugar de las purgas stalinistas respecto de ellos. Esto tiene su importancia porque, como cobertura de su acción, el stalinismo intentó justificar (o mimetizar) su terror contrarrevolucionario detrás del terror revolucionario de los primeros años del poder bolchevique. Y análogamente, los críticos liberales de ayer y hoy igualan todas las formas de terror para condenarlas en bloque.
Nicolas Werth señala que el operativo de las purgas, no sólo las más concentradas en los altos dignatarios sino sobre todo las extendidas masivamente por abajo entre los cuadros medios, se llevó a cabo mediante el expediente populista de la “crítica a los dirigentes” y las “campañas de vigilancia”. En este operativo burocrático se llamaba a la base del partido (compuesta para ese entonces de un conjunto de elementos despolitizados, sin tradición anterior, provenientes del campo y carreristas de un partido de Estado), a denunciar e identificar a los dirigentes “ineficientes” o incluso “contrarrevolucionarios”. El llamado fungía de toque a rebato para cargar a estos cuadros medios la responsabilidad por todas las inercias y los problemas de la gestión del Estado (la suma de irracionalidades de la planificación burocrática), además de servir como trampolín para una carrera hacia cargos mayores para una nueva generación.
Estas purgas, extendidas masivamente y dominadas por un sistema de “cuotificación” similar al de la planificación burocrática, golpearon no sólo a los elementos con pasado revolucionario (aunque fueran su centro evidente, y, por lo tanto, el eje del “show” de los tres juicios de Moscú entre 1936 y 1938), sino que también tenía elementos de “autodepuración” de la burocracia stalinista misma, cuyo símil años después fue una práctica común, aunque con menos intensidad, por parte del maoísmo.
Esta cobertura populista, desde ya, nada tenía que ver con los tribunales populares como expresión independiente del poder de los explotados y oprimidos en las duras condiciones de la lucha frente a la contrarrevolución, sino que constituían un montaje de la burocracia al servicio de la consolidación de su propio poder.
Un elemento característico de los juicios stalinistas era el método de la “confesión”: la autoinculpación como elemento legitimador del proceso. Claro que lo que se confesaba era la mayoría de las veces tan monstruoso que, para cualquiera con buen sentido, su verosimilitud era cuestionada. Aun así, el mecanismo funcionó con aquellos dispuestos a rebajarse moralmente con semejantes “confesiones”, incluso acusando de absurdos delitos contrarrevolucionarios a los hasta ayer estrechos camaradas de armas de Lenin.
El nivel de abyección llega a ribetes increíbles en la carta de Bujarin a Stalin antes de ser condenado a muerte, toda una pieza de justificación en aras de una filosofía objetivista de la historia.[2]
En cambio, se llenaron de honor los que nunca fueron llevados a juicio público. Fue el caso del economista bolchevique Preobrajensky, de Muralov y de tantos otros: fueron fusilados en la oscuridad y el anonimato de la noche de los tiempos, precisamente porque se negaron a confesar crímenes que no habían cometido ni a acusar a otros.
Veremos ahora que las purgas del stalinismo de los años 30 que terminan desalojando del poder a la clase obrera nada tienen que ver con el Gran Terror del apogeo del jacobinismo en la Revolución Francesa, y menos aún con el Terror Rojo de los bolcheviques de los primeros años posteriores a la revolución rusa.
En el primer caso se combinaron dos elementos. Uno, inevitables medidas de excepción en el período 1793-1794, momento en que más en riesgo estuvo la revolución frente a los enemigos externos e internos. Dos, un exceso “plebeyo” y burocrático de la fracción de Robespierre que, para mantenerse en el poder, no solamente pegó sobre el ala derecha, sino también sobre la izquierda de los hebertistas y los enragés, lo que no estuvo al servicio de la revolución sino del socavamiento de sus impulsos más progresistas. Ni hablar del terror que se sucedió desde mediados de 1794 en manos de los termidorianos y la Convención, que, en general, se concentró sobre el flanco izquierdo, por ejemplo ajusticiando a Graco Babeuf y otros integrantes de la Conspiración de los Iguales (1796).
Agreguemos que ésta última constituyó un intento heroico pero sin perspectivas, minoritario, sobre una base social heterogénea que ya había dado todo lo que podía dar: los sans-culottes, pequeños tenderos, artesanos y comerciantes de París, cuando todavía la clase obrera no se había conformado históricamente. Sin embargo, tuvo impacto como tradición en los movimientos de izquierda de la primera mitad del siglo XIX de la mano de Buonarroti (compañero de lucha de Babeuf) y Blanqui, sentando las bases para una tradición conspirativa que luego Marx criticaría por minoritaria, aunque rescatando su aspecto revolucionario (lo mismo haría Lenin con los narodnikis rusos).
Ya el caso del Terror Rojo bajo Lenin y Trotsky fue muy distinto. Más allá de algunas formulaciones equivocadas del segundo en Comunismo y Terrorismo, y de algunos inevitables derrapes en su desarrollo, Serge es muy claro en El año cero de la revolución cuando muestra cómo el Terror Rojo fue una respuesta obligada a los ajusticiamientos en masa comenzados por el Terror Blanco contrarrevolucionario.
Traverso confirma lo mismo: “La figura más siniestra de la contrarrevolución es sin duda la de Krasnov, el general que organiza la revuelta de los cosacos del Don después de haber sido liberado, muy ingenuamente, por los bolcheviques. Su recorrido llega hasta la Segunda Guerra Mundial, donde encabeza una unidad cosaca incorporada a la Wehrmacht. Será ejecutado por los soviéticos en 1947. (…) Los bolcheviques responden con el terror, decretado el 6 de septiembre de 1918 después de los atentados en los que el jefe de la policía política de Petrogrado, Moisés Uritski, es asesinado, y Lenin resulta herido” (A sangre y fuego: 57).
Traverso también cita reflexiones de Serge: “En su diario, escrito en Petrogrado durante la primavera de 1919 y luego publicado bajo el título de La ville en danger, describe la guerra civil como conflicto irreductible entre dos partes de una sociedad dividida, un conflicto que sólo conoce la violencia y donde es nula la posibilidad de acuerdo: ‘No puede entenderse la guerra civil si uno no se representa a estas dos fuerzas, confundidas, viviendo la misma vida, rozándose en las arterias de las grandes ciudades con el sentimiento neto, constante, de que una de las dos debe matar a la otra’ (…) ‘La ley es matar o morir’” (ídem: 76-7).
La reflexión de Trotsky a modo de crítica a un Serge desilusionado por la burocratización de la revolución en los años 30 es que no hay manera de pelear una revolución, y menos que menos una guerra civil, sin apelar a métodos de terror respecto del enemigo contrarrevolucionario. Cuando todos los vínculos de solidaridad que anteriormente ligaban a ambas clases sociales (explotada y explotadora) se cortan en medio del brutal enfrentamiento y carnicería de la guerra civil, el bando que muestre debilidad o ingenuidad –que, como había demostrado la Comuna, era siempre el de la clase obrera– sería liquidado.
De ahí que el terror revolucionario fuera una necesidad y no una virtud que haya que idealizar o poner como “modelo”; algo impuesto por las condiciones objetivas de la lucha, por las leyes que rigen inevitablemente toda guerra civil, y que son las más sangrientas que se puedan imaginar. Clausewitz repetía en De la guerra que la ingenuidad era la peor de las cualidades en las guerras.
Ya las purgas del stalinismo fueron otra cosa. Los fines no justificaron los medios, porque el fin de éstas fue contrarrevolucionario: desalojar del poder de la clase obrera.
En suma, el terror revolucionario es una necesidad impuesta por la lucha, un medio que responde al fin de la emancipación humana (y que, por eso mismo, es generalmente mucho menos brutal, a pesar de todo). Otra cosa es el terror contrarrevolucionario como el de los blancos o el stalinismo: es un feroz instrumento antiobrero y antipopular de la contrarrevolución.
El terror contrarrevolucionario da lugar, además, a un tipo de moral totalmente ajena a la moral crítica, consciente y humanista que caracteriza al militante revolucionario. La moral de la contrarrevolución stalinista fue una palmaria muestra de alienación a una disciplina de hierro burocrática que se hacía ciega e instrumental.
Un buen retrato de esto es la novela El señor que amaba los perros (del autor socialdemócrata cubano Leonardo Padura), que retrata el tipo de “moral burocrática”, antihumanista e instrumental inspirada por el stalinismo: “Soy el mismo y soy diferente en cada momento. Soy todos y soy ninguno, porque soy uno más, pequeñísimo, en la lucha por un sueño. Una persona y un nombre no son nada… Mira, hay algo muy importante que me enseñaron nada más entrar en la Cheka: el hombre es relegable, sustituible. El individuo no es una unidad irrepetible, sino un concepto que se suma y forma la masa, que sí es real. Pero el hombre en cuanto individuo no es sagrado y, por tanto, es prescindible” (Padura: 374).
La mezcla non sancta de ambos terrores por la historiografía reaccionaria y antisocialista de moda (incluido Werth) sólo tiene por fin desacreditar la lucha revolucionaria contemporánea, del mismo modo que la crítica al terror del jacobinismo en el siglo XIX servía a los fines del pensamiento conservador que añoraba el Ancien Régime. Es parte de un vasto operativo de deificación histórica de la democracia burguesa, una estigmatización que comparten todas las fracciones explotadoras y conservadoras para ensuciar la idea misma de la revolución social en este nuevo siglo.
Un inmenso triunfo histórico, pero pírrico desde la perspectiva socialista
En ninguna otra parte se recuerda la II Guerra Mundial como en los países de la ex URSS, algo que señalan todos los observadores. De entre los múltiples aspectos en juego, nos queremos dedicar a uno: el frente oriental y una sumaria comparación de las economías de guerra nazi y soviética durante la contienda, a modo de proveer uno de los elementos de explicación de la derrota del nazismo.
El frente oriental fue el más importante de la Segunda Guerra Mundial: decidió la suerte de la contienda y su momento de quiebre fue la derrota del nazismo a comienzo de 1943 en Stalingrado, derrota de la cual nunca se recuperaría (Von Paulus firmó su capitulación el 1° de febrero de ese año).
El éxito soviético en la segunda guerra fue un extraordinario triunfo popular, un acontecimiento histórico de magnitud sin igual que requiere ser explicado y comprendido, y que significó la derrota histórica del nazismo, la expresión más perversa del capitalismo hasta nuestros días.
En el combate al nazismo la ex URSS sufrió 27 millones de bajas directas: 10 millones de soldados, 11 millones de civiles y más de 5 millones sin clara especificación. La impresionante cifra de movilizados por parte del Ejercito Rojo alcanzó 34.476.000 hombres y mujeres, de los cuales solamente 4.827.000 revestían en sus filas al comienzo de la guerra. A las mujeres les tocó el grueso del esfuerzo en la producción, llegando a totalizar el 60% de la población económicamente activa al final de la guerra; en el frente sumaron entre 500.000 y 800.000.
El reverso de esta inmensa movilización, y de la masiva destrucción causada por la guerra, se observa en el terreno demográfico. Diversos cálculos contabilizan un dramático desplome de las tasas de natalidad durante los años de la guerra, señalando que sumando los muertos entre 1941 y 1945 y los nacimientos que se deberían haber producido y no ocurrieron, la cifra de pérdidas debe ser aumentada a la monumental de 50 millones de almas: un verdadero derrumbe demográfico del cual la ex URSS nunca se recuperaría. Esta cuestión es evidente en la crisis poblacional que atraviesa los territorios de la Rusia actual y los de las ex repúblicas hoy independientes, rasgo marcado también por todos los analistas.
La URSS totalizaba 197 millones de habitantes en 1941, de los cuales 40 millones eran ucranianos (en Ucrania se perdieron diez millones de vidas durante la guerra, un cuarto de su población), cifra que, insistimos, no se ha recuperado ni aun hoy, en la segunda década del siglo XXI, con Rusia bordeando 150 millones de habitantes y Ucrania 45 millones, es decir, millones de habitantes menos que 70 años atrás.
El especialista militar inglés Chris Bellamy señala que si a la salida de la segunda guerra en los países de occidente capitalista se vivió el llamado “baby boom”, en la ex URSS y sus países sucesores, la pérdida fue demasiado grande como para poder ser compensada: “El esfuerzo gastado durante esos cuatro años y la exitosa pelea (…) en última instancia terminó quebrando la Unión Soviética. Fue una catástrofe ambiental y demográfica” (Bellamy: 6). Este autor agrega que en las áreas ocupadas por los nazis fueron destruidos 1.710 ciudades, 70.000 pueblos, 32.000 plantas industriales y 65.000 kilómetros de vías férreas.
Sobre las consecuencias de esto para la realidad ulterior de la URSS volveremos más abajo. Primero queremos explicar cómo pudo ser que una Unión Soviética que había pasado por una criminal purga de los principales cuadros de las fuerzas armadas solamente unos años antes pudiera ganar la guerra.
La purga afectó a tres de los cinco Mariscales de la URSS, tres de los cinco comandantes de armas de primera clase, todos los de segunda clase, 50 sobre 57 comandantes de cuerpos, 154 sobre 186 comandantes de división, 401 sobre 456 coroneles, sumando a casi todos los comisarios de cuerpos y divisiones: los mandos del Ejército Rojo fueron lisa y llanamente eliminados. Una magnitud que resalta cuando se tiene en mente el agudo señalamiento de Gramsci cuando insistía que con un puñado de oficiales se puede formar un ejército… pero que 10.000 soldados rasos nunca lo podrán hacer. El propio Goebbels señaló en su diario la sorpresa de Hitler por las purgas en la Unión Soviética y la opinión de éste de que Stalin “debía estar loco”. Aun así, la URSS pasó exitosamente la prueba, dando lugar a un triunfo histórico de magnitud sin igual: la derrota del nazismo.
Un análisis clásico en la izquierda fue el señalar que, en definitiva, la razón del triunfo fue que la ex URSS era un Estado obrero, sin problematizar más el análisis. A nuestro modo de ver, la explicación exige más variables, cruzadas por una serie de paradojas que deben ser consideradas concretamente.
Subsistían conquistas de la revolución que explican este triunfo, centralmente la expropiación de la burguesía y una planificación burocrática no del todo esclerosada, que fue decisiva a la hora de la reacción después del primer golpe de la Operación Barbarroja, que encontró a Stalin con la guardia baja (es sabido que no esperaba la invasión de los nazis, a pesar de todos los informes recibidos en contrario). La centralización de los medios de producción en manos del Estado como subproducto de la abolición de la propiedad privada por parte de la revolución de Octubre se reveló, evidentemente, decisiva para este desenlace.
Al mismo tiempo, los costos humanos y materiales que implicó sólo se pueden explicar por las imposiciones irracionales de esa misma burocracia: se derrotó al nazismo, pero se hipotecó la perspectiva socialista de manera definitiva. El estado de desastre del país y las erradas opciones estratégicas de Stalin a la salida de la guerra comprometieron irremediablemente ese inmenso triunfo popular y prepararon el terreno para la cristalización definitiva del Estado burocrático, y, a la postre, el retorno al capitalismo.
2. Las bases sociales de la URSS stalinista y la Alemania nazi
Las ventajas de una planificación no del todo esclerosada
“Día y noche, los trenes trasladaban hacia el este el equipo fabril, motores y calderas” (Vasili Grossman, Un escritor en guerra)
Hay un punto clave que permite explicar materialmente el triunfo de la ex URSS sobre el nazismo (sumado, claro está, a la barbarie del avance nazi sobre el este europeo, que puso al grueso de la población en su contra, un factor político de extrema importancia que veremos más abajo): la manera en que la URSS hizo girar la economía y el país como un todo hacia la economía de guerra, en contraste con la increíble displicencia de nazismo al respecto. En su caso, el giro hacía una verdadera “guerra total” se produjo recién a comienzos de 1943, cuando ya era demasiado tarde para revertir el curso de la disputa.
El 18 de febrero de 1943 Goebbels daba su famoso discurso en el Palacio de Deportes anunciando el giro hacia la “guerra total”. En su intervención se produce ese famoso diálogo con el auditorio que llenaba extasiado el lugar: “¿Quieren la guerra total? ¿Quieren la guerra total?”, y el público asentía enfervorizado.
Comencemos viendo cómo definía el ex ministro de Industria de Guerra de Hitler, Albert Speer, los métodos de trabajo del nazismo durante la guerra. Lo llamaba “sistema de improvisación organizada”, un poco a modo de denuncia del caos imperante y otro poco de exaltación de la vocación por el libre mercado y su “libertad de iniciativa”. Se trata, como veremos, de una aporía que el nazismo nunca logró resolver.
La definición no dejaba de ser aguda y sintomática de la realidad casi anárquica en el manejo de los asuntos por parte del nazismo: “La forma constitucional de nuestra organización era improvisada y vaga (…) No había definición precisa de mis tareas y jurisdicciones (…) Esta forma vaga de definir los asuntos era un cáncer en la forma de gobernar de Hitler” (Speer: 291).
El federalismo que dominaba en la organización de poder nazi, sumada a la carencia de planificación económica real que caracterizaba al régimen, fueron encarados demasiado tarde –sobre todo el segundo aspecto, el primero nunca fue modificado– como para que pudiera cambiar su suerte en la contienda.
Una de las irracionalidades típicas del capitalismo en el seno de la economía nazi era el exceso de modelos de armas producidas en cantidades insuficientes, en vez de establecer las mejores en su rubro y resolver la producción en serie de éstas. Se carecía de la estandarización suficiente por falta de planificación; Speer dice que Hitler alentaba siempre nuevos modelos y no daba importancia alguna al abastecimiento de partes de los que ya existían, amén del permanente malgasto de fuerza de trabajo y de material (Speer: 491 y 514).
El conocido estudioso del nazismo Ian Kershaw ratifica lo afirmado en sus Memorias por Speer. Señala que el análisis del historiador Dieter Petzina acerca del Plan Cuatrienal nazi demostró lo lejos que estaba la economía hitleriana de una genuina planificación.
El propio Speer recordaba que todavía en junio de 1944, al hablar a los industriales, Hitler les insistía en que su credo era el libre mercado y que la intervención del estado en la economía era una circunstancia transitoria, llamada a finalizar en cuanto se ganara la guerra: “Cuando esta guerra sea decidida por nuestro triunfo, la iniciativa privada de la economía alemana gozará de la más grande era en su historia (…) o la humanidad será arrojada varios centenares de años atrás a una condición primitiva, con la producción en masa dirigida exclusivamente por el estado”.
Más allá de que las “formas sociales primitivas” no podían generar producción en masa ni, mucho menos, estar en mano de un estado inexistente, es interesante subrayar una vez más el extremo credo privatista del nazismo, más allá de la estatización de importantes sectores de la economía de guerra que se vio obligado a llevar adelante.
Por su parte, Alan Milward destacó la debilidad de una economía de guerra que necesitó de la Blitzkrieg (guerra relámpago) como única estrategia posible (un esfuerzo intenso, pero de corto plazo), y que fue centralizada y racionalizada administrativamente sólo después de que fuera puesta bajo el control de Albert Speer, a partir de finales de1942 (Kershaw: 75).
Reflejando esto, Speer señalaba que “a pesar del progreso técnico e industrial, incluso en el punto culminante de éxito militar en 1940 y 1941, el nivel de producción de armamento de Alemania en la I Guerra Mundial no había sido alcanzado. Durante el primer año de la guerra en Rusia, los índices de producción eran sólo un cuarto de lo que habían sido en el otoño de 1918. Tres años después, en la primavera de 1944, cuando alcanzábamos nuestro máximo, la producción de armamentos todavía se encontraba por detrás de la de la I Guerra Mundial, incluso considerando el total de producción de Alemania conjuntamente, en ese momento, con Austria y Checoslovaquia” (Speer: 299).
Lo contrario ocurrió con el régimen stalinista. Luego de la dramática sorpresa e imprevisión inicial, que nos dicen algo acerca del carácter del régimen stalinista y las irracionalidades que lo atravesaban, lo que ocurrió después, con el giro a una economía de guerra, fue indiscutiblemente un ejemplo histórico de las potencialidades de la planificación.
El stalinismo logró recuperarse del estupor inicial y de las dramáticas derrotas del comienzo (que habían puesto a todos los estados mayores del mundo a calcular cuánto le quedaba a la URSS en la guerra).[3] Stalin y su grupo lograron retomar la iniciativa resolviendo sobre la marcha una decisión que se revelaría estratégica y realza las ventajas de una planificación que, aun en manos de la burocracia, produjo todavía resultados increíbles en comparación con la “anarquía” imperante en Alemania, al ser más consecuente con las necesidades de la guerra “total” que las aporías organizativas del nazismo.
El hecho fundamental, de enormes consecuencias estratégicas para todo el curso de la guerra, es que entre la segunda mitad de 1941 y la primera de 1942 la burocracia fue capaz de trasladar hacia el oriente del país el grueso de la industria soviética, y entre 15 y 20 millones de personas. Esta obra de enorme complejidad, y que competía con otras exigencias de la disputa (por ejemplo, en materia de transportes de material y soldados al frente de guerra), fue realizada con increíble celeridad, dándole una inmensa ventaja estratégica a la ex URSS en relación a la Alemania nazi.
El exitoso operativo organizativo dejó las principales industrias soviéticas más allá del radio de acción de los bombarderos nazis (la Alemania hitleriana, increíblemente, nunca llegó a contar con una flota aérea capaz de alcanzar largas distancias). El historiador militar inglés Chris Bellamy, en Absolute War, hace un sistemático estudio comparado de ambos contendientes en el frente oriental con señalamientos sugerentes, más allá del marco de referencia teórico reaccionario y liberal.
Lo contrario ocurrió con Alemania, cuyas industrias y ciudades se vieron crecientemente bombardeadas desde occidente y oriente. Si bien el daño causado fue más civil que industrial o militar –la industria no pareció haber sido afectada más que en un 20% promedio, salvo ya en los últimos meses de la guerra–, el impacto fue grande en el abastecimiento de materias primas, lugar por donde se empezó a hundir la producción de guerra nazi.
Todavía a mediados de 1944 Albert Speer se jactaba de que la producción militar estaba “relativamente bien”, y que el problema dramático se hallaba en el abastecimiento de materias primas y, sobre todo, en el transporte de lo producido: “Después de dos años y medio de tomar mi puesto, y a pesar del comienzo de los bombardeos pesados, aumentamos nuestra producción de armamentos desde un índice de 98 para 1941 a una cota máxima de 322 en julio de 1944” (Speer: 295).
La operación de traslado de industrias en la URSS quedó bajo la dirección global de Nikolay Voznesenskiy (joven y eficiente economista y planificador stalinista, purgado en 1949 y muerto en 1950 en circunstancias poco claras), cabeza de la Comisión de Planificación del Estado o Gosplan. Durante la segunda mitad de 1941 fueron evacuadas 2.593 industrias, 1.523 clasificadas como “mayores”, de las cuales 1.360 estaban relacionadas con la industria armamentística (226 fueron trasladadas al área del Volga, 667 a los Urales, 244 a Siberia occidental, 78 a Siberia oriental y 308 a Kazajstán y Asia Central). Con ellas se fue el 30 o 40% de los trabajadores, ingenieros y técnicos, según datos de Chris Bellamy, que agrega: “Stalin tomó tempranamente la que, probablemente, haya sido su decisión más crucial” (Bellamy: 220).
Otro elemento debe ser destacado: la ex URSS contó en algunos rubros con las mejores armas del ramo. Esto también merece una explicación, que parece vinculada al desarrollo real, aunque unilateral, de las fuerzas productivas en los años 30.
Esto fue así con el T-34, el mejor tanque de guerra en todos los frentes, y los misiles Katyusha (portaban 16 cohetes de 132 mm), otra marca registrada del Ejercito Rojo durante la guerra; ambas armas sorprendieron a los nazis, que en materia de tanques trataron de contrapesar esa realidad con los modelos Tiger y Panther, ninguno de los cuales llegó a alcanzar una producción suficiente, y arribaron tardíamente al frente de guerra.
Chris Bellamy señala que los preparativos para evitar una repetición de la fatalidad rusa en la Primera Guerra Mundial comenzaron en la URSS en 1924-5, cuando todavía León Trotsky estaba al frente del Ejército Rojo. Desde el final de la primera guerra se había puesto en marcha una estrecha colaboración entre las fuerzas armadas de la URSS y de la Alemania de Weimar. Bellamy le da erróneamente los honores a Frunze, sucesor de Trotsky al frente del Ejército Rojo y autor de la teoría ultraizquierdista de la “ofensiva permanente”, a la sazón, aliado de Stalin, teoría que Trotsky había criticado agudamente.
El propio Bellamy reconoce, sin embargo, que fue Trotsky quien inició la cooperación entre la URSS y la Reichswehr (ejército alemán) en 1921-2, con empresas alemanas comenzando su producción armamentística en territorio soviético, escapando así a los estrechos límites colocados por el Tratado de Versalles.
Por otra parte, según Bellamy Stalin siguió concepciones aconsejadas por Tujachevsky de pensar en industrias civiles fácilmente convertibles en militares: las mismas fábricas que producían tractores podías fabricar tanques. Es evidente que en todos estos aspectos se hicieron valer los elementos progresivos de la planificación económica, más allá de su burocratización.
Señalemos otra enorme ventaja del Ejército Rojo: su capacidad de reposición de armas, equipos y hombres. Esta capacidad para la Wehrmacht permaneció limitada. Ernest Mandel dice que los alemanes se vieron muy rápidamente afectados, sobre todo, por un límite estructural en la capacidad de reposición de soldados: si en el primer período de los enfrentamientos en el frente oriental este índice alcanzó el 69% de las pérdidas, para julio-octubre de 1943 solamente llegaron al 43%, mientras que del lado soviético no sólo se reponían las pérdidas humanas, sino que el número de tropas no hacía más que aumentar.
Bellamy cuenta que los tres grupos de ejércitos alemanes volcados al frente oriental (Norte, Centro y Sur) sufrieron desde el comienzo de la Operación Barbarroja y hasta el 31 de julio de 1941, en sólo un mes y medio, 213.301 soldados muertos, prisioneros y desaparecidos, pero sólo recibieron refuerzos por 47.000. Es verdad que los soviéticos tuvieron pérdidas diez veces mayores: 2.129.677 bajas para el 30 de septiembre del mismo año. Pero a diferencia de los alemanes, las pérdidas del lado soviético “no contaban” porque la capacidad de reposición de la ex URSS parecía no tener límites. De hecho, resultó increíble para cualquier experiencia anterior; más aún teniendo en cuenta el nivel de pérdidas sufridas inicialmente por el Ejército Rojo en todos los planos.
En todo caso, es evidente que la planificación burocratizada todavía no había perdido toda su vitalidad, aparte de que las ventajas geográficas y poblacionales de Rusia le jugaran a su favor (recordemos que fue el “general invierno” el que derrotó a Napoleón en 1812 cuando éste había llegado a apoderarse de Moscú).
En su trabajo sobre la segunda guerra, Mandel da una versión matizada de estos problemas: “Las enormes pérdidas de territorios, armas y soldados, ocurridas entre el verano de 1941 y el otoño de 1942, tornaron difícil reponer las pérdidas suplementarias humanas y materiales que continuaron en 1943 y comienzos de 1944. Por otro lado, las fábricas de armamentos trasplantadas y las fábricas construidas después de junio de 1941 comenzaron a producir en plena fuerza en 1943 (…) De este modo, un cierto impasse se instaló en el frente oriental, entre la retirada sistemática de los alemanes y la capacidad ofensiva real pero todavía limitada de las tropas soviéticas” (O significado da Segunda Guerra Mundial: 140).
Esta evaluación no significa que las dramáticas inercias de la planificación burocrática no se hicieran presentes. Todo lo contrario. La más importante es, sin ninguna duda, el dramático costo humano de la contienda. La dirección stalinista no tuvo jamás en consideración esta cuestión. Una de las “tácticas” privilegiadas en la guerra por parte de los generales soviéticos (heredada de una lógica similar del zarismo en la materia), era la saturación de hombres y equipos en el frente, con el correspondiente costo de este modus operandi.[4]
Aquí aparece uno de los rasgos principales de la planificación burocrática (y de la industrialización en los años 30), en este caso en la forma de hacer la guerra: la apuesta por los mecanismos extensivos en detrimento de la calidad. Había equipos pesados en cantidades. Pero, por ejemplo, a los tanques en los primeros años, les faltaban radios para comunicarse, lo que los volvía más vulnerables. Los Panzer alemanes eran de menor calidad y espesor de coraza; sin embargo, al principio de la guerra contaban con la enorme ventaja de poseer radios en cada unidad.
Otro problema era la falta de suficientes camiones para el traslado de tropa y municiones (algo que se resolvió bajo el acuerdo de Lend and Leasing con EE.UU., que proveyó mucho material auxiliar a la URSS durante la guerra). El armamento estaba plagado de este tipo de problemas en materia de producción, de dificultades del pasaje de la cantidad a la calidad y de lo pesado a lo liviano.
Vasili Grossman cuenta que hasta determinado momento de la guerra, el Ejército Rojo perdía casi tantos aviones por accidentes como por la acción del enemigo. Y agregaba a modo de anécdota lo que significaba la administración burocrática de la economía de guerra: “Un avión se incendió. El piloto quería salvarlo y no se lanzó en paracaídas. Trajo el avión en llamas hasta el aeródromo. Él mismo estaba en llamas. Sus pantalones estaban ardiendo. El intendente, sin embargo, se negó a suministrarle unos nuevos pantalones porque no había pasado el período mínimo antes de poder sustituir los anteriores. La denegación se mantuvo varios días” (Un escritor en guerra: 188).
Todo lo anterior produjo un salto exponencial en los costos humanos y materiales de la URSS en la guerra, que si se ganó de manera heroica (Speer destacaba el impacto que causó el heroísmo de los supuestos “subhumanos eslavos” entre los jerarcas nazis), paradójicamente, desde el punto de vista de las perspectivas del socialismo, tuvo elementos pírricos, al dejar hipotecado el futuro del país y socavar sus posibilidades de progreso, dados los monstruosos costos que tuvo la gesta en manos de la burocracia.
Rogovin, replicando a un stalinista inglés que exaltaba el rol de Stalin durante la misma, señalaba: “Le respondí subrayando que los 27 millones de muertos en la URSS eran aproximadamente la mitad de la población de Gran Bretaña en aquella época. Le pregunté qué iría a decir acerca de Churchill si, en el curso hacia la guerra, hubiera sacrificado la flor de la nación, incluyendo muchos oficiales de las fuerzas armadas. Y que como resultado de estos desastrosos desarrollos, el país hubiera perdido prácticamente la mitad de su población” (El Gran Terror de Stalin: orígenes y consecuencias).
Así, Rogovin sostiene este mismo argumento de la responsabilidad de la burocracia en el inmenso costo que significó la guerra frente a la Alemania nazi, que implicó el socavamiento ulterior de la URSS en su posible vía de desarrollo socialista. Los gastos que supuso, subproducto de la enorme batalla pero también de su gestión burocrática, dejaron hipotecado el futuro de la nación.
La verdadera paradoja histórica fue que en su momento de máximo esplendor, la URSS stalinista veía socavadas sus perspectivas de progreso. Como resume Bellamy: “Paradójicamente, en el largo plazo, ellos, los ganadores, perdieron, y los perdedores ganaron”.
Los límites del capitalismo de Estado nazi
Por otra parte, los costos de una guerra conducida por la burocracia para nada opacan el contraste con el nazismo. A Hitler y su “clique” les pesó, como ya señalamos, la anarquía que caracterizaba su organización del poder; el nazismo estaba muy mal centralizado, los Gauleiters (jefes de regiones) reportaban directamente a Hitler y había una fuerte federalización en el vértice del poder.
Hay un límite adicional y menos conocido, de suma importancia: Hitler mantuvo concesiones económicas hacia la clase trabajadora hasta bien entrada la guerra, porque temía a la clase obrera más que a nadie. Muchos de los principales historiadores del nazismo hablan del “síndrome de 1918” que sufría el Führer, en alusión a la revolución que derrocó al Kaiser alemán.
Ian Kershaw es muy convincente respecto de este conjunto de elementos. Señala la eliminación del gobierno colectivo (el gabinete) en 1938, que nunca más volvió a reunirse, así como la proliferación de departamentos con ministerios que trabajaban, en gran medida, independientemente: “La estructura general de gobierno fue reducida a un revoltijo de bases de poder constantemente cambiantes y facciones en pugna”. También subraya “la aguda sensibilidad de Hitler respecto de cualquier señal de amenaza a la ‘paz social’. El factor determinante de esto se podría llamar como el ‘síndrome de la revolución de 1918’; es decir, el temor a los disturbios de la clase obrera”.
Según Kershaw, Hitler era extremadamente sensible al descontento entre los trabajadores. Sabía que la motivación “psicológica”, por sí sola, tenía una vida corta y, en consecuencia, los sacrificios materiales debían mantenerse al mínimo. Por lo tanto, y según otro especialista citado por el mismo Kershaw, Tim Mason, el Tercer Reich equivalía a una enorme apuesta social-imperialista en la que la satisfacción material de las masas sólo podía ser lograda por medio de una exitosa expansión en el exterior.
Sin embargo, esa expansión se vería significativamente limitada por la poca disposición del régimen para imponer incluso reducciones a corto plazo en el nivel de vida de las masas, que eran necesarias para el eficiente funcionamiento de una economía centrada en los armamentos.
En los primeros meses de la guerra, el régimen nazi retrocedió en cuanto a sus planes para la movilización obrera debido a las incipientes protestas de los trabajadores ante el impacto sobre los salarios, las condiciones laborales y los niveles de vida: “Permanece como uno de los datos más negativos de la guerra el que Hitler demandara mucho menos de su pueblo que Churchill y Roosevelt en sus respectivas naciones. La discrepancia entre la movilización total de las fuerzas de trabajo en la democrática Inglaterra y el tratamiento displicente de esta cuestión en la autoritaria Alemania es una prueba de la ansiedad del régimen de no provocar giro alguno en el estado de ánimo popular. Los líderes no estaban dispuestos a hacer sacrificios o pedirles sacrificios a la población. Trataban de mantener la moral de la gente en el mejor estado posible mediante concesiones (…) En conversaciones privadas, Hitler indicaba que después de la experiencia de 1918 uno no podía ser suficientemente cuidadoso (…) Ésta era una confesión de debilitad política” (Speer: 300).
Se trata de un aspecto central del régimen hitlerista: su terror a las masas populares y su incapacidad congénita en poner en pie una auténtica economía de guerra.
El régimen se caracterizó, a la vez, por otro tipo de factor retrógrado: su renuencia a impulsar la movilización masiva de las mujeres, reducidas a su condición de madres, esposas y garantía última de la familia tradicional; en el pico de la guerra el empleo de mujeres alcanzó el 45%, mientras que en Inglaterra llegaba al 61%.
En este aspecto, el contraste con la URSS fue todavía mayor: en la Unión Soviética las mujeres pasaron a cumplir un papel decisivo: “Los pueblos se han convertido en el reino de las mujeres. Conducen tractores, vigilan los almacenes y los establos, hacen cola para comprar vodka. Unas chicas achispadas cantan, despidiendo una amiga que se incorpora al ejército. Las mujeres llevan sobre los hombros la gran carga del trabajo. Ellas son las que mandan ahora. Están realizando una enorme cantidad de trabajo y envían pan, aviones, armas y municiones al frente. Nos alimentan y nos arman. Y nosotros, los hombres, hacemos la segunda parte del trabajo: combatimos” (Grossman, Un escritor en guerra: 162).[5]
De ahí que el nazismo apelara a formas de trabajo forzoso o semiforzoso (por no hablar de las formas directamente esclavas de los campos de concentración), llevando a Alemania hasta 8 millones de trabajadores desde los países ocupados (quizá sea menos conocido que cuando esto se impuso en Francia, fue el detonante para la masificación de las filas de la Resistencia).
La movilización de la población alemana fue poco entusiasta e incompleta comparada, por ejemplo, con la de la ex URSS (o aun con Gran Bretaña, como remarcaba Speer, que subrayó la “movilización total de la fuerza de trabajo inglesa” durante la contienda); la producción para la economía de guerra quedó así entorpecida. El régimen nazi solamente se sintió legitimado para girar al esfuerzo de una economía de guerra digna de tal nombre cuando las derrotas en el frente oriental –que despertaron el pánico de ver “a los soviéticos en tierra alemana” – y los bombardeos aliados le dieron la excusa para hacer cerrar filas al pueblo alemán con el nazismo.
Al respecto, digamos que tanto Mandel como Moreno señalaron que los bombardeos, más que para afectar verdaderamente la economía de guerra nazi, fueron estratégicamente diseñados para golpear el corazón de la clase obrera alemana, para que ésta no se pudiera poner de pie cuando cayera el nazismo; esta preocupación fue expresada abiertamente por Churchill.[6]
A estos problemas para el nazismo se sumaron los ocasionados por el tipo de frente que era el oriental, su inmensidad territorial y la necesidad de sostener una guerra simultánea en dos frentes, a lo que se puede sumar la estrechez de miras de un Hitler que renegaba de la investigación nuclear.
Queremos detenernos en un elemento de consecuencias mucho más graves, complementario al de la ausencia de planificación para la derrota del nazismo en la segunda guerra: el enfoque militarista y “antipolítico” con que se peleó la guerra, sobre todo en el frente oriental. Esto tuvo como consecuencia que el conjunto de la población soviética girara nuevamente hacia la simpatía con Stalin. Hitler se privó así de ganar un sector de las masas rusas si no hubiera sido por sus métodos de barbarie y exterminio, factor que terminó decidiendo, en el plano político, la suerte de la contienda.
El historiador inglés Antony Beevor, en una recopilación de textos escritos durante la guerra por Grossman, señala lo siguiente: “Algunos historiadores han sugerido que muchos ucranianos pensaban que los alemanes, con cruces negras en sus vehículos, traían la liberación cristiana a una población oprimida por el ateísmo soviético, por lo que les dieron la bienvenida con pan y sal, y muchas chicas ucranianas se comportaron cariñosamente con los soldados alemanes. Es difícil calibrar la escala de este fenómeno en términos estadísticos, pero es significativo que la Abwehr (servicio de inteligencia del ejército alemán), recomendara el reclutamiento de un ejército de un millón de ucranianos para combatir contra el Ejército Rojo. Esto fue firmemente rechazado por Hitler, horrorizado por la sugerencia de que eslavos lucharan con el uniforme de la Wehrmacht” (Un escritor en guerra: 69).
Hemos criticado el enfoque militarista de la guerra en nuestro folleto Ciencia y arte de la política revolucionaria.[7] Allí contábamos que fue el mariscal alemán Ludendorff (uno de los dos grandes jefes alemanes en la primera guerra), el que, invirtiendo la clásica fórmula de Clausewitz (a cuya teoría hacía responsable por la derrota de Alemania en esa guerra), planteó el concepto de “guerra total” por oposición al clausewitziano de “guerra absoluta”, limitado inevitablemente por la política.[8]
En vez de ver la guerra como continuidad de la política de los estados por medios violentos, la guerra quedaba como plano fundante, y la política como una más de sus expresiones. Al nazismo le costó muy caro este enfoque, que implicó un bajo nivel de criterios de alianzas y frentes únicos políticos.
Desde otro ángulo, Mandel afirmaba lo mismo al analizar las últimas ofensivas nazis en el frente occidental en diciembre de 1944: “Esas victorias tácticas alemanas fueron, en verdad, inmensas derrotas políticas. Las batallas de Arnhem y de Ardenas confirmaron que las victorias militares no son fines en sí mismos, sino medios para alcanzar metas políticas que deben ser claramente comprendidas y priorizadas” (Mandel: 151).
Referido a las consecuencias de la falta de política nazi hacia las poblaciones ocupadas, es conocido el caso de la UPA, Ejército Insurgente Ucraniano, una organización radicalmente nacionalista y anticomunista que colaboró con los alemanes, pero que también combatió contra ellos cuando Ucrania fue tratada tan despiadadamente por los nazis como otros territorios ocupados.
Hasta la derrota en Stalingrado se mantuvo la ficción de que la guerra se ganaba fácilmente; recién se sometió a la sociedad alemana a los rigores de la guerra mundial en 1943, cuando el derrumbe ya no se podía evitar.
Veamos otro ángulo. El Estado nazi tenía un fuerte papel en la economía, y se había preparado para la guerra. Decía Goering ya el 17 de diciembre de 1936 en un discurso secreto ante empresarios: “La batalla que se acerca demandará una proporción colosal de capacidad productiva. No puede ponerse ningún límite al rearme. Las únicas alternativas son victoria o destrucción. Si triunfamos, los negocios se verán suficientemente recompensados” (Jeffreys: 180).
Por otra parte, si el poder nazi tuvo una gran autonomía relativa respecto de los grupos capitalistas, el Ejecutivo nazi y la clase capitalista alemana estaban unidos de manera inextricable por las reglas del capital mismo y por la necesidad de una forma “excepcional” de explotación para revitalizar el capitalismo alemán y sacarlo de su gran crisis de los años 30: “En junio y julio de 1939, la IG Farben y todas las industrias pesadas estaban completamente movilizadas para la invasión a Polonia” (Jeffreys: 212).
Parafraseando a Kershaw, señalemos que el monopolio del poder del Ejecutivo nazi derivaba de su capacidad de salvaguardar los intereses colectivos de la burguesía y maximizar sus beneficios en esas condiciones de crisis extrema del capitalismo. Lo mismo había señalado Trotsky, que había advertido desde su llegada al poder que el nazismo no representaba otra cosa que lo más concentrado de los capitales alemanes.
La obra económica del nazismo fue llevada a cabo apartándose de la economía internacional de mercado para acercase a una forma más “absoluta” de acumulación capitalista, basada en el poder del Estado, en ciertas tendencias autárquicas, en la represión pura y simple, en el despojo y, finalmente, en la guerra; una forma de capitalismo de Estado, decimos nosotros. Una vez embarcados en ese proyecto, no había marcha atrás. El proceso era irreversible, y las elites económicas estaban ligadas a él; estaban todos “en el mismo barco” como dijera Schacht, presidente del Banco del Reich, y desde 1934, Ministro de Economía (Kershaw, 80-81).
Kershaw agrega que la orientación económica de libre mercado que Schacht imprimiría al comienzo del gobierno nazi fue entrando en contradicción con la necesaria centralización del giro económico al rearme y la preocupación por el control de las materias primas. De ahí también que el poder económico pasara de Schacht a Goering en este proceso y la economía alemana fuera hacia opciones cada vez más autárquicas económicamente hablando (el nazismo promovía la necesidad de “autarquía estratégica”, sobre todo en materias primas).[9]
La resolución de esta contradicción fue la introducción del Plan Cuatrienal en septiembre de 1936, bajo la responsabilidad del Goering, que impuso a Alemania una política de acelerado rearme y autarquía como preparación para la guerra, y que contó con el apoyo de poderosísimos grupos económicos como IG-Farben, que participó directamente en su elaboración (este grupo era fundamental para la producción de gasoil y caucho sintéticos).
Speer llega a hablar con verdadero horror de que hacia el final de la guerra, y a despecho del insuperable “desorden” reinante en el poder, el régimen se estaba deslizando hacia una suerte de “socialismo de estado” debido al grado de centralización de la producción militar y la “autonomización” del poder nazi de la economía, dada la dinámica cada vez más incontrolable y destructiva de la contienda: “En los hechos, un tipo de socialismo de estado parecía estar ganando más y más terreno, alentado por muchos de los funcionarios del partido. Se las habían arreglado para tener todas las plantas manejadas por el estado distribuidas entre los varios distritos partidarios y subordinadas a sus empresas de distrito. En particular, las numerosas empresas subterráneas que habían sido equipadas y financiadas por el estado, pero cuyos directores, trabajadores calificados y maquinaria habían sido provistas por la industria privada, parecían destinadas a caer bajo el control del estado después de la guerra. Nuestro sistema total de dirección industrial en interés de la producción de guerra podía fácilmente transformarse en la base para un orden económico socialista de estado. El resultado era que nuestra organización, cuanto más eficiente estaba deviniendo, estaba dándole a los líderes del partido los instrumentos para tirar abajo la empresa privada” (Inside the Third Reich: 485).
El espanto de Speer es una muestra de hasta qué punto el régimen nazi no podía ir hasta el final en sus tendencias “socializadoras”, ya que subsistía la propiedad privada. Ese “socialismo de Estado” era inconsecuente, limitado y evidentemente no podía resolver el carácter “anárquico” de la gestión hitlerista.
Por el contrario, la planificación burocrática, con todas sus irracionalidades, cumplió durante la guerra un rol progresivo. El elemento positivo de la planificación y de la centralización de los medios de producción en manos del Estado se impuso hasta cierto punto frente a las tendencias desastrosas que le otorgaba la gestión burocrática y que revelaron toda su podredumbre en el período posterior a la segunda guerra.
El hitlerismo nunca pudo superar el límite de ser, en definitiva, un régimen capitalista basado en la propiedad privada, pese a la multiplicación de los elementos de capitalismo de Estado: “Las gigantescas ganancias de las principales empresas no eran un producto colateral incidental del nazismo, cuya filosofía estaba estrechamente ligada a la total libertad para la industria privada y la santificación del espíritu emprendedor. La industria privada era indispensable para el esfuerzo del rearme, lo cual le dio a sus representantes un muy considerable poder de negociación, que no vacilaron en usar para su beneficio en todo el Tercer Reich”.
Claro que por la propia dinámica de la guerra, “el nivel de intervención por parte del estado nazi en los mercados, tanto de trabajo como de capitales, unido a la exclusión autárquica del nuevo imperium germánico de los mercados mundiales, habría sin duda promovido un capitalismo estructurado de una manera totalmente diferente al analizado por Marx” (Kershaw: 99).[10]
El régimen nazi ni siquiera podía resolver los problemas que atenazaban desde siempre al imperialismo alemán: “En los albores de la política de rearme forzado, desde 1936 en adelante, los problemas económicos de Alemania –escasez crónica de moneda extranjera, de materia prima y de mano de obra, tensiones, bloqueos, recalentamiento, dificultades con la balanza de pagos, tendencias inflacionarias– crecieron de manera alarmante” (Kershaw: 92).
Estos problemas sirvieron de justificación adicional para la política expansiva y de saqueo –el Lebensraum o “espacio vital del pueblo alemán”– que preconizara Hitler desde Mein Kampf. Pero esta política, basada en la autarquía, funcionaba sobre la base de la adquisición de nuevos territorios, de nuevas fuentes de materias primas y fuerza de trabajo; es decir, más al estilo de los viejos imperios que de los nuevos, cuyo modelo “semicolonial” de dominación “indirecta” encarnaría Estados Unidos.
Dice Peter Fritzsche al respecto: “La guerra se pelearía para que los alemanes obtuvieran espacio vital en el Este. A mediados de la década de 1930, Hitler había dejado de centrarse en Francia y Versalles para ocuparse de Polonia, la Unión Soviética y el imperio alemán que podría crearse allí. ‘Rusia es nuestra África’, diría más tarde” (Fritzsche: 152).
Y agrega Traverso en un sentido más general: “La violencia del nazismo, como violencia de una guerra por la conquista del ‘espacio vital’, como violencia para la destrucción, para el exterminio de sectores definidos como razas inferiores, tiene un origen en Europa occidental que es típicamente imperialista y común de la cultura europea del siglo XIX. El imperialismo, en el sentido clásico de la palabra, es una guerra por la conquista del ‘espacio vital’, y la del nazismo es una guerra colonial hecha en el corazón mismo de Europa en el siglo XX” (Traverso: Memoria y conflicto).
Se trató, en definitiva, de una guerra interimperialista por el reparto del mundo, tal como la caracterizó Trotsky tempranamente, y donde el elemento racial “sobreañadido”, con ser muy importante, fue un factor subordinado (aunque adquiriera mayor “autonomía” a partir de 1942 cuando el régimen, amenazado, se fue “radicalizando”).
Lo característico del caso es que otros estados capitalistas imperialistas sí lograron esa movilización “total” o, al menos, más exhaustiva, como EE.UU. o Inglaterra, explicación que requeriría un estudio ulterior que aquí no podemos abordar.
La URSS también lo logró bajo la burocracia stalinista (y a una escala aún mayor), pero con el resultado paradójico de que el esfuerzo de guerra en manos de la burocracia comenzó a volverse en su contrario al otro día de la finalización de la contienda, abortando toda posibilidad de desarrollo socialista.
Nazismo y stalinismo en perspectivas comparadas
Masacrados los judíos,
marchamos sobre Rusia
como una horda rugiente
tiranizando al pueblo
cortándolo en pedazos
liderados por un payaso
furioso de sangre
todos saben
lo que traemos
(“Carnaval”, del soldado de la Wehrmacht Willy Reese, 1943)
Otra cuestión a abordar es la comparación entre el stalinismo y el nazismo. Hay toda una escuela historiográfica que con un sentido político evidente pretende igualar la naturaleza de ambos fenómenos bajo la categoría común de “totalitarismo”. Kershaw recuerda que la teoría del totalitarismo, “que compara y hasta llegar a igualar fascismo y comunismo”, era, en realidad, “la idea dominante detrás de la ideología oficial de la República Federal Alemana” (La dictadura nazi: 31).
Esta ideología, evidentemente, estaba al servicio de la exaltación de la democracia burguesa, operativo capitalista que fue redoblado no solamente en la inmediata posguerra, sino multiplicado cuando la caída del Muro de Berlín. Obras como el Pasado de una ilusión, del renegado ex stalinista François Furet, tienen este sentido último.
En rechazo a esta interesada igualación liberal entre fascismo y stalinismo, Traverso comenta que: “Sternhell no cree en la tesis de François Furet que postula una ‘complicidad entre comunismo y fascismo’. Más allá de sus afinidades superficiales, piensa que los dos ‘poseían una concepción totalmente opuesta del hombre y de la sociedad’. Los dos perseguían ‘fines revolucionarios’, pero sus ‘revoluciones’ eran opuestas [es obvio que la del fascismo era una contrarrevolución. RS]: una ‘económica y social’; la otra ‘cultural, moral, psicológica y política’ encaminada a cambiar la civilización, pero indudablemente no a destruir el capitalismo” (en Interpretar al fascismo).
La realidad en la similitud en las formas políticas “totalitarias” en la gestión de los asuntos no puede oscurecer la naturaleza opuesta de los procesos históricos que dieron origen a cada uno de estos regímenes, ni la naturaleza social expresada en cada caso: la Alemania nazi, emergente del triunfo liso y llano de una contrarrevolución; la ex URSS burocratizada, subproducto de la descomposición de la más grande revolución socialista del siglo XX.
Esos orígenes diferentes no son una mera formalidad, sino que hacen a diferencias sustantivas entre ambos, más allá de su coincidencia de formas políticas, como señala trabajos Enzo Traverso, seguramente inspirado en Trotsky. Lo mismo señala Kershaw cuando subraya que el concepto de totalitarismo “no dice nada acerca de las condiciones socioeconómicas, funciones y objetivos políticos de un sistema, y se contenta sólo con poner el acento en las técnicas y formas externas de gobierno” (Kershaw: 61).
La naturaleza social diversa de ambos fenómenos se expresa también en la diferencia de rasgos. Trotsky llegó a hablar de ambos regímenes como “gemelos”, y en el plano estrictamente político, de la mecánica “absolutista” del poder que marcó a ambos, esto era absolutamente correcto. Trotsky buscaba subrayar que ambos, desde el punto de vista político y de sus formas, eran subproducto del triunfo de la contrarrevolución en los años 30.
Y, sin embargo, aun en lo que tenían de similar ambos regímenes, había diferencias de magnitudes y de carácter, que difícilmente permitían asimilarlos como lo hicieron los teóricos del “totalitarismo” en la segunda mitad del siglo XX. Un ejemplo clásico es Hannah Arendt, correctamente criticada por Traverso; Kershaw añade que el concepto de totalitarismo estaba establecido en Alemania occidental desde antes que Arendt hiciera de él el concepto central de su reflexión.[11] Que, como otras de ángulo similar, busca rescatar la democracia parlamentaria no solamente del fascismo, sino, central y contemporáneamente, de las perspectivas no capitalistas que continuaban vigentes, aun de manera deformada, en ese momento.
En este sentido, hay un aspecto que nos interesa destacar referido al tipo de represión de masas que ambos llevaron adelante. Por un lado, la magnitud de esta represión no fue igual: si bien en ambos casos se trató de cifras millonarias, en el caso del nazismo el multiplicador fue mucho mayor.
Pero a esta diferencia cuantitativa se le agregaba una de calidad: si el stalinismo traspasó la frontera de la represión estrictamente “política” hacia la social, desplazando pueblos enteros considerados “sospechosos” (los tártaros de Crimea o los alemanes del Volga, entre otros), en el caso del nazismo se podría decir que la represión fue más directamente social y, por lo tanto, de otro orden.
En el nazismo el asesinato en masa alcanza niveles de una verdadera producción industrializada de la muerte. De ahí el concepto de barbarie moderna que plantean varios analistas del fenómeno, porque no otra cosa fueron los campos de concentración del nazismo con sus cámaras de gas y hornos crematorios de magnitud industrial.
El stalinismo fue de lo político a lo social con criterios crecientemente arbitrarios. Pero la lógica del nazismo se instaló casi desde el inicio en el terreno directamente social[12]: el genocidio de los pueblos eslavos y de la población judía no tenían ningún fundamento político “racionalizable”. Decía Vasili Grossman en Vida y destino: “El fascismo ha llegado a la idea de aniquilar estratos enteros de población, nacionalidades o razas, sobre la base de que la probabilidad de oposición manifiesta o velada en estos estratos o subestratos es mayor que en otros grupos o conjuntos” (Grossman: 111).
Si en el caso del stalinismo muchas investigaciones históricas (como la de Rogovin) han intentado mostrar determinada “racionalidad” vinculada al eventual surgimiento de algún tipo de resistencia política organizada a la burocracia, en el caso del nazismo el motivo impulsor inmediato tuvo elementos más directamente “irracionales”: nadie podía esperar que la población judía y eslava en su conjunto estuvieran realmente involucradas en algún tipo de levantamiento o complot contra el orden nazi.
En todo caso, el enfoque de “guerra de exterminio” en el frente oriental tenía su “semilla racional”; la única aspiración del nazismo era barrer la “patria del comunismo”: “El verdadero vuelco de éste [se refiere al carácter de guerra de exterminio] no es ni la invasión a Polonia en 1939 ni el triunfo fulminante de la Blitzkrieg en el frente occidental, un año más tarde, que aniquila en unas semanas la defensa francesa. Es la agresión alemana contra la Unión Soviética en junio de 1941. A partir de ahí el conflicto cambia de naturaleza y, en el frente oriental, comienza a ser manejado como una guerra civil, es decir, como una guerra en la cual la única regla admitida es la del terror, el odio y la violencia sin límites” (Traverso, A sangre y fuego: 107).[13]
Ya desde el inicio de la Operación Barbarroja la orden era fusilar en el acto a los comisarios políticos que se encontrara la Wehrmacht en el camino, puesto que la guerra no era “normal”, sino de aniquilamiento.
Peter Fritzsche desarrolla esto en su obra Vida y muerte en el Tercer Reich, valiosa y sugerente a pesar de la unilateralización del contenido racial de la guerra en detrimento de otros aspectos. Entre ellos, su carácter socialmente contrarrevolucionario en relación con la URSS y la guerra interimperialista con Inglaterra y EE.UU. por el reparto del mundo: elementos materiales frente a los cuales el racial era de gran importancia, pero subordinado y complementario.[14]
En el generalato nazi hubo un debate respecto del carácter de “guerra de exterminio” del frente oriental, que se manifestó en el desplazamiento del almirante Canaris, jefe a comienzos de los años 40 del servicio secreto. Pagaría con su vida este “desliz”, ya que fue fusilado en abril de 1945. Desde una oposición opuesta, el jefe del Estado Mayor nazi Keitel afirmaba que “las visiones del Almirante [Canaris] reflejan las ideas tradicionales de una guerra de caballeros; pero esta guerra es una guerra ideológica, una guerra de exterminio” (Bellamy: 27).
Que el anclaje genocida fuera de lo político a lo social o fuera directamente social hace a un elemento no menor: la cantidad de población asesinada, muy superior en el caso del nazismo. El stalinismo organizó grandes y “pequeñas” purgas, condujo a la hambruna escandalosa de la población ucraniana en 1932-1933 (que causó millones de muertos, incluso casos de canibalismo) y organizó los campos de trabajo, el Gulag. Sin embargo, nunca llegó al nivel de masacre industrializada del nazismo, que asesinó a seis millones de judíos en Auschwitz y demás campos de concentración, pero también produjo masacres de población eslava por el solo hecho de serlo; masacres de represalia por la acción de los partisanos; muertes masivas por hambre de los prisioneros del Ejército Rojo (se calcula de tres a cinco millones de soldados).
Para dar sólo un ejemplo de la barbarie nazi, veamos el testimonio de Grossman sobre Treblinka (campo de exterminio nazi donde fueron asesinadas hasta 800.000 personas), uno de los primeros acerca de los campos de concentración utilizado en el juicio de Nuremberg:
“A los que llegaban desde el ghetto de Varsovia [que había osado insurreccionarse en 1943. R.S.] les esperaban terribles tormentos. Las mujeres y los niños eran separados de la multitud y conducidos a lugares donde ardían los cadáveres, en lugar de ir a la cámara de gas. Las madres enloquecidas de terror eran obligadas a pasar con sus hijos entre los ardientes hornos sobre los que miles de muertos se retorcían entre las llamas y el humo, con contorsiones y sacudidas como si hubiera vuelto a la vida, mientras los vientres de las embarazadas muertas estallaban por el calor y sus hijos nonatos ardían en los úteros abiertos de sus madres. Esta visión podía enloquecer hasta a las personas más equilibradas (…)
“¿Y por qué escribir sobre esto, por qué recordarlo? Es el deber del escritor contar esta terrible verdad y el deber civil del lector es conocerla. Quien mirara hacia otro lado, quien cerrara los ojos sin querer saber nada, insultaría la memoria de los muertos. Quien no conozca la verdad sobre los campos de exterminio no podrá entender con qué tipo de enemigo, con qué tipo de monstruo tuvo que mantener su combate mortal el Ejército Rojo” (Un escritor en guerra: 369).[15]
Algo parecido afirma Traverso: “Existe una gran diferencia entre la violencia del nazismo y la violencia del stalinismo. Por una parte, hay una sistema que ‘usa’ seres humanos para modernizar Siberia, para construir líneas de ferrocarriles, para electrificar una región, para construir ciudades, para talar bosques, etcétera. Por otro lado, hay un régimen que utiliza los medios de la modernidad para matar: no se trata de matar para modernizar; se trata de utilizar la modernidad para matar”. Esto se profundizó a medida que el nazismo se fue radicalizando, conforme sus perspectivas en la guerra se hacían más sombrías.
Como resume Traverso, si el stalinismo se caracterizaba, en cierta forma, por su racionalidad de fines pero irracionalidad de medios, al servicio de una acumulación burocrática, no del socialismo, precisaríamos nosotros, el caso del nazismo era, o había devenido en el transcurso de la guerra, el inverso: la racionalidad de sus medios estaba al servicio de un fin irracional.
Por lo tanto, la diferencia de criterios en los asesinatos en masa perpetrados por ambos regímenes contrarrevolucionarios hace a su diferente naturaleza social. Si ambos regímenes eran evidentemente totalitarios desde el punto de vista político, eran subproductos de opuesto origen histórico-concreto.
La Alemania nazi era una formación capitalista, con rasgos específicos no solamente políticos. Bajo el nazismo llegó a haber 7,6 millones de trabajadores forzados provenientes de los países ocupados a mediados de 1944, la cuarta parte de la fuerza laboral de Alemania. Es decir, parte importante de su mano de obra no era asalariada como caracteriza al capitalismo, sino de trabajo forzado o semiesclavo, además de la mano de obra propiamente esclava de los campos de concentración.
De este modo, el nazismo parecía prefigurar un capitalismo “antimoderno”, que de haberse consolidado y extendido planetariamente podría haber dado lugar a un régimen social con algunos rasgos novedosos: un “nuevo orden” con características políticas y sociales que hasta cierto punto podrían haber sido propias, aun sin cambiar la naturaleza social capitalista de su sistema. En su momento, Nahuel Moreno señaló esos rasgos específicos, pero introdujo una confusión que dejaba abierta una equivocada orientación política, como luego veremos.
Peter Fritzsche ilustra esos rasgos, aunque de manera abusiva al transformar el problema racial en factor independiente: “En muchos sentidos, la estación de tren era la expresión del nuevo tipo de organización social constantemente en marcha que buscaban los nazis: la estación conectaba a la gente con los campos y con el frente y era el punto de llegada y de partida para miles de deportados judíos y polacos, prisioneros, trabajadores extranjeros y alemanes reasentados (…) ‘Casi siempre, al comienzo de la secuencia del recuerdo, aparece el tren que ha marcado la partida hacia lo desconocido’, escribió Primo Levi” (Fritzsche: 210).
Sin embargo, como ya hemos visto, tanto Speer como Hitler reafirmaron una y otra vez su defensa de la propiedad privada capitalista, prometiendo su imperio ilimitado cuando Alemania ganara la guerra. Su proyecto era capitalista-imperialista, aun con rasgos propios producto de los elementos de guerra civil que desató la guerra que llevaban adelante. Volveremos sobre esto.
El caso del stalinismo era el contrario. Su origen había sido la excrecencia burocrática y parasitaria de un auténtico estado obrero. Es verdad que a nuestro modo de ver el carácter obrero de este estado o bien ya estaba liquidado para cuando iniciaba la guerra, o había sido gravemente afectado, decantándose como Estado burocrático a la salida de ésta. A nuestro juicio, fue la pérdida del poder por parte de la clase obrera combinada con el agotamiento absoluto de las potencialidades de la planificación en manos de la burocracia a la salida de la segunda guerra lo que marcó históricamente el pasaje final del estado obrero degenerado burocráticamente en estado burocrático.
El marxista francés recientemente fallecido Daniel Bensaïd sostenía que la URSS se transformó en un verdadero “jeroglífico social” que desgarró a sus herederos “ortodoxos” y “heterodoxos”, y cuya fecha de “bifurcación histórica” es muy complejo establecer.
En cualquier caso, la diferencia de orígenes sociales de ambos regímenes es de crucial importancia. La URSS de los años 40 era una sociedad que, si no constituía un Estado obrero, en todo caso seguía siendo una formación no capitalista marcada por una serie de rasgos progresivos a ser defendidos: “La extensión del campo de la guerra era acompañada de una complejidad creciente de su contenido social y político. El sentido de la guerra alemana contra la URSS estaba claro: en su tentativa de quebrar el régimen de la burocracia socialista en la URSS, Hitler se proponía colonizar la antigua Rusia abatiendo la estructura económica y social que constituía su fundamento. Los nazis intentaron reconstituir en el ‘espacio oriental’ una suerte de capitalismo corporativo, esencialmente campesino. Era claro que en ese conflicto, todo socialista debía trabajar por la defensa y la victoria de la URSS, preconizando [a la vez] el fin de la burocracia stalinista que era la que había puesto el país en peligro” (Naville: 196).
Homologar ambos fenómenos bajo el sello común de “totalitarismo” oscurece estas diferencias cualitativas y constituye un operativo político espurio que intenta igualar los avatares de la revolución socialista, sean cuales fueren, con la más brutal contrarrevolución burguesa que haya vivido la humanidad.
Esto nos lleva a defender, como categoría alternativa a la de “totalitarismo”, la clásica de fascismo para el fenómeno de la Italia de Mussolini, la de “nacionalsocialismo” para la Alemania nazi, dadas sus especificidades y diferencias con el primero[16], y la de Estado burocrático con restos proletarios comunistas para la URSS stalinizada a la salida de la segunda guerra: “La lucha contra el fascismo tenía necesidad de una esperanza, de un mensaje emancipador y universal que sólo parecía entonces ofrecer el país de la revolución de 1917. Si una dictadura totalitaria como la de Stalin pudo encarnar esos valores a los ojos de millones de hombres y mujeres –ésta es particularmente la tragedia del comunismo en el siglo XX–, es precisamente porque sus orígenes y su naturaleza eran diferentes de las del fascismo. Esto es lo que el antitotalitarismo liberal parece incapaz de comprender” (A sangre y fuego: 264).
3. Del “socialismo” a punta de bayoneta al estado burocrático. Un caso extremo de sustituismo social
“La regla fundamental de la política es, para nosotros, no la transformación de la propiedad en tal o cual territorio particular, por importante que sea en sí misma, sino las transformaciones en las formas de la conciencia y de la organización del proletariado mundial, la elevación de su capacidad de defender antiguas conquistas y de adquirir nuevas (…) La estatización de los medios de producción, ya lo hemos dicho, es una medida progresiva. Pero su progresividad es relativa. Su peso específico depende del conjunto de todos los otros factores” (León Trotsky, “La URSS en guerra”).
La ex URSS stalinista peleó la guerra en clave “nacionalista”. Esto tuvo dramáticas consecuencias desde el punto de vista de la pelea por el socialismo. Autores como Grossman tuvieron la valentía de señalar esto en tiempo real. Grossman era considerado un “internacionalista”, y no tuvo empacho en condenar la violación sistemática de mujeres cuando el Ejército Rojo penetró en la Alemania nazi. Decía que se había comportado de una manera en territorio soviético y de otra muy distinta cuando salió de él. Y cabe tener presente que todos los escritos de Grossman durante la contienda como reportero del frente fueron una justa oda a los soldados soviéticos, a su valentía y desinterés, por oposición a las vanidades y celos que campeaban en los mandos superiores. Grossman pinta la gesta de un verdadero ejército popular: “Si vencemos en esta guerra tan terrible y cruel, será porque en nuestro país hay corazones tan nobles y gente tan justa, almas de inmensa generosidad, ancianas cuyos hijos, por su noble sencillez, están dando ahora la vida por su país” (Un escritor en guerra: 87).
En el mismo sentido iban, por ejemplo, los batallones obreros formados cuando la defensa de Moscú y Stalingrado, provenientes de las fábricas de estas ciudades. Muchos soldados consideraban al frente de guerra como una situación de “aventura”, donde el “trabajo” que realizaban era “menos duro que en casa”.
Sin embargo, las violaciones sistemáticas en territorio alemán quedaron como una mancha en esta heroica foja de servicios. Lo mismo señala Chris Bellamy. En Budapest, capital de Hungría, cuya pelea por la liberación de los nazis costó la vida de 80.000 soldados del Ejército Rojo, ya comenzaron las violaciones sistemáticas. Y en Alemania se llegaron a violar, incluso, jóvenes rusas llevadas sometidas en dicho país a trabajo forzoso.
En su famoso discurso diez días después de haber sido sorprendido por la Operación Barbarroja, Stalin convocó a defender la “Madre Patria” llevando adelante la “Gran Guerra Patria” (aludiendo a la “Guerra Patria” desarrollada contra Napoleón en 1812).
Así, la defensa de la URSS no se planteó en un sentido socialista sino nacional, y fue también con ese criterio que se peleó la guerra, que luego serviría de referencia para la experiencia de las “democracias populares” de la posguerra.
Toda la historia anterior de Rusia bajo los zares fue suscitada para inflamar la defensa nacional. Llama la atención en la lectura de autores de la época cómo la “Patria” (con mayúscula) es mucho más invocada que el socialismo, apenas nombrado, a la hora del rechazo del invasor fascista. En Vida y destino Grossman se refiere con verdadera sorna a este fenómeno: “Sí, es cierto –estuvo conforme Sharogorodski [un personaje de la obra]–, al parecer a los fundadores del Komintern no se les ha ocurrido nada mejor que repetir en la hora de la guerra: ‘Santa Tierra Rusa’, sonrió. Espere, la guerra acabará en victoria y entonces los internacionalistas declararán: ‘Nuestra Rusia es la madre de todos los pueblos’” (Grossman: 161).
Esto tuvo, entre otras, dramáticas consecuencias cuando se erigieron los regímenes stalinistas en el Este europeo. En Polonia, Hungría, la ex RDA y demás países del Este (con la excepción de Yugoslavia, que barrió al nazismo con una extraordinaria revolución democrática, antifascista y anticapitalista que requiere una análisis particular; al respecto, consultar Los Balcanes desde la Segunda Guerra Mundial, de R. J. Crampton), el “socialismo” resultante tuvo la contradicción de nacer a punta de bayoneta. De ahí también los rasgos nacionalistas de muchos de los levantamientos antiburocráticos contra estos regímenes títeres del stalinismo en la segunda posguerra.
Es el caso de Polonia: la tenaza entre la invasión nazi y la ocupación de la otra mitad por parte del Ejército Rojo, a comienzos de la Segunda Guerra, le dio supremacía a una resistencia en manos de las formaciones nacionalistas reaccionarias polacas. Polonia es otra de las tragedias del siglo XX, otro de los escenarios donde la lucha por el socialismo se vio extremadamente complicada por el rol del stalinismo. Lamentablemente, también los bolcheviques cometieron errores de apreciación a comienzos de 1920, cuando la fallida marcha hacia Varsovia. Más adelante, el Partido Comunista Polaco, que había sido fundado por Rosa Luxemburgo y su ex compañero Leo Jogiches (Tyscha) y que incluía elementos “irredentistas”, socialistas revolucionarios y luxemburguistas, fue liquidado premeditadamente en la década del 30 por el stalinismo, como cuenta Pierre Broué.
Por ejemplo, la masacre soviética de los oficiales del ejército polaco en Katyn fue un evento que no podía dejar de inflamar los sentimientos nacionalistas antisoviéticos. En el fallido levantamiento de Varsovia llevado a cabo por el Ejército Patriótico (Armia Krajowa; según Mandel, de carácter socialdemócrata más que nacionalista, y que respondía al gobierno polaco en Londres), ocurrido entre el 1 de agosto y el 2 de octubre de 1944, el Ejército Rojo (que estaba en las afueras de la ciudad), se limitó a observar de lejos mientras era aplastado por la Wehrmacht. En esa carnicería murieron de 15.000 a 20.000 combatientes y entre 150.000 y 200.000 civiles, y la ciudad fue totalmente arrasada por los nazis (datos de Mandel).
Un año antes, el 19 de abril de 1943, cuando en el gueto de Varsovia quedaban solo 40.000 judíos de los 380.000 obligados por los nazis a alojarse allí desde 1941, se produjo el heroico levantamiento en el cual un puñado de 200 jóvenes judíos de izquierda de no más de 30 años mantuvo a raya a varias unidades de la SS por 27 días. Mandel cuenta allí que había un puñado de trotskistas judíos combatientes que llegaron a sacar una prensa editada hasta el arrasamiento final del gueto por los nazis. Moreno por su parte, consideraba esta pelea como una de las más grandes gestas de la Segunda Guerra.
Pero el antecedente que prosperó fue el nacionalista, no el socialista. De ahí también, entre otras razones, la deriva hacia la derecha restauracionista del movimiento generado en torno al sindicato Solidaridad a comienzos de los años 80.
Cada uno de los países del Este europeo requiere de un análisis particular que excede este trabajo y debe ser parte de una investigación ulterior, a comenzar por un estudio puntilloso de En defensa del marxismo de León Trotsky, obra inevitablemente cruzada por las complejidades de la necesaria defensa de la URSS a comienzos de la segunda guerra (y que no fue editada por el propio Trotsky sino por el SWP norteamericano).
En una evaluación retrospectiva de esta obra a comienzos de los años 60, Pierre Naville consideraba correcto el criterio defensista esgrimido por el gran revolucionario ruso, dado el “peligro inmediato que se cernía sobre los pueblos de la URSS”. A la vez, señalaba que los acontecimientos y determinaciones que le habían dado vida a ese análisis, una vez culminada la guerra, habían quedado en el pasado: “Es necesario volver sobre esta discusión a la luz de los eventos ocurridos en el curso de los últimos treinta años, que en gran medida han modificado los rasgos del problema y las respuestas a aportar” (Naville: 191).
En ese momento histórico, el de las revoluciones antiburocráticas, el criterio defensista debía subordinarse al impulso de esas novedosas revoluciones contre el régimen stalinista.
Nos queremos detener aquí en la íntima contradicción de que se definiera como “estados obreros” sociedades donde no solamente el poder y la propiedad no fueron a parar a manos de la clase obrera, sino que los regímenes se impusieron por intermedio de un ejército de ocupación que nunca dejó de tutelar estas sociedades en las décadas siguientes. Esto es, un caso extremo de sustituismo social.
Este sustituismo permitió que las fuerzas procapitalistas explotaran los sentimientos nacionales contra el “socialismo”, si bien en un principio, en casos determinados, el Ejército Rojo pueda haber aparecido como “liberador” del nazismo (tema que también merece un estudio separado).
No sólo el Ejército Rojo no se retiró de esos países luego de derrotado el nazismo. Stalin llegó al extremo de cobrar reparaciones de guerra a varios de ellos: aquí también se verificó una ceguera estratégica. Mientras el imperialismo yanqui implementaba el Plan Marshall para ayudar al renacimiento alemán y europeo capitalista en general, sacando todas las lecciones del desastre que había significado el Tratado de Versalles, en la porción no capitalista de Europa el stalinismo practicó una nefasta política “versallista” de reparaciones de guerra, apropiándose de la base industrial de varios de estos países.
Sumado a otros desastres, esto socavó duraderamente a la vez las relaciones de la URSS con estos países, el desarrollo de sus fuerzas productivas y la perspectiva socialista de conjunto.
Donde más grave fue esta contradicción fue en el caso de la RDA (Alemania Oriental). A todo lo anterior se le sumó el trauma de haber sido la patria del hitlerismo. Al culpabilizar a todos los alemanes con el argumento de la “responsabilidad colectiva”, sin diferenciar a la clase dominante que medró con la guerra de una clase trabajadora sometida por el nazismo y que pagó un duro tributo de sangre en el frente de guerra, el stalinismo dio forma a una vergonzosa orientación nacionalista, reaccionaria, antipopular y antiobrera, y no un enfoque de clase.
Este escandaloso curso antisocialista sirvió para redoblar el sometimiento de la clase obrera alemana, que empezó a explotar tempranamente con el levantamiento de Berlín de 1953, y de ninguna manera podía servir como punto de apoyo para su emancipación o como “ventana hacia un futuro mejor”, el criterio mínimo que pedía Trotsky para considerar la propiedad estatizada en un sentido socialista.
La ex URSS y los aliados imperialistas de Occidente actuaron de pleno acuerdo en estos desarrollos, aun cuando las contradicciones entre ellos fueron creciendo a fines de la década del 40, momento en que se consolida la partición de Alemania, aparece el puente aéreo imperialista sobre Berlín en 1949, y la respuesta burocrática con la erección del Muro de Berlín en 1961.
Cabe recordar aquí algo que señaló Nahuel Moreno: haber dividido a la clase obrera más importante y formada de Europa no podía considerarse de otra manera que como una acción contrarrevolucionaria a la altura de las mayores traiciones del stalinismo: ¡a la derrota bajo el nazismo en la década del 30 se la coronó con su partición en dos!
De ahí nuestra consideración de que la unificación alemana ha sido un hecho progresivo, aunque lamentablemente fuera capitalizada por el capitalismo con la restauración y reconducido inmediatamente de manera reaccionaria. Entre otras razones, porque en la ex RDA, como en el resto de los países de Europa Oriental, no hubo cuando el levantamiento final de 1989 puntos de referencia independientes y socialistas para que la clase obrera y las masas populares se orientaran hacia la izquierda.[17]
A este desenlace contribuyó la circunstancia que la propiedad estatizada, al carecer de todo contenido socialista, obrero o “transicional”, no fue ni podía ser un punto de apoyo para una culminación en sentido distinto a la restauración capitalista. Esta definición es importante frente a tantos análisis doctrinarios que pierden de vista el verdadero contenido de las valoraciones del propio Trotsky. Porque para el revolucionario ruso la estatización caracterizaba a un estado obrero, aun degenerado, siempre y cuando fuera un punto de apoyo real para un progreso ulterior, lo que a la postre no se verificó.
En esas dramáticas condiciones, ¿cómo se puede hablar siquiera de un “Estado obrero” en Alemania Oriental, cuando su construcción se formuló en sintonía con la repugnante campaña que culpabilizaba a la nueva “clase dominante” por su responsabilidad colectiva en la barbarie nazi?
Lamentablemente, en la ex RDA el estado nació burocrático y se constituyó en un verdadero “engendro histórico”: “Una verdadera ‘revolución social’ ocurrió en Alemania del Este, pero no fue como producto de un levantamiento popular desde abajo, como el que plantea la teoría marxista de las revoluciones. Por el contrario, fue en gran medida una imposición desde arriba realizada por un relativamente pequeño Partido Comunista, masivamente facilitada por el hecho brutal de la ocupación militar soviética y por la derrota total y la disrupción moral de la Alemania nazi (…) El pobre transporte y las malas comunicaciones, la total inadecuación del abastecimiento de alimentos y el peligro real de hambruna, la preeminencia de un amplio rango de enfermedades complicadas por la desnutrición y la aguda carencia de viviendas habitables se combinaron para que la sociedad alemana de posguerra difícilmente fuera el punto de partida para una exitosa revolución social” (Fulbrooke: 23 y 33).
El nuevo estado, aunque hizo determinadas concesiones hacia las masas, dio lugar a un estado de penuria permanente y rápidamente demostró su inviabilidad. De ahí el estallido de la rebelión en junio de 1953 con el levantamiento de Berlín, reprimido a sangre y fuego por el Ejército Rojo. Allí, sectores del trotskismo se llenaron de oprobio al apoyar la represión stalinista de los obreros berlineses con la justificación de “defensa del estado obrero”…
La consecuencia lógica de este estado de cosas fue la construcción del Muro de Berlín en agosto de 1961, única “solución” posible para el continuo flujo poblacional hacia Occidente: “La zona soviética estaba en una situación mucho más difícil que la RFA. Más tocada por la guerra, era más pequeña, con solamente 16 millones de habitantes, y la URSS no estaba en una situación de aportarle nada equivalente a un plan Marshall. Por el contrario, ensayó cobrarse sobre esa pequeña porción de Alemania los pillajes y la devastación terribles cometidos por los ejércitos alemanes en la Unión Soviética, de suerte que la RDA pagara de manera redoblado su tributo por las consecuencias de la guerra. Para 1953, 3.400 fábricas habían sido desmontadas de la RDA. Lo mismo ocurrió con las vías férreas. Pero eso no fue lo más grave. Lo peor fueron las partidas continuas y masivas de personas que migraban hacia Occidente, con toda su formación y competencias. Los más calificados, que tenían la perspectiva de hacer carrera en Occidente, eran los de mayor tendencia a partir. En total, fue una formidable transferencia de tecnología del Este al Oeste” (“Alemania: veinte años después, ¿dónde está la unificación?” Exposés del Círculo León Trotsky, 2010). De ahí a la edificación del Muro de Berlín había un solo paso, que se dio en agosto de 1961.
La investigación histórico-concreta debe develar la verdadera naturaleza de estas sociedades, donde el socialismo fue decretado a punta de bayoneta sin participación alguna de la clase obrera y las masas, para sacar las lecciones del caso.
Tuvo lugar así, entonces, un caso extremo de sustituismo social de la clase obrera, que a nuestro modo de ver demuestra históricamente que el criterio último para la definición del estado obrero no puede ser la forma jurídica que asuma la propiedad, sino que el poder pase a manos efectivamente de la clase obrera.
El propio Trotsky daba pistas de cómo abordar la problemática de los países del Este europeo ocupados por el Ejército Rojo cuando señalaba a finales de 1939: “Pero, ¿no son actos revolucionarios socialistas la sovietización de Ucrania occidental y la Rusia Blanca (Polonia oriental), igual que el intento actual de sovietizar Finlandia? Sí y no. Más no que sí. Cuando el Ejército Rojo ocupa una nueva provincia, la burocracia soviética establece un régimen que garantiza su dominación. La población no tiene otra opción que la de votar sí en un plebiscito totalitario a las reformas ya efectuadas. Una ‘revolución’ de este tipo es factible sólo en un territorio ocupado militarmente, con una población diversa y atrasada. El nuevo jefe del ‘gobierno soviético’ de Finlandia, Otto Kuusinen, no es un dirigente de las masas revolucionarias sino un viejo funcionario stalinista, un secretario de la Comintern, de mentalidad rígida y espinazo flexible. Por cierto, el Kremlin puede aceptar esta ‘revolución’. Y Hitler también” (“Los astros gemelos: Hitler-Stalin”: 266). En su última obra, El poder y el dinero, Mandel sacaría la conclusión de que no hay forma de impulsar la revolución socialista contra la voluntad de la mayoría de los explotados y oprimidos.
Una “revolución” de este tipo ocurrió en el Este europeo a la salida de la contienda, y sus “líderes revolucionarios” fueron de la calaña de Kuusinen. Por lo tanto, en ausencia de cualquier manifestación de poder o soberanía de los trabajadores, tanto política como económica, no tenemos mejor categoría para identificar a estas sociedades que como Estados burocráticos, caracterizados por una progresiva expropiación de la burguesía, pero donde a la clase obrera se le impide aprovechar esto en su favor: “En 1945, el Ejército Rojo se implanta en Polonia (…) Es el mismo caso en Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria. Alemania Oriental, más allá de ser proclamada ‘estado independiente’, conoce la misma suerte. Yugoslavia calca su régimen directamente del de la URSS. Los estados bálticos son simplemente integrados a la URSS; Finlandia permanece independiente [capitalista. RS]. Esta implantación fue acompañada por cambios de fronteras sustanciales, todos en beneficio de la URSS. A fin de cuentas, estas modificaciones territoriales y sociales, obtenidas esta vez contra Europa occidental y Estados Unidos, extendieron la envergadura de las discusiones en curso sobre la naturaleza social de la URSS (…) Los poderes burgueses tradicionales y las relaciones sociales del capitalismo privado estaban abolidos en lo esencial. En ese sentido, se trataba de un progreso hacia el establecimiento de bases económicas necesarias para el socialismo. Pero es necesario subrayar que ese estatismo desenfrenado, el nacionalismo burocrático y la hegemonía absoluta del Partido Comunista, socavaban ese progreso de raíz y preparaba nuevas crisis. El sistema de la propia URSS se consolidaba como sistema de crecimiento de la producción, pero estaba minado como sistema de relaciones sociales. Cada vez menos podía ser considerado como ‘Estado obrero degenerado’, y cada vez más como un ‘socialismo de Estado’ fundado sobre una forma de explotación mutua burocrática” (Naville: 192-3).
Estas formas de opresión dieron lugar a un sentimiento nacionalista que en definitiva cerró la puerta a una salida socialista independiente, a pesar de los valiosos ensayos llevados a cabo en ese sentido en los levantamientos obreros antiburocráticos que se fueron sucediendo en Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia y Polonia, que merecen una elaboración específica.
El fracaso del segundo stalinismo
“En materia de herencia, la devoción filial no es siempre la mejor prueba de fidelidad, y se da a menudo más fidelidad en la infidelidad crítica que en la mojigatería dogmática” (D. Bensaïd, Trotskismos).
La Segunda Guerra implicó un principio de relajamiento del torniquete burocrático en la URSS. La gesta que significó la contienda aflojó un poco los controles y hubo un cambio de clima en el país. Se podía respirar otro aire y decir otras cosas a lo acostumbrado sólo unos años atrás, y que quizá en la segunda mitad de los años 30 hubieran significado la represión o la muerte.
Paralelamente, el régimen de trabajo se endureció por las necesidades mismas del esfuerzo bélico: hubo castigos enormes por abandonar el lugar de trabajo asignado. Pero, por otra parte, millones de soldados pudieron ver por primera vez Occidente. Por ejemplo, muchos se mostraron sorprendidos por las amplias autopistas asfaltadas en Alemania, entre otros detalles impactantes del mundo capitalista. El conjunto de estas experiencias confluyeron en grandes expectativas de mejoras económicas y políticas a la salida de la guerra.
En todo el país se sentía que había una oportunidad real de un “mundo mejor”, otro tipo de “socialismo”; uno, en todo caso, como se propagandizaba en su momento, con “rostro humano”: “Casi todos creían que el bien triunfaría en la guerra y los hombres honrados, que no había dudado en sacrificar sus vidas, podrían construir una vida justa y buena” (Vida y destino: 283). Grossman comenta que escuchó una conversación de ancianos en Odessa acerca de “una total reorganización del gobierno soviético después de la guerra”.
El stalinismo defraudó estas expectativas al otro día de la finalización de la contienda. El conjunto de “rigideces” fue mantenido y reforzado: el brutal régimen de trabajo, los pasaportes internos, la continua detención de millones de hombres y mujeres, el antihumano e increíble maltrato de los mutilados de guerra, la preparación de nuevas purgas, etcétera.[18]
En el terreno económico, nuevamente se impusieron las prioridades de la acumulación burocrática: se reafirmó la prioridad del sector de bienes de capital en relación con los bienes de consumo y el mejoramiento del nivel de vida de las masas.
De esta desilusión y de las cada vez más insoportables inercias de la planificación burocrática sobrevino un derrumbe en los índices de productividad, que jalonó las últimas décadas de la economía burocrática. El retorno a los mecanismos de democracia obrera nunca tuvo lugar, y bajo el stalinismo no podía consumarse.
Pero además, una economía funcionando mediante imposiciones burocráticas, o economía de comando burocrático, perdidos el impulso inicial en los años 30 y su “justificación” durante los años de la guerra, no tenía la vitalidad necesaria para empujar las cosas hacia delante. Tampoco funcionaron realmente las reformas de mercado, nunca implementadas consecuentemente, siempre con marchas atrás de retorno a los mecanismos de economía de comando o ya yendo a la restauración capitalista a partir de los años 80.
Las consecuencias de una economía burocrática en franca decadencia se aprecian en todos los índices económicos: el estancamiento fue el rasgo característico, así como la falta de iniciativas y de modernización. La economía burocrática se había independizado del control de la clase obrera en tanto que productora y consumidora, del mercado mundial como parámetro de precios y calidad, y de cualquier tipo de planificación democrática que se precie, y acumuló así cada vez más elementos de irracionalidad.[19]
Los estragos causados por la guerra, sumados a la orientación stalinista a la salida de ésta, dejando los países que realmente importaban en manos capitalistas y “apropiándose” de los más atrasados de Europa oriental, hipotecaron definitivamente el futuro de la ex URSS.
Si en los años 30 había habido una tensión real entre los métodos burocráticos y el dinamismo de la industrialización, en las décadas posteriores a la segunda guerra lo dominante fue el estancamiento, cuando no la esclerosis lisa y llana; como define agudamente Werth, “el segundo stalinismo” ya no funcionó.
En el mismo sentido, Bensaïd recuerda que entre los textos de la mayoría de la IV Internacional se reconocía hacia finales de los años 40 que “lo que subsiste de las conquistas de Octubre disminuye sin cesar”. Y agrega que “el dominio parasitario de la burocracia minaba día a día las relaciones sociales heredadas de la revolución. Esa pesada cortapisa sobre los trabajadores conducía a una disminución relativa de la productividad del trabajo. Se hacía necesario pensar esas contradicciones reales en lugar de negarlas en provecho de simplificaciones. Para el II Congreso de 1948, la URSS era una sociedad de transición entre el capitalismo y el socialismo. La fórmula tiene el inconveniente de inscribirse en una visión lineal de la historia y en una lógica del tercio excluso en lugar de comprender una realidad social singular” (Trotskismos: 53)
Esto obliga a recapitular un poco la historia. Hay que partir de señalar que el Estado burocrático en la ex URSS fue mayormente producto de una descomposición. Se partía de un Estado obrero auténtico que sumaba el poder efectivo de la clase obrera y la expropiación de los capitalistas; esa propiedad iba a manos de un estado realmente de los obreros. Pero esta realidad varió en más de un sentido. Cuando Trotsky, en los años 30, cambia las bases teóricas de la definición de la naturaleza social del Estado obrero (del poder en manos de la clase obrera al fundamento del Estado en la propiedad estatizada), lo hacía dándole un cierto valor independiente a las relaciones de propiedad en relación con la naturaleza del poder. Esto lucía ciertamente como materialista en un momento en que se trataba de no enterrar una revolución que aún podía permanecer viva, lo que era muy atinado.
Pero debemos apresurarnos a señalar que las relaciones de propiedad, en definitiva, son una superestructura: una “forma” cuyo contenido es consagrar determinadas relaciones materiales y de hecho: qué clase social tiene realmente en sus manos los medios de producción y el sobreproducto social.
En un Estado obrero esta pregunta requiere parámetros algo distintos a los de un estado capitalista. Porque una vez expropiada la burguesía, la propiedad pasa a ser estatizada, y entonces es inevitable interrogarse acerca de un problema político: en manos de qué clase o capa social está realmente ese estado. Porque de ello dependerá el nuevo contenido social real que tiene la propiedad.
Si el estado está en manos de la clase obrera, la propiedad estatizada sancionará el poder efectivo y material de esa clase en la producción. Pero si esa forma legal de los medios estatizados encubre el poder de una capa social ajena a la clase obrera como la burocracia, entonces ya tenemos otro tipo de imposición económico-social, y de ahí que no pueda sostenerse durante mucho tiempo el carácter “independiente” de determinadas formas jurídicas respecto del carácter del poder. Ese poder termina imprimiéndole el carácter social real a la propiedad.[20]
Porque, en última instancia, lo que realmente cuenta es qué clase o sectores de clase se apropian realmente del sobreproducto social: éste debe ser el contenido sustancial y material que “ilumine” el carácter real de una categoría en definitiva superestructural como la propiedad: “La forma específica en que el plustrabajo no pagado se le extrae a los productores inmediatos determina la relación de dependencia entre amos y no amos, tal como se desprende directamente de la producción misma, y a su vez reactúa sobre ella. Es también la base sobre la cual reposa toda la estructura de la comunidad económica y las condiciones mismas de producción, y por lo tanto, al mismo tiempo, la forma política específica” (Karl Marx, El capital, III, citado por Roberto Ramirez en “Sobre la naturaleza de las revoluciones de posguerra y los estados ‘socialistas’”, Socialismo o Barbarie 22).
Y agrega Marx: “Es siempre en esta relación que encontramos el secreto íntimo, el fundamento oculto de todo el edificio social, y por consiguiente también la forma política, revestida por la relación de soberanía y dependencia; en una palabra, de toda forma específica de Estado” (ídem).
Cuando esta realidad de imposición burocrática se consolidó, el problema planteado fue que, en una sociedad de transición, autonomizar de esa manera el carácter del estado de la naturaleza del poder terminaba siendo un recurso abstracto que oscurecía la evolución de los hechos reales.
Esto ocurría como subproducto de una apreciación que en vez de ser materialista, terminaba deslizándose hacia un “sociologismo” (criterio de análisis criticado agudamente por Gramsci) que perdía la especificidad de los fenómenos reales y, sobre todo, la necesaria interacción dialéctica entre los factores objetivos y subjetivos.
De manera brillante, Trotsky decía en tiempo real algo semejante: “La vieja terminología sociológica no preparó ni podía preparar una denominación para un fenómeno social nuevo que se encuentra en proceso de desarrollo (degeneración) y no toma formas estables” (“La URSS en la guerra”: 241).
Es verdad que la burguesía permaneció expropiada, pero ¿cuánto había realmente de “obrera” en una economía en la cual se generaba plusvalor (o trabajo no pagado), y este plusvalor estatizado era sistemáticamente apropiado por la burocracia?
Desde ya, la burocracia pagaba determinado tributo a las formas económico-sociales impuestas por la revolución; de ahí que no pudiera estabilizar formas de explotación orgánicas en su beneficio y debiera mantener el carácter estatal (genérico) de la propiedad. ¿Pero de qué naturaleza fue este tributo? Si se apropiaba de otra forma del sobreproducto social que bajo el capitalismo, esto no niega el hecho social básico de que la parte del león del trabajo no pagado no volvía a los productores directos.
Los propios patrones de crecimiento marcan esto: una burocracia que manejaba al Estado como su “propiedad privada” jerarquizó siempre el sector I (bienes de capital) en detrimento del II (bienes de consumo), llevando adelante una acumulación de Estado justificada invariablemente en nombre de la sacrosanta “defensa nacional”.
El esquema de que “seguía trabajando a pesar de ella al servicio de la transición al socialismo”, como creyeron muchos trotskistas, se vino abajo muy rápidamente: los años 50 y 60 llevaron a un estancamiento y decadencia descomunal, aunque quedaran convenientemente opacados por logros parciales como la carrera espacial.
Sin duda, la burocracia logró la reconstrucción del país y llevó adelante obras de ingeniería de magnitud como el subterráneo de Moscú (uno de los más notables a nivel mundial hasta el día de hoy) e impactantes edificaciones como las “Siete hermanas”, aun hoy destacadas en Moscú. Además, a comienzos de los años 60 aún tenía cierta “credibilidad social” la promesa de que la URSS “alcanzaría e incluso superaría” económicamente a EE.UU., como anunció Kruschev golpeando con el zapato la mesa en la ONU y amenazando con “superar económicamente a Estados Unidos en 15 años”.
Pero esto fue una triste ilusión. La economía stalinista (con y después de Stalin) nunca se recuperó de su brutal dinamismo y desproporciones de los años 30 y de las destrucciones de la segunda guerra. El stalinismo “vigoroso”, a la postre, hipotecó el país.
El trabajar a cuenta (y a costa) del futuro, con gastos descomunales, implicó un precio terrible: impedir la continuidad de los mecanismos de reproducción. De ahí devino, en parte, la legitimación ideológica de la vuelta al capitalismo y a la propiedad privada.
La URSS ganó la guerra pero perdió la paz (la Guerra Fría). La suma de la pérdida final del poder por parte de la clase obrera en las purgas de los años 30, junto con el final de todas las potencialidades de la planificación burocrática a la salida de la guerra, acabaron por liquidar definitivamente el Estado obrero surgido de la revolución de 1917 y lo transformaron en un Estado burocrático, aunque se mantuviera como sociedad no capitalista que debía defenderse frente al imperialismo.
Sin embargo, en la medida en que ese estado burocrático dejó de ser un punto de apoyo para la emancipación de los explotados y oprimidos, y subproducto del fracaso de los levantamientos antiburocráticos en el final del siglo pasado (que no defendieron una propiedad estatizada que no consideraban suya), la que se abrió paso fue la restauración capitalista.
Hoy, a sólo dos décadas de esos acontecimientos históricos, y cuando lo que se vive ya no es la crisis del socialismo sino la del capitalismo, de lo que se trata es de seguir sacando lecciones estratégicas de la experiencia histórica de la lucha de clases del siglo XX que fecunden el relanzamiento de la lucha por el socialismo en el siglo XXI.
4. Acerca del carácter de la Segunda Guerra Mundial
“Burguesías imperialistas; burguesías en países independientes, coloniales y semicoloniales; clases profesionales e intelligentsia; pequeños burgueses urbanos y rurales; la clase obrera; terratenientes; campesinos pobres y sin tierras… todas estas clases fundamentales y menores, y fracciones de clase, organizadas por estados y ejércitos, partidos, organizaciones profesionales y movimientos, entraron voluntariamente o bajo compulsión en el cataclismo de la guerra que comenzó como una guerra interimperialista por el poder mundial” (Mandel: 44)
Hemos analizado los elementos que se pusieron en juego en el frente oriental de la contienda: la trayectoria de la URSS y cómo pudo ganarle la guerra al nazismo. Cabe ahora una evaluación más general del carácter de la guerra en su conjunto y las dramáticas dificultades políticas, materiales y de toda índole con las que se vieron confrontados los revolucionarios con una IV Internacional recién fundada, y Trotsky asesinado por los sicarios de Stalin.
De Mandel proviene una definición que parece ubicar las cosas en su justo lugar: define la segunda guerra como varias contiendas en una: 1) una guerra interimperialista entre los Aliados (EE.UU., Inglaterra y los despojos de Francia), y el Eje (Alemania, Japón e Italia); 2) una guerra contrarrevolucionaria por parte del nazismo sobre la URSS (y que planteó el problema de la defensa incondicional de ésta); 3) varias guerras coloniales de emancipación nacional (el caso de China y otros países del sudeste asiático); 4) guerras de liberación nacional contra la ocupación por parte de un país extranjero (de Francia a Yugoslavia pasando por Grecia), y 5) guerras civiles (Italia, la misma Grecia, China, etcétera).
Mandel define la primera a modo de la Primera Guerra Mundial: como una guerra interimperialista que no debía ser peleada. Pero a las demás les atribuye el carácter de guerras justas que sí debían ser peleadas, a partir de un planteo agudo: partiendo de la guerra “básica” (la interimperialista), ocurrió un “desdoblamiento” en otro tipo de guerras; de ahí la complejidad del problema.
Más allá de la riqueza de la definición de Mandel, como solía ocurrir en sus análisis, no establece jerarquías claras entre las distintas guerras, si bien propone una orientación independiente y resuelve sólidamente en su elaboración la interrelación entre factores políticos, militares y de la lucha de clases.
A esto nos referiremos a continuación, incluyendo el debate con los planteos de otros dirigentes trotskistas de la posguerra como Nahuel Moreno.
¿Cómo caracterizar la segunda guerra? La dialéctica entre el contenido social y las formas políticas
Caracterizar la Segunda Guerra Mundial exige un esfuerzo de aplicación dialéctica de las herramientas del materialismo histórico. Es evidente que tuvo una serie de determinaciones muy complejas que complicaron las cosas respecto de la primera guerra (Bensaïd habla de “un laberinto donde las líneas del frente se recortan y se encabalgan”).
La guerra expresó un conflicto social básico: el conflicto interimperialista. La pelea por el reparto del mundo entre potencias imperialistas no había quedado resuelta a la salida de la Primera Guerra.
Varios elementos se conjugaron aquí. El principal de ellos era que Alemania salió humillada de la contienda, y el Tratado de Versalles rápidamente dio pasto al desarrollo de tensiones nacionalistas. Pero lo característico aquí es que Alemania sufrió una derrota que no significó un retroceso histórico en su desarrollo; de ahí que, pasadas las convulsiones revolucionarias de los años 1920, volviera a levantar sus ambiciones imperialistas bajo el régimen nazi.
Mandel, siguiendo a Trotsky, señala que, además, entre Francia e Inglaterra había matices en el tratamiento de Alemania. Porque si la primera quería ir hasta el final en el cobro de las reparaciones de guerra, Inglaterra recelaba de la hegemonía continental que pudiera obtener Francia y, sobre todo, del peligro comunista que venía desde Rusia.
En definitiva, la lucha hegemónica no se había saldado con la primera guerra. Incluso el reemplazo de Inglaterra por EE.UU. todavía no estaba decidido, y Francia, a pesar de haberse quedado económicamente atrás respecto de la competencia con EE.UU. y la propia Alemania, había salido como una de las grandes vencedoras de la contienda, lo que complicaba las cosas.
Trotsky insistiría desde comienzos de los años 30 en esta caracterización, previendo que en la medida que la lucha de clases no pudiera dar vuelta las cosas –y no pudo, entre otras razones por el papel contrarrevolucionario del stalinismo en España– la dinámica hacia la guerra sería inexorable.[21]
Más allá de este elemento básico común entre ambas guerras, la segunda, por un lado, adquirió un rasgo de guerra contrarrevolucionaria del nazismo contra la ex URSS, patria de la revolución socialista de 1917.
En la ofensiva de Hitler sobre la Unión Soviética (algo que Trotsky advirtió una y mil veces) se combinaron dos objetivos. Primero, el nazismo concebía a la ex URSS como un enorme reservorio de materias primas; el ataque era un movimiento colonizador clásico para obtener un “espacio vital” (Lebensraum) que le diera a Alemania las colonias que no había obtenido en el reparto del mundo ocurrido de finales del siglo XIX, ni logrado resolver con la primera guerra (el líder nazi hablaba de la URSS como el “África” de Alemania).[22] Segundo, había un evidente contenido social y político contrarrevolucionario en el sentido de la vocación por liquidar el ejemplo y la existencia misma de la más grande revolución socialista que había vivido la humanidad.
Pero el hitlerismo y el fascismo plantearon otro problema: se trataba de regímenes capitalistas, como las democracias burguesas imperialistas que dominaban en Inglaterra o los EE.UU., pero políticamente totalitarios, de supresión de las libertades democráticas e incluso, en el caso del primero, de exterminio de minorías sociales y de la izquierda.
Para definir el carácter de la segunda guerra es necesario contemplar estas especificidades respecto de la primera. Pero el hecho social básico siguió siendo que se trataba de una guerra interimperialista; subordinado a esto, se sumó que el hitlerismo encarnaba un régimen sociopolítico más reaccionario que la democracia imperialista tradicional, y que llegó a desatar una guerra contrarrevolucionaria contra la URSS y de exterminio social en el este europeo.[23]
Vinculado a esto se dio el fenómeno de la ocupación de países enteros, cosa que no había ocurrido en la primera guerra, que se había estancado muy rápidamente en una guerra de trincheras bastante cerca de las viejas fronteras. Este fenómeno nuevo llegó a ser planteado por algunos cuadros trotskistas como Jean Van Heijenoort en tiempo real.
En realidad, la ocupación de países coloniales o semicoloniales (como las regiones que luego integraron la ex Yugoslavia, Grecia o China) no debía ofrecer demasiadas dificultades de interpretación: había que estar del lado de la nación oprimida en su lucha emancipatoria contra la potencia opresora, manteniendo una perspectiva política independiente y socialista. Asoma así un nuevo factor: el carácter de guerras de liberación o emancipación nacional como parte de los desdoblamientos de la contienda. En el debate de los núcleos trotskistas hubo quienes comprendieron correctamente las guerras de liberación nacional en los países no imperialistas como progresivas, más allá de sus direcciones stalinistas.
Ya más complejo es abordar la ocupación de naciones imperialistas como Francia, que aun invadida no llegó a perder su viejo imperio, además de que durante un primer período una parte del país estuviera en manos de autoridades francesas (la Francia de Vichy encabezada por el mariscal Petain). Robert Paxton cuenta que a principios del régimen de Vichy, Petain gozaba de alta popularidad, basada en cierto convencimiento que el nuevo orden nazi tendría perspectivas históricas, y De Gaulle era mal considerado.
Con el deterioro de la economía francesa y el curso mismo de la guerra, así como la ocupación de Francia entera por parte de la Wehrmacht, esto cambió completamente. El cuadro se agravó aún más cuando comenzó el reclutamiento forzoso de mano de obra para ir a trabajar a Alemania en 1943, razón material que empujó a decenas de miles de franceses a la Resistencia para escapar de este destino.
En Francia, entonces, los requerimientos de la lucha contra la ocupación debían combinarse con mantener la lucha política contra la burguesía imperialista francesa, en abierta oposición a los criterios de “Unión sagrada” que oportunistamente había establecido el PCF con De Gaulle, participando incluso con representantes en el gobierno burgués de la llamada “Francia Libre” establecido en Londres.
En cualquier caso, tanto en el este como en el oeste el trotskismo debía sostener una pelea por el internacionalismo. Porque, desde la URSS a Francia, el stalinismo (y ni hablar de las demás direcciones burguesas o pequeño burguesas) le imprimió a la pelea un carácter estrechamente nacionalista.
Ya señalamos el caso de las violaciones sistemáticas de mujeres en Berlín como reflejo de este gravísimo problema, y el criterio nefasto y criminal de la “culpabilidad colectiva” del pueblo alemán. Parte de esto último es la consigna del Partido Comunista en Francia durante la ocupación: “A chacun son boche” (a cada cual su alemán), que convocaba a todo francés a matar un soldado alemán, o los planteos del autor ruso Ilya Ehrenburg de que “el único alemán bueno era el alemán muerto”. Todo alemán era un nazi; fin de la discusión.[24]
Si a Mandel, en su enriquecedora definición de la Segunda Guerra, se le puede reprochar no establecer una clara jerarquía en su carácter social básico, Moreno fue cualitativamente más lejos en sus unilateralidades.
Su preocupación acerca de las especificidades de la Segunda Guerra Mundial partía de un elemento real. Expresaba las inmensas dificultades que la guerra había planteado a un movimiento trotskista joven e inicial, para colmo sin Trotsky y en medio de una contienda con todas las complejidades apuntadas, como desdoblamiento de la guerra interimperialista en otras contiendas de diverso orden.
Sin embargo, como parte de una elaboración teórica unilateral y objetivista desarrollada a comienzos de la década del 80, Moreno terminaba interrogándose, erróneamente si la segunda guerra no había sido, más que una guerra imperialista, una “guerra entre regímenes políticos”, y si ese segundo factor no había dominado el primero: “La guerra civil española demostró hasta qué grado el régimen democrático burgués era antagónico con el fascismo, no sólo con la clase obrera y sus organizaciones. La Segunda Guerra Mundial presenta, como mínimo, elementos similares. Sin desarrollar el tema, creemos que hay que estudiar seriamente si no fue el intento de extender la contrarrevolución fascista imperialista a todo el mundo, derrotando principalmente a la Unión Soviética, pero también a los regímenes democrático-burgueses europeos y norteamericano. Esto no quiere decir que la Segunda Guerra mundial no haya tenido también un profundo contenido de lucha interimperialista. Lo que decimos es que hay que precisar bien, al igual que en la guerra civil española, cuál fue el factor determinante. ¿Fue la lucha del régimen fascista esencialmente contra la URSS, pero también contra la democracia burguesa? ¿O fue el factor económico, la pelea entre imperialismos por el control del mercado mundial?” (Las revoluciones del siglo XX: 51).
En otros textos Moreno daba un paso más: en caso de que el carácter esencial hubiera sido la lucha entre regímenes, se planteaba la pelea por la democracia (burguesa) como una etapa en sí misma, lo que implicaba orientaciones de frente único con sectores burgueses por la democracia, y que era posible que el trotskismo “haya sido en toda la posguerra una secta por no haber hecho esto durante la guerra”, es decir, por haber sido sectario en relación con esta lucha por la “democracia”.
Aquí aparecían, entonces, dos problemas esenciales a clarificar: el carácter de la guerra y la política de los revolucionarios, que veremos más adelante.
Acerca del carácter de la guerra, Moreno se plantea un interrogante legítimo, que resuelve de manera equivocada al colocar como hecho básico de la contienda el político (“guerra de regímenes”) en detrimento del social (“carácter interimperialista de la contienda”). Confunde el hecho de que cuando se trata del interior de un país o un estado (como fue en la guerra civil española), el problema de los regímenes políticos tiene un lugar central. Pero cuando se trata de guerras entre estados, lo fundamental es la naturaleza social de los contendientes. De ahí que la analogía entre la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial no fuera válida, aun si el nazismo efectivamente había planteado el problema de la pelea contra el totalitarismo.
Moreno tendía a perder de vista el aspecto estructural de la jerarquía de países y naciones en el orden capitalista mundial, que se manifiesta en la competencia entre países imperialistas por los mercados y la hegemonía internacional. Sin esto, se pierde la base material del análisis: la motivación concreta económica y social por detrás de la competencia entre naciones imperialistas, relacionada con la dominación del mundo y el reparto de las áreas de explotación.
El nazismo fue la forma política que en las condiciones de los años 30 (Gran Depresión y surgimiento de la URSS) la burguesía alemana encontró para resolver el problema de Alemania como potencia imperialista emergente: la carencia de un “espacio vital” colonial para su desarrollo. Moreno pierde de vista esto, con lo que su análisis queda idealista, ya que las motivaciones políticas terminan independizándose de las circunstancias materiales.
Es verdad que las cosas se complejizaron en la segunda guerra, pero esto requería un análisis que no rompiera con el suelo granítico del materialismo ni planteara abstractamente el enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución, y que tampoco conciba la contienda como una mera lucha de regímenes políticos.
El grano de verdad del análisis de Moreno es que a la cabeza de las potencias imperialistas había regímenes políticos diversos, que expresaban determinadas relaciones de fuerzas entre las clases en cada uno de esos países. A este respecto también había una diferencia con la primera guerra, porque las principales potencias enfrentadas, imperios o no –Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, EE.UU., y, en menor medida, Rusia–, tenían gobiernos bajo formas parlamentarias con mayores o menores grados de libertades democráticas.
Es desde ese punto de vista que debía entrar el tema de los regímenes políticos, sin confundir los hechos sociales básicos. Es que el “nuevo orden” de reparto mundial del hitlerismo[25] –y éste era un hecho social básico del carácter interimperialista de la guerra– implicaba no sólo la restauración capitalista en la Unión Soviética, sino una “carcasa política” (una forma de dominación), en cada uno de los países ocupados y en la propia Alemania, abiertamente contrarrevolucionaria sobre los explotados y oprimidos. De este hecho real se desprendió que EE.UU. pudiera explotar a su favor una imagen legitimadora como potencia “benigna” o imperialismo “democrático” en la pelea contra el nazismo. Y esta imagen solamente se podía combatir si no se perdían los puntos de referencia elementales del análisis de clase de los fenómenos, como tendía a ocurrir con las sugerencias de Moreno.
La orientación política capituladora y no independiente que el stalinismo le dio a la pelea en las condiciones de la segunda guerra tomó la forma de presentarla como un enfrentamiento entre “fascismo y democracia”, que Eric Hobsbawm hiciera suya en su Historia del siglo XX.
Aquí ya todas las jerarquías y relaciones entre los fenómenos quedaban invertidos: el hecho esencial pasaba a ser el enfrentamiento estrechamente político entre “dictadura y democracia”, y no las motivaciones sociales y el contenido de clase de las peleas, que quedaban convenientemente ocultadas al servicio de una política de conciliación de clases y de “socialismo en un solo país”.
De ahí también los graves peligros políticos de visiones unilaterales como las de Moreno, porque desarmaban y abrían la puerta a orientaciones que, en definitiva, perdían el carácter independiente y de clase de la política revolucionaria.[26]
A los hasta cierto punto inevitables rasgos sectarios de los pequeños núcleos trotskistas en la guerra se le contrapuso una reinterpretación que recaía en un curso oportunista. De hecho, durante la segunda guerra hubo desvíos para ambos lados, oportunistas pero también sectarios, y, sobre todo, una casi imposibilidad (dadas las correlaciones de fuerza existentes) de salir de una dramática situación de marginalidad. Detengámonos ahora en la acción y la política de los socialistas revolucionarios durante la contienda.
Las dificultades planteadas para la política revolucionaria por la Segunda Guerra Mundial y la pelea por una orientación independiente
De esta complejidad en el carácter de la guerra se desprendieron las extremas dificultades de los marxistas revolucionarios para presentar una política independiente e internacionalista durante la guerra. Hubo varias presiones, tanto oportunistas como sectarias. Todo en el contexto de una conflagración cataclísmica, dónde las fuerzas del trotskismo se contaban con los dedos de una mano en una contienda que involucraba multitudes millonarias. De ahí que un firme a la vez que sutil manejo de las herramientas del materialismo histórico y de la política revolucionaria fuera tan importante, y tan difícil de llevar adelante para un joven movimiento en ausencia de Trotsky.
Este manejo de la política revolucionaria debía moverse entre dos límites: partir de la naturaleza de clase interimperialista de la guerra, pero sin caer en el sectarismo y el abstencionismo, como negarse a pelear contra el ocupante nazi en función de criterios “derrotistas”, al tiempo que sostener la defensa incondicional de la URSS en relación con el nazismo.
Hubo varios jalones al respecto. Uno de gran importancia fue el pacto Ribbentrop-Molotov (agosto 1939). La oposición antidefensista de Burnham y Schachtman en el SWP norteamericano (el mayor grupo del trotskismo en ese momento), se agitó de manera extrema señalando que como subproducto de ese pacto contrarrevolucionario ya no se podía defender a la URSS. Su definición acerca de la URSS era que estaba transformándose en un “colectivismo burocrático” y que todos los regímenes sociales del mundo evolucionarían hacia allí (hipótesis evidentemente disconfirmada).[27]
Trotsky respondió que ninguno de los hechos sociales básicos se había modificado, que la Unión Soviética seguía siendo un estado obrero degenerado y que era necesario defenderla incondicionalmente. Stalin había firmado ese acuerdo como maniobra defensiva para ganar tiempo, lo que constituía un hecho político criminal y contrarrevolucionario, pero que no cambiaba en nada la posición básica de los revolucionarios en el sentido de la incondicional defensa de la URSS.
Una ubicación similar planteó cuando el reparto de Polonia con Hitler. Por un lado, era visto como un intento de Stalin de ganarse un “colchón de seguridad” frente a un posible ataque de Hitler. Por el otro, y a pesar de las expropiaciones de la propiedad privada que eventualmente Stalin llevaría a cabo en la parte ocupada por la URSS, Trotsky señalaba que desde el punto de vista político el mal superaba con mucho el beneficio de las medidas expropiadoras en sí mismas positivas, porque le hacía creer a la clase obrera mundial que una burocracia parásita degenerada “podía suprimir con maniobras burocráticas a la clase obrera en la obtención de logros y conquistas”.
Sin embargo, el hecho social básico no cambiaba: la URSS seguía siendo un estado obrero, que aun degenerado debía ser defendido. Inclusive, Trotsky establecía una analogía y señalaba que aun si no considerase ya a la URSS como “estado obrero” no necesariamente se debía caer en el antidefensismo, como lo hacía la minoría del SWP. La URSS podía ser defendida perfectamente como se defiende un país colonial o semicolonial frente al imperialismo; no había nada cualitativamente distinto al respecto. Afirmó esto no una sino varias veces en esos años, y argumentó que “sería un monstruoso absurdo romper con camaradas que, si bien en la cuestión de la naturaleza sociológica de la URSS, sostienen otra opinión, son con nosotros solidarios en lo que hace a las tareas políticas” (“La URSS en guerra”: 240).
Señalamos esto para desmentir a quienes doctrinariamente afirman que cualquiera que no reconociese a la URSS como “Estado obrero” se convertiría automáticamente en antidefensista. Bensaïd va incluso más allá cuando señala que la analogía entre la defensa de la URSS como Estado obrero y el apoyo a un país colonizado contra una potencia colonial revelaba, sin embargo, “una ambigüedad, puesto que el carácter ‘obrero’ del Estado no es determinante en el asunto” (Trotskismos: 42).
En cualquier caso, en todos estos aspectos domina el análisis social sobre el estrechamente político. Aunque los regímenes de Hitler y Stalin fueran similares (“astros gemelos” los llamó Trotsky), lo que los diferenciaba era su naturaleza social, y era a partir de ese criterio que se debía formular la política revolucionaria.
Esta “jerarquía del análisis” se planteaba como necesario punto de partida en relación con los contendientes imperialistas de la guerra. Es sabido que en la Primera Guerra Mundial Lenin formuló una orientación que planteaba “transformar la guerra imperialista en guerra civil” dentro de cada país, y que “el mal menor era la derrota del propio imperialismo”. En la primera fase de la segunda guerra, con sus más y sus menos, esta orientación era válida a partir del carácter interimperialista de la guerra.
Pero luego las cosas se complicaron, y mucho. ¿Cómo abordar el tema de la ocupación de Francia por parte de los nazis? ¿Con qué orientación pelear contra ella? También estuvo el complejo problema del ingreso de EE.UU. en la contienda y la posición de los revolucionarios al respecto.
En Francia, por ejemplo, el problema estaba en que su territorio nacional estaba ocupado, pero el país como tal, la burguesía francesa, seguía siendo imperialista y dominando sus viejas colonias. Aquí se trató de abordar la cuestión con una suerte de combinación de la lucha contra la ocupación nazi (hecho político), simultáneamente con mantener la pelea contra la burguesía imperialista francesa (hecho social básico).
En el caso de EE.UU., la dificultad era plantear una política independiente de ambos sectores burgueses: los intervencionistas y los aislacionistas. Las dificultades fueron agudas en este caso, porque mientras que el SWP denunciaba el carácter imperialista de la guerra, sufriendo un juicio y el encarcelamiento de sus principales dirigentes durante 16 meses (hecho social básico), al mismo tiempo formulaba, por recomendación del propio Trotsky, la que se dio en llamar “Política Militar Proletaria” (PMP).
Esta orientación significaba que, tácticamente, los revolucionarios se enlistaran en el ejercito para ser los mejores “obreros-soldados” acompañando a la clase trabajadora “adonde tuvieran que ir” en su experiencia (hecho político). Una posición compleja que desde algunos sectores del trotskismo fue vista como una capitulación chauvinista al llamar a alistarse a los sectores revolucionarios en una guerra interimperialista.
Si la PMP tenía evidentemente sus complejidades (era difícil rechazar la acusación que la orientación era alistarse en el bando de la “democracia” yanqui para pelear contra la dictadura nazi), no dejaba de ilustrar las dificultades extremas de la política revolucionaria durante la guerra y la necesidad de darse orientaciones concretas y no sólo generalidades frente a ella, adaptando la política a los desafíos específicos que iba planteando sin perder la perspectiva de clase e independiente.
En todo caso, aquí la cuestión remite a la caracterización y la política revolucionaria frente a las guerras en general. Se puede decir que hay cuatro tipos generales de guerras: interimperialistas, de liberación nacional, contrarrevolucionarias contra estados o sociedades no capitalistas, y guerras civiles.
En las tres primeras –guerras entre estados–, lo que manda no es la naturaleza del régimen político que esté al frente de cada uno de los contendientes (si son dictaduras o democracia), sino el carácter de las naciones enfrentadas. Cuando se trata de guerras fratricidas que enfrentan dos países atrasados, tampoco importa la naturaleza política del régimen de gobierno de cualquiera de ellos: estamos por la paz y contra la guerra.
Ya en el caso de los golpes de estado o la guerra civil que se desencadena dentro de un país, lo que domina es la defensa de las libertades democráticas o del proceso revolucionario, siempre con una política independiente de todo sector burgués en la perspectiva de una revolución social.
Cuando la guerra civil se desarrolla estando en el poder la clase obrera, como ocurrió inmediatamente después de la Revolución Rusa, las cosas son más simples: hay que hacer todos los esfuerzos por que la dictadura del proletariado se afirme e, incluso, se extienda más allá del país en cuestión.
Veamos, en síntesis, la definición que daba Mandel de las guerras justas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial: “Con la fórmula de ‘guerra justa’ queremos identificar las guerras que debían ser peleadas, y que los revolucionarios apoyaban. Esta categorización busca evitar la ambigüedad política de la fórmula acorde con la cual las fuerzas activas en la guerra eran divididas en ‘fascistas’ y ‘antifascistas’, una división basada en la noción de que –debido a su naturaleza específica– las formas alemana, italiana y japonesas de imperialismo debían ser combatidas en alianza con las clases dominantes de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etcétera.
“La política de la ‘alianza antifascista’ (…) implicó, en realidad, una colaboración de clases sistemática: los partidos políticos, y especialmente los PCs que sostenían que los estados imperialistas del Oeste estaban llevando adelante una guerra justa contra el nazismo, terminaron formando coaliciones de gobierno después de 1945 en las que participaron activamente en la reconstrucción del estado burgués y la economía capitalista. Además, esta incorrecta comprensión del carácter de la intervención de los estados occidentales en la guerra llevó a la sistemática traición de las poblaciones coloniales en sus luchas antiimperialistas, por no hablar de la contrarrevolución en Grecia” (Mandel: 45-6).[28]
En la Segunda Guerra Mundial las coordenadas social y política se combinaron de una forma original, y de ahí su extrema complejidad. Para responder a ella de manera revolucionaria la misma se debía partir del elemento social y luego abordar su “complicación” por el lado político, sin abstraer el segundo aspecto del primero, que es lo que podía dar lugar a lecturas oportunistas, pero tampoco diluyéndolo al punto de llevar a un abstencionismo sectario y fuera de la realidad.[29]
Bibliografía consultada
Bellamy, Chris: Absolute War. Soviet Russia in the Second World War: a modern history, Londres, Macmillan, 2009.
Bensaïd, Daniel: Trotskismos, Barcelona, El Viejo Topo, 2006.
Broué, Pierre: El partido bolchevique, Buenos Aires, Alternativa, 2007.
Callinicos, Alex: Trotskism, Concepts in Social Thought, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1990.
Diarmuid, Jeffreys: Hell’s Cartel, IG Farben and the making of Hitler’s war machine, Londres, FCS, 2009.
Fritzsche, Peter: Vida y muerte en el Tercer Reich, Barcelona, Crítica, 2011.
––– De alemanes a nazis, Barcelona, Siglo XXI, 2006.
Fulbrooke, Mary: El estado del pueblo, la sociedad alemana oriental de Hitler a Honecker, Londres, Yale University Press, 2008.
Furet, François: El pasado de una ilusión, Barcelona, FCE, 2005.
Grossman, Vasili: Vida y destino, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2009.
––– Un escritor en guerra, editado por A. Beevor y L. Vinogradova, Barcelona, Memoria Crítica, 2010.
Kershaw, Ian: La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de interpretación, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.
Mandel, Ernest: O significado da Segunda Guerra Mundial, San Pablo, Ática, 1989.
––– El trotskismo y la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, 1976, MIA Archive.
Moreno, Nahuel: Actualización del programa de transición, Bogotá, Caracteres, 1990.
––– Las revoluciones del siglo XX, Buenos Aires, Antídoto, 1986.
Naville, Pierre: Trotsky vivant, París, Maurice Nadeu, 1979.
Padura, Leonardo: El señor que amaba los perros, Buenos Aires, Tusquets, 2011.
Paxton, Robert: La France de Vichy (1940-1944), París, Editions du Seuil, 1997.
Rogovin, Vadim: Textos, World Socialist Web Site.
Sáenz, Roberto: “Plan, mercado y democracia obrera. La dialéctica de la transición socialista”, Socialismo o Barbarie 25, febrero 2011.
Speer, Albert: Inside the Third Reich, Londres, Sphere, 1971.
Traverso, Enzo: El pasado, instrucciones de uso, Buenos Aires, Prometeo, 2011.
––– A sangre y fuego. De la guerra civil europea, 1914-1945, Buenos Aires, Prometeo, 2009.
––– “Interpretar al fascismo. Notas sobre George L. Mosse, Zeev Sternhell y Emilio Gentile”, en Ayer Nº 60, Madrid, 2005.
––– La historia como campo de batalla, Buenos Aires, FCE; 2012.
Trotsky, León: “La URSS en guerra”, 25 de septiembre de 1939, en Guerra y revolución. Una interpretación alternativa de la Segunda Guerra Mundial, Tomo I, Buenos Aires, CEIP, 2004.
––– “Los astros gemelos: Hitler-Stalin”, 4 de diciembre de 1939, ídem.
Trotsky, León: Revolución y fascismo en Alemania, Escritos 1930-1933, Buenos Aires, Antídoto-Gallo Rojo, 2005.
Werth, Nicolas: El terror y su desarrollo. Stalin y su sistema, París, Perrin, 2007.
[7] Sobre la base de su experiencia como cronista en el frente oriental, Grossman daba una aguda definición en clave clausewitziana: “La guerra es un arte. En ella los elementos de cálculo, conocimiento frío y experiencias se combinan con la inspiración, el azar y algo totalmente irracional. Estos elementos son compatibles entre sí, pero a veces entran en conflicto. Es como una improvisación musical, que es impensable sin una técnica brillante” (Grossman, Un escritor en guerra: 136).
[8] Hay otro punto de vista en el que el concepto de “guerra total” es correcto: la guerra moderna engloba tanto el frente como la retaguardia (incluso es más importante la segunda que la primera). Las guerras mundiales fueron “guerras industrializadas”, es decir, apoyadas en todas las conquistas y el inmenso aparato productivo del capitalismo.
[9] Según el Plan Cuatrienal, la autosuficiencia estratégica debía cubrir tres áreas principales de la actividad industrial: carbón, acero y químicos (incluyendo nafta sintética, caucho, nitrógeno para explosivos, plásticos y fibras sintéticas). Ver Diarmuid Jeffreys, cit.
[10] Es digna de nota la irracionalidad de cómo, por la propia dinámica de la guerra, muchos grandes emprendimientos puestos en pie por los nazis en los territorios ocupados fueran prácticamente abandonados sin poder siquiera ser puestos en marcha. Fue el caso de las fuentes de materias primas y empresas montadas en los territorios ocupados de Polonia, los estados bálticos o la URSS, que en menos de dos años volvieron a cambiar de manos con la contraofensiva del Ejército Rojo.
[11] Para Kershaw, esta obra de Arendt es una apasionada y conmovedora denuncia de la inhumanidad y el terror despersonalizados y racionalizados como ejecución de las leyes objetivas de la historia, que, sin embargo, es menos satisfactoria respecto del stalinismo que del nazismo: su argumento básico para explicar el crecimiento del totalitarismo (el reemplazo de las clases por las masas y el surgimiento de una “sociedad de masas”) era claramente deficiente.
[12] Por supuesto, esto no menoscaba la represión estrictamente política que el nazismo ejerció sobre los militantes comunistas y socialdemócratas en los primeros años de su poder, y que dio lugar a 150.000 detenidos en los campos de concentración durante los años 30. Lo que queremos subrayar son los rasgos específicos de la represión del nazismo en el momento de su apogeo, cuando desataba la Operación Barbarroja y definía la “solución final” a comienzos de 1942, tras sacar la conclusión de que la guerra se iba a extender irremediablemente y que no tenía medios para trasladar a millones de judíos.
[13] Traverso agrega, agudamente, que concebida en términos darwinianos, esta guerra en el frente oriental se presenta bajo la forma de “una lucha por la existencia”, y agrega que con el paso de los meses de una contienda cada vez más bárbara, el lenguaje se radicaliza. Esta circunstancia sirvió al enfoque nacionalista que le imprimió el stalinismo a la guerra, cuyas consecuencias abordaremos más adelante.
[14] En su brillante artículo “Qué es el nacionalsocialismo” (1933), Trotsky ya ubicaba estos aspectos en su justo lugar.
[15] No es muy conocido que Treblinka dejó de existir a partir del 2 de agosto de 1944, tras un histórico levantamiento y heroica fuga de parte de sus prisioneros (unos 700, de los cuales sobrevivieron sólo 70 para ver el final de la guerra). Luego de ese bochorno, los nazis levantaron el campo.
[16] Kershaw señala que en el caso de la Italia fascista sus tendencias “modernizadoras” eran distintas que el “romanticismo” nazi, de rasgos agudamente conservadores; asimismo, su política racial era menos brutal (salvo en el ensayo de la República de Saló), y el tipo de imperialismo que practicaría Italia bajo Mussolini fue mucho más “tradicional” que la guerra de exterminio practicada por el nazismo en el frente oriental.
[17] Aquí es interesante señalar las posiciones que en torno a la caída del Muro de Berlín se esgrimieron en el movimiento trotskista. Desde el morenismo ya sin Moreno, se asumió una posición democratista que solamente vio el alzamiento popular pero no formuló una orientación para pelear por que ese levantamiento no se deslizara en una perspectiva restauracionista (el objetivismo oportunista que caracterizó a la vieja LIT en los años 80). La posición del mandelismo no fue mejor: increíblemente, proponían ¡sostener el Muro de Berlín! Consideraba su caída como un hecho reaccionario, poniéndose en las antípodas del movimiento de masas movilizado: ¡un criterio doctrinario absurdo que pretendía “defender” el estado burocrático, en vez de dar la pelea por orientar a las masas movilizadas en un sentido revolucionario y auténticamente socialista!
[19] Al respecto, remitimos a nuestro trabajo “La dialéctica de la transición socialista” (Socialismo o Barbarie 25). En el caso de Cuba, muy distinto por cierto al de la URSS, Leonardo Padura retrata las irracionalidades de la planificación burocrática que es muy ilustrativa: “La emisora Radio Ciudad Primada de Cuba Libre era, precisamente, el medio encargado de concretar una realidad virtual más embustera aún que la de ríos, montañas y carreteras de nombres caprichosos, porque estaba construida sobre planes, compromisos, metas y cifras mágicas que nadie se ocupaba de comprobar, sobre constantes llamados al sacrificio, la vigilancia, la disciplina con lo que cada uno de los jefes locales trataba de construir el escalón de su propio ascenso (…). Mi trabajo consistía en recibir llamadas y recados de aquellos personajes para que velara por sus intereses, a los cuales ellos siempre llamaban, por supuesto, los intereses del país y del pueblo. Y mi única alternativa fue aceptar aquellas condiciones y, cínica y obedientemente, ordenar a los dos autómatas subnormales y alcohólicos que trabajaban como redactores que escribieran de planes sobrecumplidos, compromisos aceptados con entusiasmo revolucionario, metas superadas con combatividad patriótica, cifras increíbles y sacrificios heroicamente asumidos, para darle forma retórica a una realidad, hecha casi siempre de palabras y consignas, y muy pocas veces de plátanos, boniatos y calabazas concretas” (Padura: 107-8).
[22] Recordemos aquí que del primer reparto colonial se habían beneficiado países como Inglaterra, Francia y otros menores como Holanda. Alemania, Japón y EE.UU. habían quedado fuera de él (aunque este último ya estaba dominando como su “patio trasero” a Latinoamérica). Trotsky trazó agudos análisis respecto de estos problemas en folletos como Sobre Europa y EE.UU. y otros textos de los años 30.
[23] En el oeste, la ocupación fue mucho menos brutal que en el este europeo. Cabe comparar, por ejemplo, el trato dado a los prisioneros de guerra franceses o ingleses, que nada tuvo que ver con el calvario de los prisioneros rusos. Si entre estos últimos el número de muertos en cautiverio alcanzó a más del 60% de los prisioneros (la mayoría por hambre), entre los primeros la mortandad no superó el 1% (en museos franceses de la guerra se pueden ver las fotos, por ejemplo, del soldado Louis Althusser, detenido en Alemania en condiciones inimaginables para los rusos).
[24] Contra esta orientación chovinista, y para los anales de la heroica historia del trotskismo durante la guerra (y de sus dramáticas dificultades), quedó una pequeña experiencia de enorme valor educativo: la que llevaron adelante los trotskistas de La Verité (órgano del PCI en la clandestinidad), que publicaron un boletín clandestino en alemán durante 1943 titulado Arbeiter und Soldat, con el objetivo de llevar a cabo un trabajo político entre los soldados de la Werhmacht. Lamentablemente, la célula ocupada de esta actividad cayó presa y fue fusilada por los nazis.
[25] Aquí es interesante señalar que ya desde el nazismo y su dominio del continente entre 1940 y 1944, se llegó a colocar el problema de la unificación europea, que Hitler buscaba “resolver” bajo el paraguas de su “Nuevo Orden”.
[26] Este carácter se perdía no sólo en el análisis de la guerra mundial –en última instancia, un ejercicio puramente especulativo y teórico–, sino más cotidianamente: recordemos que esta elaboración de Moreno hace parte integral de la teoría de las “revoluciones democráticas” de los años 80 que desarmaron al viejo MAS y la vieja LIT lanzándolas a un curso oportunista que no tuvo retorno.
[29] Bensaïd cuenta a este respecto el caso de la corriente de origen de Lutte Ouvriere, uno de los grupos trotskistas más conocidos de Francia: “Su grupo veía en la Resistencia ‘un engaño de la colaboración de clases’, y su boletín repetía machaconamente consignas contra la guerra imperialista directamente inspiradas en el derrotismo revolucionario de los tiempos de la Primera Guerra Mundial”.
Por Roberto Sáenz, revista SoB 27, febrero 2013