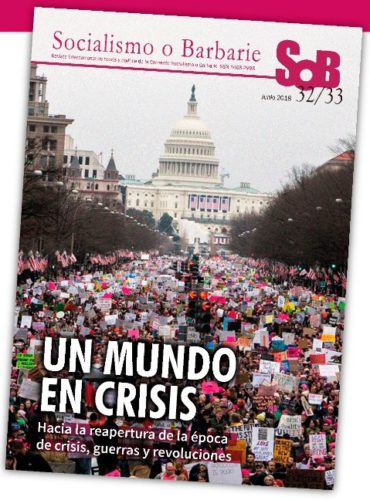Compartir el post "Una “segunda fase” de la economía K con claros signos de agotamiento"
“Lo que ha dado en llamarse economía K se perfila, entonces, no como un proyecto estratégico sino como un ‘modelo’ cuyo origen es más político (el cambio de ciclo de lucha de clases nacional y regional) que propiamente económico. (…) Ciertas variables fundamentales del actual esquema (…) son por definición no estructurales sino coyunturales y hasta contingentes. (…) Comienzan a acumularse tensiones en diversos planos (cuentas fiscales, inversión, infraestructura, inflación, tipo de cambio) cuyo ritmo de maduración no es fácil de prever” (“Bases y límites del ‘modelo K’”, Socialismo o Barbarie 20, diciembre 2006).
Hace seis años caracterizábamos el llamado “modelo K” como de coyuntura, en el sentido de que si bien presentaba diferencias (a veces muy marcadas) con el esquema neoliberal de los 90, eso no autorizaba a considerarlo un “modelo de desarrollo”, ni mucho menos “industrial” (o “productivo”, sutil diferencia posterior que muchos kirchneristas no advirtieron). Contra la mitología del “relato”, advertíamos que no sólo no se resolvían rémoras históricas de la economía argentina sino que se acumulaban contradicciones que iban a poner a prueba la solidez y validez del “modelo”.
Pues bien, hoy asistimos justamente a esa “maduración” del deterioro de variables clave del esquema económico del kirchnerismo. En algunas de ellas se ha operado casi una reversión de las condiciones iniciales. Esto no se manifiesta aún como crisis económica abierta. Pero lo que señalábamos como “tensiones” han evolucionado hasta convertirse en verdaderos dilemas económicos que ponen en cuestión el conjunto de las “condiciones de reproducción” de la economía K.
En consecuencia, el diagnóstico de “modelo de coyuntura” se ha mostrado más preciso y sólido conceptualmente que la catarata de panegíricos (o diatribas) que saludaban (o denostaban) una “nueva era” en el capitalismo argentino. Ese carácter ponía de manifiesto dos cuestiones: las claras diferencias con el esquema precedente, a un nivel del análisis, y las continuidades de la economía kirchnerista con los límites históricos del capitalismo argentino, en un nivel más estructural. La primera etapa del “modelo K” subrayó más las diferencias; la segunda, que hoy vivimos, deja ver cada vez más la continuidad de esos límites.
1. Dos etapas bien diferenciadas
En el devenir de la economía argentina bajo el kirchnerismo es posible establecer una periodización con fronteras muy nítidas, que coinciden con la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y la actual gestión de Cristina Fernández, reelecta en 2011 (desde 2008 hasta el presente). Esta coincidencia ha motivado todo tipo de análisis psicologistas superficiales, pero los rasgos que distinguen una gestión de otra deben buscarse en otro lugar: los cambios en las condiciones de la economía mundial, en primer lugar, y de la propia economía argentina, en segundo.
El comienzo de la gestión de Cristina Fernández coincidió con los primeros coletazos del desencadenamiento de la crisis económica internacional, que continúa hasta hoy. Aunque retomaremos este tema más abajo, señalemos desde ya que aunque el impacto en Argentina y la región es todavía mediado, el cambio de contexto general de la economía mundial en un sentido negativo representa una diferencia sustancial con el período 2003-2007, signado por condiciones abiertamente favorables para Latinoamérica por primera vez en mucho tiempo.
Hemos señalado en varias oportunidades que el esquema kirchnerista es el resultado de una conjunción de factores políticos y económicos. Los más importantes son, respectivamente, un nuevo ciclo de luchas y rebeliones populares en América Latina que terminó de enterrar el ciclo neoliberal y una coyuntura económica extraordinariamente favorable para la región que favoreció una salida de la penuria fiscal permanente de los 80 y 90. En suma, llovieron recursos y había gobiernos capitalistas, pero de signo no estrictamente neoliberal, que decidieron usarlos para una acumulación política desde el Estado en vez de cedérselos alegremente a los “mercados”. En el caso argentino, devaluación y reestructuración de deuda mediante, aparecieron por primera vez en décadas los superávits gemelos (fiscal y comercial). Aquí, como en el resto de la región, hubo una reapropiación estatal de la renta extraordinaria originada en los precios de los commodities, esencialmente vía las retenciones.
Ahora bien, respecto de 2003-2007, mientras algunas condiciones favorables decisivas, en especial los precios de las commodities, no han cambiado (y son las que aún sostienen el edificio económico kirchnerista), hay otras que desde 2008 son categóricamente diferentes al período señalado.
Enumeraremos rápidamente algunas, que ampliaremos más abajo: 1) el fin del tipo de cambio alto, que había alimentado el superávit comercial (e indirectamente el fiscal), a caballo de un constante retraso de la cotización del dólar respecto del índice de precios, y que genera todo tipo de problemas, desde la pérdida de competitividad hasta la necesidad de “racionar” las divisas; 2) la aceleración de la inflación, que desde 2008 tiene un piso que ronda el 25% anual; 3) el fin del superávit fiscal, carcomido desde varios frentes, y la consiguiente necesidad de un seguimiento mucho más estrecho del gasto estatal (lo que Cristina bautizó como “sintonía fina”); 4) un deterioro continuo de la infraestructura del país, tanto en el plano energético como en el logístico (transportes), que a su vez repercute en las cuentas fiscales, y 5) como resultado de la evolución de todas estas variables, en el último bienio se verificó además una evidente desaceleración del crecimiento económico y la creación de empleo, así como una reducción general de márgenes de maniobra económica tanto en el Estado como en el sector privado.
Políticamente, esto sienta las bases para una erosión creciente del imaginario ideológico kirchnerista de una “sociedad policlasista”, en la que las condiciones de la economía permiten que todos los sectores sociales (incluidos los antagónicos del capital y el trabajo) se vean beneficiados; unos por la “redistribución del ingreso” y otros por la continuidad de altísimas tasas de ganancia.
Los problemas en cada uno de estos frentes derivan no de algún golpe de timón en el manejo de la política económica, sino, por el contrario, de las consecuencias que eran de esperar de un “modelo” que aprovechó circunstancias excepcionales sin afectar de manera profunda ni integral los mecanismos más generales del funcionamiento del capitalismo argentino, y que por lo tanto sólo puede funcionar hasta que se termine la acumulación inicial de combustible. A ese paulatino agotamiento de las coordenadas iniciadas en 2003 estamos asistiendo hoy.
2. Nuevo contexto, nuevas medidas, viejos problemas
La aparición de grietas en un esquema que hasta 2007 parecía sólido a los observadores poco avisados (o interesados en el proyecto K) ha obligado a la gestión Cristina a recurrir a una serie de medidas.
En general, ha habido la necesidad de aumentar los controles, regulación y, en algunos casos, gestión de parte del Estado. Este muy moderado “estatismo”, sin ser una novedad absoluta respecto de la presidencia de Néstor Kirchner ni modificar en lo esencial las reglas del capitalismo local, han irritado lo suficiente a sectores de la burguesía (y a su personal político y mediático) como para agitar el fantasma de la “chavización”. Sin embargo, hubo sólo dos estatizaciones importantes: la de las AFJPs en 2008 y la estatización parcial de YPF.
Sólo en la mente de los liberales de ultraderecha con daño cerebral irreparable puede caber la idea de que la gestión Cristina estaba agazapada esperando el momento para dar el zarpazo “estatista”. Semejante hipótesis supone un nivel de capacidad de planificación impensable en la política, la economía y el capitalismo argentino en general. Por el contrario, desde el comienzo de la gestión de Cristina se planteó profundizar la línea de “normalización” del país, poner orden con las cuentas de los acreedores y dar más juego a la actividad privada, no menos. El cambio de planes no vino por una súbita iluminación ni “giro a la izquierda”, sino que fue una muestra más de la capacidad de improvisación del kirchnerismo ante hechos que no produjo ni previó, en este caso la crisis mundial abierta en 2008. Justo cuando los Kirchner iban para el lado del mercado, el sacudón financiero internacional pedía a gritos la intervención del Estado. En el gobierno tomaron nota de que venían a contramano y se pusieron a tono con la actual “ola estatista” universal. En este marco, la decisión de reestatizar el sistema jubilatorio, en un contexto en que el valor de los activos caía en picada, no podía asustar a nadie.
Así, el nuevo “clima” económico e ideológico del mundo tras el derrumbe financiero fue un factor decisivo en el giro “heterodoxo” del gobierno. El otro aspecto determinante de la decisión fueron los inocultables problemas en las bases de sustentación del “modelo”, que desde entonces no han hecho más que agravarse, sin desarrollos catastróficos pero sin pausa.
La cuestión de fondo es, desde ya, la continuidad de la inserción periférica de la Argentina en el mercado mundial, la ausencia de un verdadero desarrollo industrial y el reforzamiento de la dependencia respecto de los precios de los commodities, sobre todo agrícolas (en el plano de la producción de bienes) y respecto del mercado brasileño (en el plano de las relaciones de comercio exterior).
En sus momentos de lucidez, el elenco kirchnerista parece reconocer esta realidad e intenta tomar medidas al respecto. Pero la realidad es mucho menos maleable que los discursos y las invocaciones al “valor agregado” que suelen aparecer en las arengas presidenciales. Las misiones comerciales a países periféricos de Asia o África buscan varios objetivos a la vez: impulsar un superávit comercial hoy amenazado, fortalecer las exportaciones no convencionales y de manufacturas, y ampliar los mercados de acceso apuntando a países de nivel de desarrollo similar o inferior, justamente aquellos en los que los productos argentinos podrían ser competitivos.
Pero esto es demasiado poco y llega demasiado tarde para cambiar ese perfil exportador de la Argentina que hemos descripto. El país no tenía antes ni tiene ahora un entramado industrial integrado o capaz de competir en el exterior, salvo en mercados como Angola, Tayikistán o Vietnam. Sucede que sin verdadero desarrollo industrial, lo que hay es el viejo cuello de botella de los modelos de sustitución de importaciones de posguerra. Es decir, cuando hay crisis interna, se recompone el ingreso de divisas producto de la devaluación y la caída del costo del trabajo. Cuando hay recuperación industrial, ésta requiere de insumos importados (que el país no produce justamente por falta de entramado industrial, tecnología, inversión, estructura de la propiedad, etc.). Pero esos insumos amenazan la balanza comercial y el saldo de divisas. En este esquema cíclico de crecimiento-crisis externa-devaluación-crisis interna-crecimiento, etc., llamado “stop and go”, el deterioro del superávit comercial es hijo de una recuperación recurrente pero no autosostenida. La propia Cristina reconoció el regreso de este mecanismo en un discurso reciente, cuando se le escapó que “cuando nos iba mal teníamos superávit comercial, cuando nos va bien tenemos déficit”. Esto no puede constituir ninguna sorpresa; muy por el contrario, “es una constante de la histórica económica argentina desde el siglo XX” (Daniel Fernández Canedo, Clarín, 18-5-12).
Esta estructura seriamente debilitada, desgastada y plagada de contradicciones obligó al gobierno a recurrir cada vez con más frecuencia a medidas que sólo ofician de paliativos, no de una reorientación de fondo para la cual el capitalismo argentino no ofrece bases políticas ni económicas. Los parches más conocidos de los últimos años son los vinculados a un centro nervioso de la economía K: el valor del peso respecto del dólar. El fin del dólar caro obligó a la renovada intervención del Estado en dos áreas muy sensibles: el comercio exterior (vía las restricciones a las importaciones) y el mercado cambiario (con el virtual cierre de las operaciones cambiarias al público). Ambas medidas, a la vez que acumulan tensiones económicas y políticas, se han revelado totalmente insuficientes, como veremos.
3. El fin de la abundancia de dólares y el regreso de la “restricción externa”
Posiblemente el más visible, y el más determinante en lo inmediato, de los elementos de debilidad señalados es el fin de la abundancia de divisas propia del período 2003-2007. El período de recuperación tras la recesión larga (1998-2001) y la caída brutal de 2002 trajo consigo el mismo viejo problema de las economías periféricas: el mismo crecimiento se pone a sí mismo un límite por la vía de la creciente necesidad de divisas para sostenerlo.
Así, la “restricción externa”, es decir, la escasez de divisas, típica de los procesos de sustitución de importaciones de los años 50-70 en los países periféricos, ha regresado.
Las economías periféricas y de bajo desarrollo, como la argentina y en general las del llamado “Tercer Mundo”, han sufrido siempre de esta tara, que no expresa otra cosa que una inserción marginal, dependiente y limitada en la división internacional del trabajo y la economía mundial capitalista. En los años 50 y 60, los economistas de la CEPAL y luego los de la teoría de la dependencia señalaban que los ciclos económicos de los países de la región que habían intentado sustituir importaciones no podían salir del llamado “stop and go” (frena y arranca).
¿En qué consistía? En que la periferia sólo podía intentar consolidar algo que se pareciera a una base “industrial” con un dólar alto para protegerla. Pero a medida que esa “industria” atrasada, desigual y profundamente signada por el capital imperialista lograba recomponerse un poco y la moneda local se revaluaba, la necesidad de divisas la frenaba. ¿Cómo? Por la vía de la dependencia tecnológica y de bienes de capital: una industria poco orgánica y poco integrada dependía de los insumos extranjeros para abastecerse. Pero esos insumos se pagan en dólares. La creciente demanda de divisas no tiene con qué sostenerse, porque la industria no exporta sino que sustituye importaciones, de modo que hay que recurrir al endeudamiento externo. Cuando el servicio de deuda se hace demasiado pesado (y el crecimiento industrial se ahoga por falta de insumos), no queda más remedio que devaluar la moneda y recomenzar el ciclo.
Durante los primeros años del ciclo político kirchnerista, sobraron dólares y el Banco Central tenía que salir a sostener su cotización (por eso crecieron las reservas del BCRA, incluso haciendo sustanciales pagos externos). La euforia e imprevisión kirchneristas les hizo creer que una tendencia específica y limitada de un período, con una explicación bien circunstanciada, era una tendencia epocal, y anunció (tan tardíamente como 2010) el fin de la restricción externa.
Pero las leyes de las economías capitalistas periféricas, en las condiciones de la globalización, son más fuertes. Y las facturas que se postergaron durante casi un lustro están exigiendo pronto pago. Es el precio de no haber salido jamás del esquema económico que signa al país y la región desde hace décadas, de que no haya habido verdadero despegue industrial, de que la estructura productiva siga profundamente extranjerizada, de que la inserción en la economía mundial, en suma, siga siendo periférica y dependiente de algunos rubros primarios.
La explicación de por qué ya no “sobran dólares” pasa, en el fondo, porque se agota la capacidad de la economía argentina de generar acumulación capitalista local que transforme seriamente el esquema productivo.
Cerrada la posibilidad de pedir crédito externo (el país, a todos los efectos prácticos, sigue en default), sólo se pueden conseguir divisas por dos vías: inversión extranjera y exportaciones. Y como la primera fuente sigue siendo muy insuficiente (de hecho, la fuga de divisas de capitalistas locales excede en mucho la inversión extranjera aquí), queda una sola gallina de huevos de oro: el comercio exterior.
Eso explica las tremendas restricciones que impuso el gobierno a las importaciones ya en 2010, a punto tal de afectar la capacidad productiva de empresas y ramas enteras. Luego se liberó el corsé monetario para el BCRA: las reservas ya no están obligadas a respaldar el 100% del circulante. De este modo, se conservó la capacidad del Banco Central de prestarle al Estado, ya que ahora puede disponer de sus reservas con menos restricciones legales. Y finalmente se sumó el control estricto a las operaciones de compra y venta de divisas, con lo que prácticamente se paralizó el mercado cambiario.
El superávit comercial argentino, de unos 12.000 millones de dólares, tiene un alto componente de artificialidad al estar “pisado” el volumen de las importaciones. Pero esos dólares deben compensar y tapar infinitos agujeros. El primero de ellos es justamente la estructura productiva, sobre todo industrial, cuyo déficit externo alcanza los 20.000 millones de dólares, y que por ende no se sostiene ni seis meses sin insumos importados. A eso se suman las remesas de regalías y utilidades de parte de las empresas multinacionales. El ejemplo de las terminales automotrices (todas extranjeras) es emblemático de ambas situaciones. Y quedan dos sangrías de divisas muy importantes: la fuga de divisas (que se recalienta al compás de la revaluación del peso, y que fue frenada de manera administrativa, casi policial, son el control de cambios) y los pagos de la deuda pública.
La falta de integración industrial lleva a que la principal industria argentina, la automotriz, tenga un déficit externo de más de la mitad de todo el superávit comercial. La producción de autos creció desde 2003 un 480%, pero la de autopartes sólo un 50%. Cristina hizo un llamado desesperado a integrar partes nacionales, pero eso sigue siendo expresión de deseos, por dos razones. Una, que los autopartistas nacionales no son competitivos internacionalmente (por costos, tecnología, etc.). La otra, que las multinacionales no tienen ningún interés en colaborar con la integración industrial argentina a expensas de sus ganancias. Para ellos es más barato y eficiente importar (ni hablar si es de sus propias casas matrices o empresas controladas) en vez de esperar que los “emprendedores” argentinos desarrollen tecnología, capacidad productiva y espalda financiera con apoyo estatal. Algo que llevaría lustros, en el mejor de los casos, y que requiere de una continuidad de políticas (y actores económico-sociales) que en Argentina nunca han existido.
El nivel de vulnerabilidad de la economía K lo da la respuesta a la siguiente pregunta: ¿es Argentina un país que ha dejado, o está dejando, de depender de los saldos exportables de origen agrario, para pasar a una inserción menos desequilibrada en el mercado mundial? Ni por presente ni por dinámica la respuesta puede ser otra que una rotunda negativa. Dicho simplemente, el “modelo” kirchnerista necesita un tipo de cambio que proteja relativamente a una industria poco competitiva y que genere un excedente de dólares. Y ese excedente, a su vez, depende esencialmente de dos factores: primero en importancia, el precio de los commodities agrícolas, y segundo, el nivel de actividad en Brasil.
4. El fin del dólar alto y el fantasma de la devaluación
Si el tipo de cambio inicial del “modelo K” era efectivamente proteccionista, el paulatino incremento de la inflación (tema que trataremos enseguida) fue erosionando de manera lenta pero sostenida esa “ventaja competitiva”. El resultado, al cabo de varios años, fue que del “dólar caro” se pasó casi insensiblemente al “dólar barato”. Con una inflación interna de 400 o 500% respecto de 2003, el tipo de cambio nominal subió sólo un 33% hasta enero de 2011. A pesar de que el gobierno intentó cerrar un poco la brecha aumentando levemente el ritmo de apreciación del dólar, el tipo de cambio nominal a diciembre de 2012 es un 62% mayor que en 2003, lo que significa una fuerte revaluación real del peso contra el dólar.
Esta situación dio lugar a que un sector de la burguesía denunciara “atraso cambiario” y clamara por una devaluación del peso. Un dólar “barato” reduce el nivel de protección respecto de los bienes importados, peligro que el gobierno intentó conjurar de manera administrativa: bloqueando, demorando y/o entorpeciendo las importaciones. Y sobre todo, hace menos competitivas las exportaciones de bienes manufacturados, lo que pone en riesgo el corazón de la política económica oficial.
Para el gobierno no es fácil resolver el problema. Compensar el retraso del tipo de cambio implica instrumentar una serie de medidas políticamente “antipáticas”, de lenta implementación y efecto no inmediato. Pero intentar cortar por lo sano con una devaluación importante es peligrosísimo: el riesgo es disparar una escalada inflacionaria (con un piso del costo de vida que ya está demasiado alto) y una agitación social incontrolable.
Los sectores de la burguesía argentina que más han medrado con el “modelo” y que más tienen para perder comparten la preocupación oficial y desaconsejan la devaluación, receta que en cambio proponen las facciones políticas y económicas de mala relación con el gobierno. Así, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y FATE, dos de las más importantes empresas industriales del país, advierte: “Devaluar es la manera más fácil de resolver los problemas, aparentemente, pero si para recuperar competitividad lo único que se hace es tocar el tipo de cambio, explota como una bomba y el efecto es el contrario al que se busca” (Ámbito Financiero, 17-12-12).
Por supuesto, mantener bajo control la variable cambiaria es fuente de problemas de todo tipo para Cristina. Se echa mano a recursos cada vez menos efectivos y más irritantes, como el “cepo cambiario”, que sólo permite el acceso a divisas con autorización oficial y múltiples restricciones. El problema no es sólo la clase media indignada porque no pueden ahorrar en dólares, sino la falta de insumos para muchas empresas y el duro golpe a una de las ramas que motorizaron el crecimiento económico, la construcción. Sucede que las operaciones inmobiliarias se hacen, desde hace 20 años, en dólares, hoy imposibles de conseguir, lo que paraliza o posterga proyectos y la compraventa de inmuebles. Incluso el turismo, que fue durante los años del “dólar caro” una interesante fuente de divisas, ahora tiene un balance neto negativo.
Por otro lado, los controles dieron lugar a un clásico de los modelos sustitutivos: la creación de un circuito cambiario paralelo, con cotización oficial, “irregular” y hasta mecanismos legales de fuga de divisas (a una cotización entre un 30 y un 40% mayor a la oficial). Y si el dólar alto contribuía a una regulación de los precios relativos, el “atraso cambiario” genera distorsiones y desequilibrios crecientes.
En resumen, otro de los rasgos distintivos de la segunda etapa de la economía K es que el rol del tipo de cambio se convirtió en su contrario: de factor protectivo de la industria local y motorizador de la recuperación pasó a ser una fuente de inestabilidad, preocupación y dilemas económicos insolubles.
5. El regreso de la inflación: causas y consecuencias
La inflación fue un problema crónico y estructural del país que en esta etapa vuelve a recorrer carriles más “clásicos”, luego del período “atípico” de inflación controlada entre 1992-1999. El “clasicismo” obedece también a la voluntad K de volver a, o conservar, viejos rasgos de las economías de sustitución de importaciones, a diferencia del programa neoliberal clásico de “inflation targeting” (objetivos de inflación), que recetaba enfriamiento de la economía y aumento del desempleo.
Es sabido que las fuentes de la inflación son múltiples: en el caso de los productos agrarios, la concentración de la producción y la exposición a precios internacionales; en el caso de muchas ramas productivas, hay evidentes fenómenos de cartelización; asimismo, incide la apertura relativa al comercio exterior (ahora distorsionada por los controles a las importaciones). La explicación liberal que considera la inflación como problema de origen monetario es poco más que una racionalización ad hoc de la política de bajar salarios. El centro hoy, junto con los factores ya mencionados, es que la acumulación capitalista (cuyo indicador aproximado en la macroeconomía burguesa es la tasa de inversión) es insuficiente para sostener el crecimiento económico y de la demanda de bienes.
Los precios no aumentan por exceso de emisión, de modo que la queja neoliberal por el “gasto público” es un desatino. El problema es el de siempre: una acumulación capitalista típicamente periférica y con todas las taras del desarrollo desigual.
Por un lado, los sectores que más expanden su producción son los orientados al mercado mundial, es decir, los exportadores que se desentienden del mercado interno. Por el otro, los que producen para el mercado interno aprovechan una estructura oligopólica y protegida para garantizar sus ganancias sin necesidad de correr la carrera de la expansión (reproducción ampliada, en términos marxistas).
En los países centrales, en condiciones de ciclos de crecimiento, la concentración de la producción en pocas firmas no sólo no elimina sino que presupone una competencia feroz, una verdadera guerra por captar la demanda bajando costos de producción y precios finales. En los países atrasados como el nuestro, los mecanismos de competencia, compulsión a la inversión y al progreso técnico y ampliación de la producción (todos ellos tendientes a la baja de precios) están distorsionados. Así, cuando la demanda de consumo sube, el capitalismo periférico argentino es incapaz de responder con una adecuación de la estructura productiva (y de la infraestructura energética, de transportes, etc.). Todo eso requiere inversión genuina, rubro al que la clase burguesa local se ha mostrado históricamente reacia. Prefieren fugar los dólares al exterior y recomponer los márgenes de ganancia vía aumentos de precios. Lo que el kirchnerismo no quiere ni puede entender es que esta conducta “especuladora” y “antipatriótica” no se basa en una maldad intrínseca de nuestros capitalistas, sino en una configuración del capitalismo argentino que vuelve perfectamente “racionales” prácticas que en otras latitudes serían ruinosas.
El gobierno intenta compensar esta baja tasa de acumulación con más gasto público y cuantiosos subsidios. Pero al margen de que eso también está en crisis, como veremos más abajo, no se puede engañar a la ley del valor: sin acumulación de capital, aumentar el dinero circulante desde el Estado como “adelanto” de inversiones productivas que luego no vienen es alentar la inflación. Porque la fantasía K (y peronista en general) de aumentar al mismo tiempo la retribución al capital (ganancia) y la retribución al trabajo (salario) es irrealizable. Sin afectar la ganancia capitalista (y el kirchnerismo, en términos globales, más bien la ha potenciado) no hay forma de que el salario aumente en términos reales (salvo por un corto período). De allí que los aumentos de salarios en paritarias (forma que adopta, según el kirchnerismo, la “redistribución del ingreso”), desde hace años, son nominales, pero en términos reales, en el mejor de los casos, empatan con la inflación.
Para esta estrategia, el gobierno cuenta con un aliado inestimable: la burocracia sindical, que garantizará “racionalidad” en la “puja distributiva” cuya instancia más inmediata son las negociaciones paritarias. Y aunque el gobierno brame contra los “especuladores” y los “monopolios”, en los hechos la única verdadera estrategia antiinflacionaria fue intentar limitar los aumentos en paritarias y bajar el salario real. Algo que se anuncia todos los años como “techo” de porcentaje de aumento, que luego se termina flexibilizando por temor a desatar conflictos obreros.
El resultado de todo esto es que el costo de vida, que a comienzos de la era K rondaba el 10-15% anual, se haya ido acelerando hasta consolidarse en el orden del 25-30% anual.
Poco a poco, el gobierno va endureciendo el discurso, aunque no termina de pasar a los hechos. Son cada vez más frecuentes las advertencias de Cristina de que “en medio de la crisis mundial, lo importante es tener trabajo”, lo que suena como una amenaza apenas velada a los trabajadores en el sentido de que resignen salario a cambio de “mantener la fuente de trabajo”, o ceder condiciones laborales por migajas de aumento que mañana devorará la inflación.
El alza de precios, por otro lado, a lo largo de los años erosionó un pilar esencial del “modelo”: el tipo de cambio alto. En la primera etapa del modelo, “liberar” la inflación del corsé de la convertibilidad permitió que los salarios también subieran, en general acompañando ese nivel (y en algunos casos incluso por encima). Permitió a su vez “desengranar” el circuito económico atascado por la recesión-depresión de cinco años e incluso aumentar los ingresos de un estado financieramente exánime. Pero ese efecto “virtuoso” se ha agotado hace tiempo, y la inflación genera cada vez más angustia tanto en los trabajadores, cuyos salarios se rezagan, como a la clase capitalista, afectada por la caída de competitividad externa que supone un peso revaluado.
El dilema que afronta el gobierno es que si se desboca la inflación crece los problemas en la relación con el mercado mundial, pero las medidas para controlarla, es decir, el ajuste clásico de salarios y gasto público, con su correlato de tarifazos y protestas, chocan con obstáculos políticos que no se atreve a afrontar del todo, ya que el control político de las variables económicas es el rasgo más específico del kirchnerismo como corriente política burguesa.
6. El fin del superávit fiscal y los primeros pasos del ajuste
Si uno de los elementos distintivos de la primera etapa K fueron los “superávits gemelos” (fiscal y comercial), lo que tiñe cada vez más la segunda etapa es la desaparición del superávit fiscal (y ya vimos de qué manera precaria se sostiene el comercial).
Entre los rubros más problemáticos de las cuentas fiscales están los subsidios a los servicios (sobre todo transporte y energía), los pagos de deuda pública y la reversión del superávit energético en déficit, que representa una sangría brutal desde 2011 y que fue la razón esencial de la reestatización parcial de YPF. El resultado es que las arcas del Estado se ven cada vez más apretadas para cumplir con aquellas cuentas que en la primera etapa se saldaban con holgura, y, sin que se pueda hablar todavía de la estrechez fiscal que caracterizó a las décadas del 80 y el 90, la “caja que daba para todo” debe ahora volverse mucho más cuidadosa y selectiva.
Uno de los cambios en 2012 y posiblemente en 2013 es precisamente que el gobierno está asumiendo la necesidad de implementar algún tipo de ajuste fiscal. Parte de ese operativo es la “tercerización” vía los gobiernos provinciales y municipales (algunos con más voluntad que otros) de ajustes en las tarifas, jubilaciones y gastos. También se enmarca en ese concepto la transferencia del subte porteño la gestión de Macri. Pero eso no alcanza, y ya a fines de diciembre de 2012 vino el primer aumento en casi una década en la tarifa de transporte para Capital y Gran Buenos Aires. Seguramente va a haber más novedades en 2013, al mismo tiempo haciendo equilibrio con las necesidades políticas en un año electoral. El gobierno buscará una vía gradual de reducción de los subsidios, pero necesariamente con un ojo puesto en la eventual reacción social, que puede ser explosiva, como ocurrió con la tragedia del ferrocarril Sarmiento en Once.
En este marco es que la deuda externa, de nuevo sin resultar la hipoteca ilevantable del período de la convertibilidad, representa una carga siempre más pesada, sobre todo en la medida en que el gobierno ha definido como indiscutible la necesidad de afrontar los pagos de intereses de la deuda.
En verdad, se puede decir que aquellos problemas estructurales que el gobierno en algún momento declaró “resueltos” (el peso de la deuda pública, la “restricción externa” o carencia de dólares –que el ex viceministro de Economía Feletti decretó “superada” en 2010–, la penuria financiera del Estado) no sólo no han muerto, sino que empiezan a levantar cabeza de manera cada vez más notoria, sin llegar a los extremos catastróficos de 1998-2002.
La creciente necesidad de aumentar los recursos choca con la decisión oficial de garantizar las ganancias de la patronal. Así, este gobierno “progresista” ha sido incapaz de subir los impuestos a la actividad minera, una de las más lucrativas de la economía que paga regalías ridículamente bajas, o a la ganancia financiera. En cambio, se muestra dispuesto a pagar el costo político de haber transformado la cuarta categoría del impuesto a las ganancias (que tradicionalmente afectaba sólo a las altas capas del personal gerencial) en un verdadero impuesto al salario (con cobrar sólo 2,5 salarios mínimos ya se está incluido en el tributo). Esto motoriza el descontento entre amplias franjas de trabajadores de la industria con el gobierno. Pero a éste no le resultará fácil en lo fiscal renunciar a esa masa de ingresos, aunque aliviaría algo la presión política.
Otra de las medidas que tomó el gobierno es recurrir al financiamiento en fuentes “cuasi fiscales”: la ANSeS (caja previsional) y el Banco Central, esencialmente. Mientras el crédito externo siga cortado, el fisco se financia con los préstamos de esas entidades que en lo formal son independientes, aunque de hecho todo forma parte de la gran caja del Estado. Pero esa práctica puede tornarse peligrosa de varias maneras. Por el lado de la ANSeS, al tratarse de una caja a largo plazo, es difícil que se desfinancie de manera grosera como para exigir recortes a las jubilaciones, por ejemplo (aunque ya se tomaron medidas para evitar pagos de juicios). Por el lado del BCRA, lo que se arriesga es que la moneda se empiece a percibir sin respaldo. El gobierno, con argumentos técnicos, eliminó la restricción de que el 100% del circulante exija respaldo en divisas, herencia de la convertibilidad. Pero la verdadera razón no es ideológica sino práctica: si esa regla no se derogaba, el BCRA se quedaba sin capacidad legal de asistir al fisco en dólares (cosa que hace de manera creciente).
No es nada seguro, con la historia política, monetaria, financiera e inflacionaria de la Argentina, que el manejo más “libre” de las reservas en divisas (o de los recursos previsionales) vaya a ser siempre el más prudente. Pero a la caja estatal kirchnerista no le quedan muchas opciones, al menos mientras no se levante definitivamente el default y la cuarentena del mercado financiero internacional a la Argentina. Y los recientes affaires del juez Griesa, la fragata Libertad y los fondos buitre muestra cuán fácilmente se pueden complicar las cosas y el largo trecho que falta recorrer hasta que Argentina vuelva a ser considerado un país “normal”.
7. El fin del crecimiento a “tasas chinas”, la infraestructura frágil y la explotación obrera
Nuevamente encontramos una diferencia categórica entre las dos etapas de la economía K: si la primera se caracterizó por un crecimiento del PBI a tasas muy elevadas en términos históricos (pero viniendo de un derrumbe), en la segunda eso cambió, en parte al influjo de la crisis mundial (que se hizo sentir sobre todo en 2009, año de crecimiento casi nulo) y en parte debido al desgaste interno de las variables del “modelo”, que se hace evidente desde 2011.
El raquítico crecimiento de 2012 (rondando el 3%, que incluye un arrastre estadístico favorable de 2010) no se estima que vaya a ser mucho mayor en 2013 (las previsiones son de una leve mejoría, pero sin exceder el 4%). El gobierno atribuye esta pobre performance a la crisis global, pero eso es esconder la realidad, como también lo era atribuir el crecimiento a tasas del 9% exclusivamente a las bondades de la gestión K, sin considerar el entorno internacional favorable entre 2003 y 2007.
A decir verdad, las razones principales de la desaceleración de la economía no son externas sino internas, y remiten al agotamiento del combustible acumulado tras la salida de la crisis de 2001-2002. Como señalamos, el nudo de los problemas es la insuficiente acumulación de capital, en una estructura productiva muy desigual, con bolsones competitivos de bajo valor agregado y una industria en general poco eficiente e incapaz de competir. Como señalamos, el gasto estatal no podía reemplazar esta carencia antes, y menos ahora, cuando esa capacidad de gasto está seriamente mermada.
Aquí aparece el deterioro de la infraestructura energética y de transportes, que se resiente por falta de inversión, privada o estatal. El estado de la infraestructura es un índice bastante cabal del nivel de productividad de una economía: buena infraestructura mejora la productividad, que a su vez permite nuevas mejoras en provisión de energía y logística; el mismo mecanismo de retroalimentación puede darse en sentido negativo, que es lo que sucede hoy.
La nueva apuesta oficial es buscar socios privados, de empresas imperialistas clásicas (el acuerdo YPF-Chevron para empezar a explotar Vaca Muerta) o de origen menos tradicional (la licitación para las represas del río Santa Cruz, que apuntan a empresas brasileñas, rusas o chinas). Pero revertir eso no es ni fácil ni rápido, y las urgencias no esperan. Salvo excepciones importantes como la minería (con condiciones leoninas para el país pero que convienen a los caciquejos provinciales; marco legal heredado de los 90 que los Kirchner jamás tocaron), los inversores internacionales habituales desconfían del gobierno.
El deterioro de infraestructura es tal que en ocasiones (energía eléctrica) afecta incluso a la capacidad operativa. Esto hace que la estatización, sin ser algo buscado ni mucho menos, termine convirtiéndose en último recurso. El kirchnerismo a la vez se ve obligado y teme recurrir al Estado para asumir las riendas de gestiones y concesiones privadas desastrosas. Sobre todo en un marco de distanciamiento político de amplios sectores de la burguesía con el gobierno y de condiciones económicas más difíciles, que hacen menos seductora que nunca para el capital privado la idea de invertir en empresas de servicios públicos con tarifa regulada por el Estado.
Ejemplos sobran: desde la escandalosa gestión de Repsol en YPF hasta la no menos escandalosa situación de los concesionarios privados del transporte y los servicios públicos, pasando por el comportamiento nada patriótico de la patronal agraria, minera y bancaria.
Nada de esto autoriza a deducir mecánicamente un rumbo estatista en la gestión K. Los sectores de la burguesía que sufren el embate oficial se lo merecen por “malos argentinos” o “malos empresarios”, no por su condición de capitalistas, ni porque el credo kirchnerista sea en sí mismo estatista; por el contrario, lo que manda no es el ideario sino el pragmatismo puro, algo clásicamente peronista.
El kirchnerismo se presentó (siguiendo también en esto la tradición peronista) como campeón del “policlasismo”, de una concepción de sociedad que postula la posibilidad de la comunión de intereses entre empresarios y trabajadores. Si ese imaginario pudo prosperar en la etapa 2003-2007 a caballo de la recuperación post default, la actual etapa se caracteriza, en medida creciente, por desnudar esta falacia y empezar a poner de manifiesto que el capitalismo no es un régimen de sociedad armoniosa sino escindida, con intereses opuestos e irreductibles. Y en particular las dos gestiones de Cristina muestran que, más allá de peleas reales con tal o cual sector burgués políticamente díscolo, su horizonte es siempre la preservación del capitalismo argentino en su conjunto. Y esto significa que a los trabajadores se los contempla, políticamente, como base electoral, y económicamente, como carne de explotación capitalista (acotando los abusos neoliberales más flagrantes).
Al respecto, si algo distingue las dos etapas kirchneristas es el incesante crecimiento de la productividad de los trabajadores, es decir, su explotación. Puede decirse sin temor a exagerar que en el objetivo por aumentar la competitividad de la economía argentina en términos internacionales, el esfuerzo no sólo mayor sino decisivo lo hacen los trabajadores argentinos, no los empresarios. La productividad crece no gracias a la creatividad, talento y vocación de innovación tecnológica de los capitalistas, sino gracias al sudor obrero. Por dar un solo dato, la jornada laboral anual argentina, de todos los países que mide la OCDE, es la tercera del mundo, con 2.040 horas, sólo por debajo de Corea del Sur (2.193) y Chile (2068). Los supuestos “holgazanes” griegos están en cuarto lugar con 2.017 horas anuales. El promedio de los países de la OCDE es de 1.718 horas; los “industriosos” alemanes trabajan 1.408 (600 horas menos que los griegos) y al fondo de la lista está Holanda (1.377 horas).
Esta realidad material, que da más sustento al “modelo” que todos los discursos de la presidenta y sus funcionarios, es para el kirchnerismo, algo dado y que no se pone en cuestión. Es aquí donde aflora el carácter 100 por ciento capitalista de este “movimiento nacional y popular”: si hay peor enemigo que los empresarios cipayos, son los trabajadores que cuestionan el orden “natural” de la explotación. Y es aquí donde aflora el odio gorila de Cristina a la clase obrera, que se saca completamente de las casillas con las luchas independientes de la recomposición obrera.
8. ¿El comienzo de la “austeridad K”?
Las perspectivas de la economía para 2013 se desprenden de este análisis. Delineadas las líneas fundamentales, hay dos interrogantes de relevancia política relacionados entre sí pero cada uno con su especificidad. Uno es qué ritmo y qué formas adoptará el socavamiento de las bases de sustentación erigidas en la primera etapa del kirchnerismo. El otro, cómo se combinará la continuidad de ese deterioro estructural con las decisiones políticas del gobierno, y qué margen le quedará a éste para intentar su estrategia de conciliación de lo inconciliable.
Las condiciones de la economía mundial, sin preanunciar desarrollos catastróficos, están muy lejos de dar por terminada la crisis o siquiera de garantizar cierta estabilidad. No es esperable un contexto que aliente un salto en las inversiones, los precios internacionales, el crédito y demás factores que inciden sobre la economía argentina.
En verdad, todas las esperanzas del gobierno y de la burguesía para 2013 se concentran en una recuperación más vigorosa de Brasil, a cuyo destino está atado el de la economía argentina. Los intentos de diversificación de la producción y de destinos de exportaciones, apuntando a mercados no tradicionales (y en general de nivel de desarrollo inferior al argentino) no pueden torcer la fundamental dependencia de los grandes compradores de commodities y de Brasil.
En particular, la industria automotriz, una de las ramas que más traccionaron el crecimiento junto con la construcción, estará pendiente de la marcha de su contraparte brasileña. Después de un primer semestre de 2012 muy malo, hubo una cierta reanimación, pero todo depende del vecino.
Las principales tensiones, en lo inmediato, vendrán de dos variables relacionadas: la inflación y el tipo de cambio. Para evitar que la primera siga erosionando el segundo, en el gobierno piensan en un esquema bautizado “20-20”: esto es, apuntar a un 2013 con un 20% de inflación y un 20% de depreciación del peso respecto del dólar (M. Cantón, Clarín, 13-9-12). Pero se trata por ahora una expresión de deseos, ya que las tasas actuales respectivas están más cerca del “25-15”, lo que implica una continuidad de ese desfase que viene de años, cuyo resultado es la revaluación del peso y la pérdida de competitividad en el comercio internacional. De allí deriva a su vez la escasez de dólares, que obliga a estrechar las arcas fiscales, con la consiguiente penuria de recursos para mejorar la infraestructura y la necesidad de implementar ajustes más o menos maquillados, etc. Y dada la precariedad e interdependencia de todas estas variables, el desmadre de cualquiera de ellas puede generar una crisis económica y/o política en regla a la vuelta de la esquina.
En resumen, vivimos un período donde se han acabado muchos de los beneficios del “modelo” (la mayoría de ellos, porque estaban atados a una coyuntura que ya se superó) y empiezan a aflorar las cuentas estructurales no pagadas que habían quedado ocultas bajo la fanfarria de las “tasas chinas”, los “superávits gemelos” y la “solución del problema de la deuda externa”.
Por algo el símbolo económico de la primera etapa K fue el pago de la deuda íntegra con el FMI: era una señal de que el Estado podía darse otra vez el lujo de gastar recursos propios. La fortaleza de la primera etapa del kirchnerismo fue la de su recuperación económica; su prosperidad política fue de la mano de la prosperidad material. En esta segunda etapa, en cambio, el símbolo económico fueron las estatizaciones de las AFJPs y la de YPF. Es decir, una señal de que el Estado necesitaba recuperar recursos acumulados en el sector privado. Los gestos políticos no alcanzan por sí solos, y la defensa del modelo requirió de medidas más audaces. Pero al final de esta etapa lo que podemos encontrar es el límite último de la “audacia” de un gobierno 100 por ciento capitalista.
Luego de años de gozar de “abundancia” relativa de recursos, la gestión kirchnerista afronta un desafío inédito que lo pondrá a prueba: empezar a administrar una escasez relativa; de dólares, de pesos, de inversiones, de capital político (en comparación con el 54% de 2011). Y en esa prueba puede que, acaso más pronto que tarde, se vea forzado a dar el paso que hasta ahora ha logrado evitar: el del enfrentar abiertamente a los trabajadores y a las masas con medidas no “populares” sino “ortodoxas”. Las condiciones de la economía argentina, periférica y vulnerable, tienen una lógica que no podrá eludirse mucho tiempo más. El desafío de la izquierda es preparar a la vanguardia y a las experiencias de recomposición obrera para afrontar ese momento.