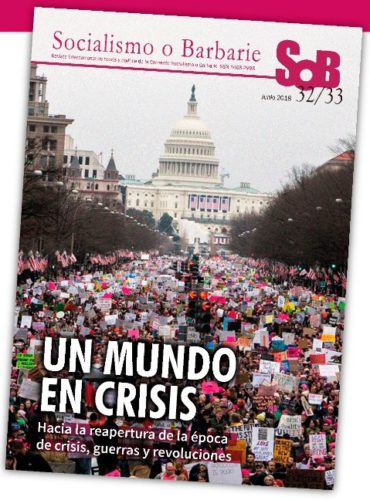Dos semanas atrás, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que pondría en pie una “nueva estrategia” para la guerra de Afganistán. Ya no se trata, como pretendía Obama hace algunos años atrás, de retirarse gradualmente de dicho país, sino de incrementar nuevamente el número de tropas desplegadas y prepararse para seguir combatiendo[1]. Se incorporarían por lo menos 4 mil nuevos soldados que se suman a los 11 mil que ya están presentes sobre el terreno. Y esto sería sólo el comienzo: la clave del nuevo plan es “no adelantarle al enemigo lo que haremos”, por lo cual Trump puede multiplicar rápidamente ese número sin informarlo públicamente. La estrategia se irá construyendo sobre “las condiciones en el terreno”.
Estados Unidos lleva 16 años interviniendo militarmente en Afganistán, lo que la convierte en una de las guerras más largas de su historia. Todo comenzó al poco tiempo de los atentados del 11/9/2001, en los que la organización jihadista Al Qaeda derribó las Torres Gemelas y atacó al Pentágono. En ese momento (y desde 1996) Afganistán estaba gobernada por los Talibanes, fundamentalistas islámicos que daban apoyo y libertad de acción a Al Qaeda dentro de su territorio[2] –incluido su líder Osama Bin Laden-. El gobierno de Bush utilizó ese argumento para invadir el país asiático, dando inicio a una ocupación militar que continúa en la actualidad.
Durante el conflicto, Estados Unidos llegó a tener desplegados más de 100 mil soldados en Afganistán. Más de 2.400 murieron sobre el terreno. Pero todavía más impactante es la cantidad totalmente desproporcionada de dinero que EEUU gastó en la guerra: más de 840 mil millones de dólares -¿cuántos gravísimos problemas de la humanidad podrían resolverse con esa fortuna?-.
EEUU consiguió un efímero éxito inicial al conquistar la capital afgana (Kabul) y las principales ciudades, estableciendo allí un gobierno títere. Ese gobierno se hizo cargo formalmente de la administración del país e inclusive de sus fuerzas de seguridad. Pero en la práctica se trata de un poder muy limitado y dependiente: a lo largo de esos años los Talibanes recuperaron gran parte de su fuerza, estableciendo un control territorial en amplias franjas del territorio y desarrollando capacidad operativa inclusive en la capital (donde suelen realizar sangrientos atentados). El gobierno afgano controla menos del 60% del territorio, e inclusive allí es muy dudosa la presencia del Estado. Tienen mucho peso los “señores de la guerra” locales, e inclusive el liderazgo político oficial se encuentra fuertemente dividido. Sin el apoyo de EEUU y la OTAN, lo más probable sería un colapso más o menos rápido del Estado.
Por otra parte, la guerra provocó una enorme devastación en un país ya de por sí muy pobre y atrasado, mayormente agrario. Más de 90 mil personas murieron como resultado de la guerra. La población continuó empobreciéndose y adquirió un rol cada vez mayor la producción de amapola, precursor de las drogas opiáceas (legales e ilegales) (Afganistán es el principal productor mundial de opio). Al igual que en otras regiones de Asia y África, la guerra misma se convirtió en una de las pocas formas de subsistencia económica posibles para amplios sectores, lo que tiende a eternizar los conflictos. Entre otras consecuencias negativas se encuentran también la tendencia a una mayor división étnico-sectaria que agrava los enfrentamientos.
Para completar el panorama, a la presencia de los talibanes se le sumó también desde el 2015 la del Estado Islámico (ISIS), archienemigo de Occidente y gran dolor de cabeza para los EEUU[3]. De conjunto, la violencia se recrudece cada vez más: en lo que va del año ya murieron más de 1600 civiles como resultado del conflicto. Los talibanes ganan cada vez más capacidad operativa y amenazan con expandir su control territorial.
En este cuadro militar, político, económico y social, queda claro el balance de la larga intervención norteamericana: se trata de un fracaso absoluto. Pero por esa misma razón, una retirada de las tropas norteamericanas en la situación actual probablemente llevaría a un colapso de su gobierno títere, que sería aprovechado por los diversos grupos fundamentalistas religiosos. En ese sentido opera el precedente inmediato de Irak, donde la retirada norteamericana fue el preludio del gran avance del ISIS. De esta manera, EEUU se encuentra atrapado en su propia trampa: no puede ganar la guerra y no puede tampoco abandonarla.
Estas son las razones que llevan a Donald Trump a desandar la política comenzada por Obama (aunque nunca concluida) de tender a retirarse gradualmente. Pero no sólo es un giro respecto al gobierno anterior, sino inclusive al suyo propio: sus intenciones iniciales eran completar esa retirada, ya que su programa nacional-imperialista privilegia utilizar los recursos de EEUU para sus propios beneficios internos. Esta era, por ejemplo, la perspectiva del anterior Jefe de Estrategia de Trump, Steve Bannon (recientemente despedido de su cargo), que prefería “tercerizar” la guerra a través de grupos mercenarios, como la oscura firma de seguridad Blackwater, que ya tiene un importante rol en los conflictos de Medio Oriente como contratista de EEUU.
Esta perspectiva teóricamente “aislacionista”, que pretende encerrar a EEUU sobre sí misma, se encuentra con grandes dificultades: sus intereses militares, políticos y económicos imperialistas difícilmente pueden ser sostenidos sin garantizar la presencia de tropas en otros países. Un imperialismo no puede sostenerse sin una política exterior imperialista, y esto es precisamente lo que hay detrás de los grandes conflictos internacionales.
Por último, un importante factor local en la decisión de Trump de permanecer en Afganistán es el interés económico: el país asiático cuenta con enormes reservas de minerales por un valor de cientos de miles de millones de dólares. Entre ellos, algunos de importancia estratégica como el Litio, utilizado para la elaboración de baterías. EEUU no quiere quedarse afuera de un botín tan suculento.
Problemas geopolíticos
Otro aspecto de la guerra de Afganistán es el lugar que ocupa en los conflictos geopolíticos de Asia. Ante el ascenso de China como potencia mundial, el conjunto de esta región ocupa un lugar central para dirimir las relaciones de fuerzas globales.
El principal actor regional que interviene en Afganistán es Pakistán, país con el que limita. Este último es también una “república islámica”, y desde la década de los 70 apoya de manera activa a los grupos jihadistas, entre ellos los Talibanes. A través de ellos, consigue ejercer una capacidad de influencia en el país vecino. Esa alianza estratégica entre Pakistán y los jihadistas quedó en evidencia ante el mundo cuando se descubrió que la residencia de Bin Laden se encontraba en dicho país, en un lugar para nada escondido: era imposible que los servicios de inteligencia pakistaníes no estuvieran al tanto. En la actualidad, gran parte de la dirigencia de Al Qaeda se encuentra atrincherada en el “Af-Pak”, la región montañosa que comparten ambos países.
En los últimos años, fue creciendo en Pakistán la influencia de China, que tiene grandes inversiones en dicho país y que pretende expandirlas a través de su mega-proyecto de “Ruta de la Seda”. Por otro lado, ambos tienen un enemigo en común: la India, país gigante por su peso poblacional, con una economía de cierta importancia y con armas nucleares.
En este escenario, Donald Trump decidió dar también un giro: hasta el momento, las relaciones de EEUU con Pakistán venían siendo (aunque tensas) mayormente cordiales, de colaboración. En el discurso realizado hace dos semanas, Trump denunció por primera vez públicamente a Pakistán por colaborar con los jihadistas, amenazándolo con tomar acciones. Así la política regional de Trump gira hacia buscar una alianza con la India para contener tanto a Pakistán como a China.
Los enredos geopolíticos agregan una dificultad extra para la resolución del conflicto, y señalan una tendencia a un mundo cada vez más conflictivo y polarizado, con muchas “fronteras calientes” y enfrentamientos que pueden salirse de control adquiriendo grandes proporciones.
En síntesis, la interminable guerra de Afganistán es un claro ejemplo de que Estados Unidos es incapaz de dar salidas progresivas para los problemas del mundo. En su fase de decadencia, el imperialismo sólo es un factor de agravamiento de las crisis, enredando a todo el planeta con sus propias contradicciones y límites. Hace falta superarlo para poder acabar con la barbarie.
[1] Trump ya había mostrado un “gesto de autoridad” hace algunos meses al arrojar sobre Afganistán la “madre de todas las bombas”, supuestamente contra un refugio de ISIS.
[2] Ambos grupos habían combatido en común, apoyados por la CIA y desde la década del 70, a un gobierno afgano de corte “socialista” -apoyado por la URSS-. El surgimiento del “jihadismo” contemporáneo data exactamente de esa fecha y de ese proceso histórico: sus organizaciones y dirigentes se foguearon en la “Guerra Santa” contra los “apóstatas comunistas”. Así es como Occidente –junto a Arabia Saudita, Pakistán e Israel- armó, entrenó y financió al multimillonario saudita Osama Bin Laden (junto a otros importantes líderes) en función de sus intereses geopolíticos. El “monstruo” se saldría de control en la década de los 90 a raíz de la Guerra del Golfo: los jihadistas rompieron con EEUU por ocupar con sus tropas la “sagrada tierra islámica”, y desde ese momento se dedicaron a desarrollar ataques contra Occidente. Por otra parte, el triunfo de los Talibanes en Afganistán significó un retroceso monumental para aquel país, demoliendo los elementos de modernidad que había podido conquistar hasta el momento y sumiéndolo en la más profunda barbarie.
[3] El desarrollo de ISIS en Afganistán opacó el único éxito logrado por EEUU en la región: la ejecución de Bin Laden y el desarraigo parcial de Al Qaeda.
Por Ale Kur, SoB 438, 7/9/17