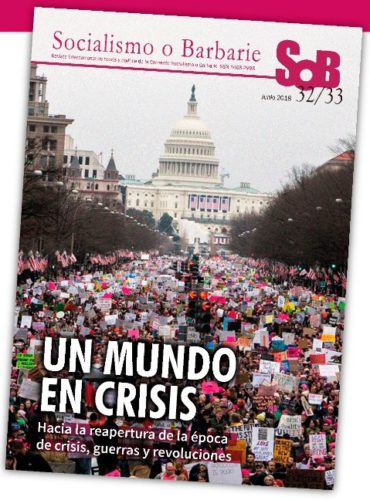El 7 de noviembre se cumplirán 90 años de la revolución rusa. Se trata de una fecha muy cara a las ideas y sentimientos de todos los que nos consideramos de izquierda revolucionaria. Sin embargo, sería hacerle muy poco honor tomar el aniversario como una mera oportunidad de recordar nostálgicamente la imponencia de la intervención de las masas rusas, el prestigio y la talla de revolucionarios de Lenin y Trotsky y la toma del Palacio de Invierno de los zares en medio de un mar de banderas rojas.
Sí, todas esas imágenes son magníficas y aún hoy emocionan a quienes pueden verlas reproducidas ya sea en documentos fílmicos y fotográficos de la época o en recreaciones ficcionales. Pero el desafío de este 90º aniversario no es exclusiva ni fundamentalmente un ejercicio de la memoria de lo que fue.
Es cierto que podemos y debemos recordar –e incluso, para muchos jóvenes, hacer conocer– aquellos aspectos que hicieron de la revolución rusa, en gran medida, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Pero ese acontecimiento, que marcó además –como enseguida veremos– todo el siglo XX, será presentado por la mayoría de los medios de comunicación con una pátina de cera vieja. Nos dirán que octubre de 1917 (es sabido que en Rusia regía un calendario con 13 días de diferencia respecto del mayoritario en Occidente, luego adoptado) fue colosal. Lógico: no hay forma de negarlo. Pero también nos dirán –con mayor o menor sutileza o vulgaridad– que las nuevas generaciones deben contemplar a la revolución rusa con la misma mirada que hoy tenemos respecto de otros hechos históricos como las campañas de Julio César, las victorias de Napoleón o las Guerras del Peloponeso: sucesos extraordinarios, sin duda… pero que ya no pertenecen a nuestra realidad. Epopeyas admirables, pero que son puro pasado, sin la menor relevancia presente ni mucho menos algún germen para el futuro.
Por el contrario, el sentido de nuestra reivindicación de la revolución rusa va mucho más allá de la evocación. Intentaremos demostrar que, en tanto fue verdaderamente el hecho más grande la historia humana, no es una pieza de museo cubierta por el polvo de las décadas –y a la que cada tanto se le pasa el plumero para su exhibición ritual en los canales de cable–, sino que sigue siendo un acontecimiento de extraordinaria actualidad.
Porque su voz no se ha acallado. Su fuerza no ha desaparecido. Sus lecciones aún se hacen carne y sangre, historia viva, en las luchas políticas, ideológicas y sociales del siglo XXI. Que no nos quieran engañar los mayores enemigos de la revolución rusa, el capitalismo y los que le cantan su alabanza por dinero: el fuego de la revolución rusa todavía quema. Y de ninguna manera se puede descartar que el siglo XXI que estamos comenzando a recorrer no anuncie la aurora de nuevas experiencias revolucionarias auténticamente socialistas.
1917: La clase obrera al poder
La revolución rusa, como muchos han reconocido, no es una revolución entre tantas, pero que tuvo lugar en Rusia. Es la revolución, incluso por encima de la revolución francesa de 1789. Hay razones profundas para que esto sea así. Si bien la revolución francesa fue una de las primeras que mostró de manera espectacular cómo la intervención de amplias masas populares podía cambiar el curso de la historia y desplazar a la anterior clase dominante, la revolución rusa la supera en un punto esencial, que es el de quién llega al poder; como decía Rosa Luxemburgo, la rusa fue la primera revolución hecha por las grandes mayorías en beneficio de estas mismas mayorías.
En efecto, tanto la revolución francesa como la inglesa del siglo XVII y la lucha de EE.UU. por la independencia tuvieron en común que desplazaron a una clase privilegiada pero sólo para poner en su lugar a otra clase privilegiada. En cambio, la revolución rusa fue la primera experiencia a nivel de un país entero –a diferencia de la breve, pero heroica, Comuna de París en 1871– en la que las clases privilegiadas fueron desalojadas violentamente del poder, que pasó a ser ocupado por las clases históricamente oprimidas y explotadas, encabezadas por la clase obrera.
Esto no es un slogan, ni una fábula, ni un mito ideológico. Cualquier historiador serio del período y cualquier testigo presencial de los acontecimientos revolucionarios –empezando por uno de sus más inspirados y agudos observadores, el periodista estadounidense John Reed– puede dar fe de que el poder político no pasó, en octubre de 1917, a manos de un oscuro grupo de conspiradores maquiavélicos (¡ésa sí fue la fábula que los países imperialistas intentaron propagar!), sino de los obreros, campesinos y soldados sobre la base de los organismos de poder que ellos mismos, con sus propias manos, construyeron; a la clase trabajadora verdaderamente organizada como clase dominante. Es decir, una revolución socialista en el sentido más auténtico del término.
Por supuesto, las revoluciones no suelen hacerse solas, y mucho menos una revolución socialista, que requiere de quienes la llevan a cabo un nivel de conciencia y organización de sus actos mucho mayor que el de otro tipo de revoluciones (algo que luego desarrollaremos). Por esto mismo, tanto en los objetivos políticos más generales como en los detalles prácticos de la insurrección existió una influencia decisiva del partido bolchevique. Desde el punto de vista “institucional”, el núcleo del poder recayó sobre el partido de Lenin y Trotsky. Pero deducir de esto que la revolución fue obra de un puñado de agitadores clandestinos que luego aprovecharon la situación para dar rienda suelta a su poder personal o de grupo (mitología en su momento propagada por corrientes reformistas como la socialdemocracia alemana y el menchevismo ruso) es algo más que tragarse las mentiras de los enemigos de la revolución: es negar los hechos.
Porque la revolución rusa elevó de manera efectiva, real, a las clases oprimidas al poder político, a tomar en sus manos el manejo de los asuntos de la sociedad. Y más allá de todos los problemas y las contradicciones –algunas, de tremendas consecuencias, como veremos luego–, lo que ningún testigo honesto de la revolución en sus primeros años pudo dejar de admitir, es que significó un cambio social tremendo y una verdadera liberación para millones de personas del yugo de sometimiento al que estaban atadas.
Por esto mismo, la revolución no fue un simple cambio de elenco político gobernante: fue la sacudida social más poderosa de la historia. Expulsó a los capitalistas para poner al frente de las fábricas a sus obreros. Dispersó o dejó librados a la furia contenida de los campesinos a los grandes terratenientes que los explotaban. Quebró el Estado zarista e hizo desaparecer todo un denigrante sistema de jerarquías, con prerrogativas que venían de siglos. Eliminó el anacronismo de los títulos nobiliarios, tal como lo hizo la revolución francesa, pero fue más allá: barrió con todos los privilegios que no se basaban en la “nobleza de sangre”, sino en la más “democrática” posesión de dinero.
Hoy, desgraciadamente, nos resulta casi natural aceptar que el dinero concede ventajas. Por ejemplo, es sabido que en todos los países los ricos que merecen pena de muerte sólo sufren cárcel, y los que merecen cárcel quedan libres. Pues bien, esa manera de razonar quedó patas arriba en la revolución rusa. El pobre dejó de ser sospechoso por el mero hecho de serlo; lo que era mal visto era la ostentación y el lujo individual. El egoísmo, tan “natural” en la vida burguesa habitual, pasó a ser visto como lo que es: una plaga social. Las reservas inagotables de heroísmo, solidaridad y sacrificio que son comunes a todas las revoluciones aparecieron en dimensiones aún mayores en ésta, la revolución de las revoluciones.
El nacimiento de una nueva sociedad, de una nueva y más noble forma de relación entre los seres humanos, fue anunciado de una manera que los cínicos posmodernos de hoy llamarían, irónicamente, “ingenua”, pero cuya fuerza y autenticidad nadie, ni sus más enconados detractores, pudieron negar.
Tan profundo era este sentimiento, esta convicción de estar fundando un nuevo mundo, que a ninguno de los grandes revolucionarios de la época, desde las cabezas visibles como Lenin y Trotsky hasta el último entusiasta obrero o campesino de provincias, se le ocurría que el sentido de los acontecimientos de Rusia se agotaba en su país. No se trataba de un movimiento ruso, sino de la puesta en marcha del grandioso ejército universal de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos de todo el mundo. Nadie suponía que el “alba socialista” sólo podía iluminar a Rusia, sino que, más bien, debía extenderse al resto de Europa y al mundo todo.
Una vez más, no había nada de retórica barata ni de demagogia en esto; todo lo contrario, los revolucionarios rusos pusieron la discusión inmediatamente en el plano de los hechos. Recordemos que la revolución se da en pleno desarrollo de la masacre de pueblos más espantosa que había conocido la historia de la humanidad hasta ese momento: la Primera Guerra Mundial. Esa carnicería, que dejó 10 millones de muertos y 20 millones de heridos –en su gran mayoría, lógicamente, trabajadores, campesinos, gente “sencilla”–, había comenzado por una sola razón: la imposibilidad de los imperialismos rivales de dirimir sus disputas de otra manera que por el aplastamiento del otro. Las necesidades geopolíticas, económicas y militares de las potencias imperialistas –que se disputaban en reparto del mundo entre ellas– se saldaron usando como carne de cañón a las masas de sus respectivos países.
Frente a este horror, el mensaje de la revolución rusa hizo sonar el llamado a un destino completamente diferente: ¡Basta de matarse entre hermanos trabajadores de distintos países! ¡El enemigo está adentro: es la clase capitalista, que manda a los pueblos al matadero! ¡Transformar la guerra capitalista en guerra de clases! ¡Basta de morir por los intereses de la clase enemiga! ¡Paz inmediata, sin anexiones, sin indemnizaciones, sin humillaciones a las naciones pequeñas o derrotadas! ¡Los imperialistas negocian a espaldas de las masas, para engañar sus mentes y entregar sus vidas en las trincheras y los gases! ¡Abajo la diplomacia secreta: que todos sepan las perrerías que cometen los gobiernos capitalistas contra sus propios pueblos!
No hace falta subrayar el impacto de este mensaje. En ese entonces como ahora, el imperialismo basaba sus masacres de pueblos y naciones enteras en el engaño, la mentira descarada, los secretos de Estado, las manipulaciones de la prensa y la opinión pública a fin de ganar consenso para una causa miserable.
Esta vibrante voz internacionalista no predicó en el desierto. Su llamado caló hondo en las masas europeas, empezando a disipar el veneno nacionalista que había nublado el entendimiento de millones de pobres que iban a la guerra a matar a otros pobres para exclusivo beneficio de los ricos. Porque la revolución rusa no debe concebirse, insistimos, como un proceso social ruso que desembocó en una revolución; por el contrario, sólo puede entenderse –y así lo hicieron sus contemporáneos– como el primer acto de la revolución socialista internacional, cuya escena transcurrió en Rusia.
El conflicto real no era de los bolcheviques rusos contra el resto del mundo, sino de la clase trabajadora organizada y los sectores y naciones oprimidas contra el orden capitalista-imperialista. La apuesta estratégica de los revolucionarios no era mantenerse dentro de las fronteras de Rusia, sino enterrar el capitalismo, la explotación, los privilegios. A las potencias imperialistas, a las grandes corporaciones, a los banqueros, la revolución rusa les hizo correr un frío mortal por la espalda: lo que estaba en juego no era una buena mano, sino su propia existencia.
La revolución rusa moldeó decisivamente el siglo XX
Con la sonrisa sobradora de los que se creen triunfadores, los escribas a sueldo del capitalismo dirán que de la revolución rusa no queda nada, salvo en los libros de historia. Los más mediocres de ellos simplemente son ignorantes; los más astutos, en cambio, mienten a sabiendas. Todo el siglo XX es imposible de entender si no es en el marco de la pelea abierta entre el capitalismo imperialista y la amenaza siempre latente de la revolución socialista.
Todos los grandes problemas de la política y la economía internacionales estuvieron teñidos por el espectro ominoso de la revolución. Uno de los economistas más lúcidos de la clase burguesa, el inglés John Maynard Keynes, lo advirtió desde el comienzo mismo del ciclo histórico abierto con la revolución rusa. Su diagnóstico era en el fondo muy simple: el socialismo, el comunismo, la crítica al capitalismo, se convertirán en una fuerza irresistible si el capitalismo sigue mostrando de manera descarada su rostro más brutal, más insensible al sufrimiento de millones, más ciego por el afán de lucro a corto plazo. El capitalismo del siglo XX, admitía Keynes, no ha dado a las masas mucho más que guerras monstruosas, desocupación, hambre y desesperación. La revolución rusa fue una advertencia: si no se cede un poco, se corre el riesgo de perderlo todo. Si el mercado capitalista desbarajusta el tejido social, el Estado capitalista debe intervenir para poner un poco de orden. Esta intervención no estará de acuerdo con los principios del liberalismo clásico, sin duda, pero –razonaba Keynes– si la alternativa es la revolución socialista, la salvación de nuestros cuellos bien merece una desviación de la ortodoxia.
El primer ensayo de esta política fue el “New Deal” de Roosevelt en EE.UU. en los años 30, en medio de la depresión económica causada por el crack de Wall Street en 1929. Mientras tanto, en Europa, crecía una nueva alternativa de cómo enfrentar a la amenaza revolucionaria: el fascismo y el nazismo. Conviene recordar, contra la banalización de la historia que convierte a Hitler en una especie de psicópata exterminador de judíos, que tanto ideológica como políticamente los nazis veían como su principal enemigo a las ideas socialistas revolucionarias encarnadas en el marxismo. Y que el principal blanco de la ofensiva hitleriana en la Segunda Guerra Mundial no fueron las “democracias” capitalistas, sino la Unión Soviética (que aun con todo lo socavadas que estaban las banderas socialistas bajo la dictadura de Stalin, era vista como la encarnación viviente del comunismo).
Inversamente, la resistencia a la ocupación nazi en los países de Europa occidental recayó sobre las fuerzas “socialistas”. Y cuando Alemania se rinde, el escenario en Francia, en Italia y otros países, estaba ocupado por ellas. Otra vez, como al fin de la guerra mundial anterior, un sudor frío recorrió las frentes del gran capital: ¿es que acaso la derrota de Hitler terminaría en más países “socialistas”?
No ocurrió estrictamente así, por varias razones; la primera de ellas, que los partidos comunistas de Europa occidental, orientados por Moscú, no tenían ya esa perspectiva de revolución socialista internacional de los fundadores del estado soviético, sino que eran meros peones al servicio de la estrategia de Stalin de la “coexistencia” pacífica y el “anillo de seguridad” en torno de la URSS (los países de Europa oriental). Y si es un hecho que hubo inmensas revoluciones democráticas, nacionales, antiimperialistas y anticapitalistas en países coloniales de dimensión continental como China (1949), estos procesos no alcanzaron a transformarse en auténticas revoluciones socialistas en ausencia de la clase obrera y de organismos de poder de los propios trabajadores en el centro mismo de estos acontecimientos.
En estas condiciones, este “reparto del mundo” consagrado en la Conferencia de Yalta en 1945 entre “Occidente” –los países imperialistas y sus colonias y semicolonias– y el “bloque socialista” (la URSS y Europa del Este), desde el punto de vista del marxismo de Lenin y Trotsky fue un compromiso miserable, una traición completa a los intereses de la revolución internacional, que le dio aire renovado al capitalismo. Al orden imperialista, a su vez, este “acuerdo de circunstancias” le permitió desembarazarse, por todo un período, de la amenaza de una revolución socialista en los países centrales, amenaza que era bien concreta en países como Italia, Francia y Grecia a la salida de la guerra.
Pero esta “tranquilidad” tuvo que comprarla a un buen precio: la puesta en marcha de lo que se llamó el “Estado de bienestar”, sobre todo entre los estados capitalistas imperialistas. Esto es, de una serie de concesiones y medidas “sociales” –que son a la vez conquistas del movimiento obrero– que representaron una “protección” inédita de las condiciones de vida y de trabajo de millones. Hoy, quizá la mayoría de los jóvenes no conocen que aspectos fundamentales de la vida social y laboral que todos consideraban “naturales” tienen su origen en el terror pánico de la clase capitalista a la posibilidad de la reedición de un proceso revolucionario como el de Rusia en 1917 en sus propios países.
En efecto: ¿por qué hubo legislación laboral, derechos sindicales y de organización de los trabajadores dentro de la empresa, vacaciones pagas, aguinaldo, retiros y pensiones, seguridad social y muchos otros derechos adquiridos a lo largo de décadas, aunque el capitalismo ha intentado socavarlos desde fines de los 70? La primera respuesta remite a las luchas del movimiento obrero y popular por conquistarlos, reafirmarlos y defenderlos. Pero, en el fondo, todas o la gran mayoría de esas conquistas –hoy seriamente comprometidas– que disfrutaron las generaciones anteriores a la nuestra, sólo podían entenderse como consecuencia mediata o inmediata del horror a la revolución inoculado a la clase burguesa durante décadas por la revolución socialista rusa.
Las dificultades del bolchevismo y la contrarrevolución estalinista
La potencia y actualidad históricas del Octubre ruso pueden medirse también, paradójicamente, por el hecho de que su influjo más directo, espontáneo y conciente, de que el esplendor sin mancha de la revolución, duraron en verdad sólo unos pocos años, acaso menos de una década. Es sabido que el principal dirigente de la revolución y del partido bolchevique, Lenin, murió poco más de seis años después del triunfo de 1917. Y que desde el minuto uno del poder soviético los revolucionarios se vieron sometidos a inmensas presiones, problemas y desafíos, en todos los casos de naturaleza inédita y para los que no había “manual de instrucciones” como certeramente señalara Rosa Luxemburgo.
En verdad, los obstáculos a los que debieron hacer frente los revolucionarios rusos estaban a la altura de la grandiosa tarea que buscaban acometer, ya que fueron igualmente gigantescos. Entre 1918 y 1921, los ejércitos contrarrevolucionarios de la burguesía rusa (los “blancos”), sumados a los de nada menos que 14 potencias imperialistas –incluso luego de finalizada la Primera Guerra Mundial– intentaron terminar con la experiencia soviética. Aunque dejaron al país exhausto de recursos materiales y humanos, no lo lograron, y el cuarto aniversario de Octubre vio a la Rusia revolucionaria sostener orgullosamente la bandera del socialismo con una situación militar consolidada.
No obstante, el frente militar era sólo uno de los problemas, el de la supervivencia inmediata frente a los enemigos interiores y exteriores. Menos acuciante, pero con mayores consecuencias, fue la sangría de hombres y mujeres de la primera línea revolucionaria, cuadros de las organizaciones obreras, de los sindicatos, de los soviets y del partido bolchevique, que cayeron en la defensa de la revolución. Ese material humano valiosísimo no pudo ser reemplazado y terminó abriendo la puerta al ingreso a las filas dirigentes y del partido todo de personas no probadas en la lucha revolucionaria y poco consustanciadas con las ideas socialistas, cuando no arribistas o intrigantes.
En todo caso, el factor más negativo para el devenir de la revolución rusa fue su aislamiento internacional. Se daba así una situación altamente paradójica: un proceso revolucionario concebido desde el inicio como la chispa inicial de una conflagración continental y mundial se veía confinada a sus propias fronteras, como resultado del retroceso de los procesos revolucionarios que podrían haber alimentado la llama del socialismo en Europa. La derrota de los levantamientos revolucionarios en Alemania (1919, 1921 y 1923), de la efímera república soviética húngara (1919), de la agitación obrera en Italia (aplastada en 1922 bajo la bota fascista de Mussolini), y, más tarde, ya con Stalin como “gran organizador de derrotas”, de la huelga general en Inglaterra (1926, la última en ese país hasta la fecha) y de la revolución china (1927, en la que, a diferencia de la de 1949, el centro de la insurrección fue la clase obrera industrial, en particular Cantón-Shanghai) dejó a la Rusia soviética sin puntos de apoyo sólidos en el movimiento internacional, más allá del crecimiento de los partidos comunistas y de la corriente masiva de simpatía por la revolución en las masas.
Este contexto general es el que permite comprender las fuerzas sociales actuantes detrás del proceso de retroceso primero y de lisa y llana degeneración después de la experiencia soviética, que diera lugar a un proceso no previsto en esas dimensiones de burocratización de la revolución, que terminó socavándola hasta sus cimientos más profundos.
A partir de la muerte de Lenin –si bien algunos elementos del proceso se esbozaban desde antes; incluso el propio Lenin, ya gravemente enfermo, los había advertido e intentó combatirlos–, se da en el interior de las instituciones revolucionarias, y en primer lugar en el propio partido, una encrucijada crucial. ¿Hacia dónde ir: mantener el rumbo estratégico marxista “clásico”, el del horizonte de la revolución socialista mundial, a la vez que se profundizaba el impulso a la transformación del conjunto de las relaciones sociales heredadas del capitalismo? ¿O, más bien, en el marco de que la lucha de clases internacional no resultaba “favorable”, dedicarse a una supuesta “edificación socialista” a como dé lugar fronteras adentro de la URSS y orientar al movimiento comunista internacional en la defensa de esa perspectiva? El sector socialista revolucionario encabezado por León Trotsky adoptó la primera postura; la fracción liderada por Stalin, la segunda.
Pronto se vio que ambos puntos de vista no sólo eran irreconciliables sino que teñían con su propia lógica social y política al conjunto de los problemas de la revolución rusa. Así, la idea del “socialismo en un solo país” (Stalin) implicaba no sólo el abandono de la estrategia revolucionaria internacional, sino la conversión de la Internacional Comunista en un mero apéndice de la política exterior de la URSS (por lo cual fue finalmente disuelta en 1943); la política de concesiones a los campesinos ricos, a los que se concebía como el núcleo privilegiado de la “acumulación socialista” (hasta el “giro” al Plan Quinquenal y la “colectivización forzosa”, con su secuela de represión brutal), y el sofocamiento de la vida interna democrática del partido, de los soviets, de las organizaciones obreras, así como el creciente control burocrático-policial general sobre la vida social.
De lo que se trataba, por supuesto, era no de una “diferencia de personalidades” o de una “lucha por el poder” entre bambalinas. Ése es el punto de vista penosamente superficial de toda una serie de “sovietólogos” aficionados, incapaces de ver en el triunfo de la fracción estalinista otra cosa que la “habilidad” de Stalin para tejer alianzas, el “carácter intransigente” de Trotsky y tonterías por el estilo. Lo que estaba en marcha en la Rusia soviética era un proceso no sólo político sino también social contrarrevolucionario, alimentado por el aislamiento y el atraso económico y cultural de la sociedad rusa, en condiciones de retroceso de la revolución socialista internacional, y luego de que la flor y nata de una generación de revolucionarios fuera diezmada por la guerra civil y exterior de 1918-1921.
Esta “reacción social” a la revolución dentro de sus mismas filas no era en sí mismo un fenómeno inédito en la historia. Las revoluciones son tremendas “devoradoras” de energías y de hombres, y al entusiasmo de las primeras oleadas revolucionarias puede suceder un conservadurismo que se apoya sobre el inmenso desgaste físico, psicológico y social del impulso inicial para proponer “un poco de orden y tranquilidad”. Así sucedió en la gran revolución francesa, y es por analogía con ese proceso que Trotsky llamó “Termidor soviético” a las fuerzas sociales encabezadas por la fracción de Stalin. Fue el triunfo de los burócratas sobre los revolucionarios y la vanguardia obrera; de los administradores sobre los políticos, de los chauvinistas rusos sobre los internacionalistas y defensores de los derechos de autodeterminación nacional; de los conformes con el statu quo sobre quienes pretendían continuar revolucionando las relaciones sociales. Un proceso “lento, rastrero y envolvente” que terminó afectando todas las esferas de la nueva sociedad en construcción. Del estado obrero con deformaciones burocráticas se pasaba a uno “burocrático con restos proletarios y comunistas”, como definiera el revolucionario ucraniano Christian Rakovsky.
Desgraciadamente, este proceso de degeneración no hizo más que profundizarse a lo largo de la década del 30. El contexto político internacional iba en el sentido de la contrarrevolución: al ascenso de Hitler al poder y el consiguiente aplastamiento de la clase obrera alemana (la más poderosa de Occidente y en la cual todos los marxistas europeos tenían depositadas sus mayores esperanzas) le siguieron la derrota de la revolución española a manos del fascismo de Franco y otras. En ambos casos, Stalin cumplió el escandaloso rol de entregador contrarrevolucionario, terminando de liquidar, al tiempo, a la Internacional Comunista y todos sus partidos como organizaciones revolucionarias.
Fue en este marco que la creciente capa social de burócratas, funcionarios y advenedizos cuyos intereses representaba Stalin, terminó por ocupar todos los órganos de poder en el Estado soviético. La clase obrera fue desplazada de los soviets y reducida al papel de cumplir las órdenes emanadas desde las altas esferas, y su partido, el partido bolchevique, fue convertido en una cáscara vacía, una estructura que utilizaba su glorioso pasado como un ritual de admisión o de exclusión, y del cual desapareció hasta el menor atisbo de debate real o procesamiento de diferencias políticas. Trotsky fue expulsado de la URSS a comienzos de 1929 y la inmensa mayoría de los miembros de la Oposición de Izquierda marcharon deportados hacia los confines más remotos del inmenso país.
La riqueza de la vida social, política y cultural posterior a Octubre –por ejemplo, no hay estudio sobre el tema que deje de señalar la incomparable explosión de vanguardias artísticas y de libertad creadora en todos los órdenes– se transformó en su contrario: el servilismo, la censura y la delación bajo el régimen del terror a la policía política.
Si hay un símbolo de la degeneración-destrucción del partido de Lenin, la organización más revolucionaria que haya conocido la humanidad, ese símbolo son los tenebrosos Juicios de Moscú (1936-1938), en los cuales el 90% de los revolucionarios que habían formado parte del Comité Central del partido bolchevique en 1917 fue sometido a una parodia de juicio, con pruebas fraguadas y confesiones forzadas mediante la tortura física y psicológica, para demostrar que todos ellos eran “contrarrevolucionarios”, “espías a sueldo de potencias extranjeras”, “agentes de la burguesía internacional” o, lo que representaba el mayor y más tremendo de los estigmas, “trotskistas”. Las repulsivas cartas de “confesión de crímenes contrarrevolucionarios” y promesas de fidelidad al “líder del proletariado mundial, el camarada Stalin” (las de Nicolás Bujarin son un alto exponente de esto) representan abismos de abyección y destrucción de la personalidad sólo comparables a los del nazismo o las abjuraciones de los acusados por la Inquisición.
Sin duda, a esa altura nada permitía suponer un hilo de continuidad histórica entre Octubre y el verdadero bolchevismo, por un lado, y las monstruosidades del régimen estalinista, por el otro. Sin embargo, en una operación ideológica muy conveniente para ambos, tanto el imperialismo como el estalinismo estuvieron de acuerdo en mostrar a éste último como legítimo heredero de la revolución rusa. La burocracia soviética pudo así, durante décadas, administrar en su favor el prestigio de la mayor revolución de la historia, mientras que los capitalistas y sus defensores ideológicos pudieron, en el mismo lapso, identificar toda iniciativa revolucionaria, todo reclamo del acervo marxista, con la KGB, los campos de concentración y la dictadura del partido único. Ambos sacaron su tajada; la gran perdedora fue la tradición socialista y revolucionaria del movimiento obrero y la izquierda marxista.
Pero es precisamente en este contexto donde resaltan las dimensiones histórico-universales de la obra emprendida por León Trotsky en aquella década aciaga, la bien llamada “noche del siglo XX”. Porque contra viento y marea, contra la acción conjunta del estalinismo, la socialdemocracia y las potencias imperialistas que hicieron de él una persona sin visa de ingreso en ningún país, tuvo el valor y la capacidad de dar continuidad a la tradición del marxismo clásico y revolucionario. Correspondió a Trotsky y al puñado de revolucionarios socialistas en torno a él, entre los que resalta su hijo León Sedov, Rakovsky a pesar de su posterior capitulación y tantos otros, el haber puesto los cimientos y llevado a cabo la fundación de la IV Internacional, más allá de los contratiempos y limitaciones que haya podido tener. Porque el movimiento trotskista, pese a todos sus avatares, ha expresado a lo largo de todas las últimas décadas la continuidad organizada del socialismo revolucionario, y tiene el desafío en este siglo XXI que comienza de hacerse una fuerza material entre las masas obreras y populares del mundo.
Y esto es posible porque el derrumbe de los regímenes estalinistas en 1989-1991, aunque al principio llenara de desazón a miles de luchadores y militantes de izquierda que asistían al colapso de lo que –equivocadamente– asimilaban a alguna clase de “socialismo”, en un sentido ayudó a aclarar la escena ideológica. Nunca más, desde la caída del Muro de Berlín, podrá identificarse a la auténtica revolución socialista con el Estado burocrático; nunca más podrá admitirse que se llame “socialista” a la represión contra los trabajadores y los sectores oprimidos; nunca más podrá llamarse “Estado de los obreros” a un país donde los trabajadores siguen sufriendo –bajo formas originales, aunque tributarias del capitalismo– la explotación de su trabajo y no tienen libertad para organizarse, para discutir, para decidir. Es la genuina perspectiva socialista, libre del repulsivo manto estalinista, la que está en condiciones de ponerse en pie nuevamente como alternativa a un orden capitalista cada vez más destructivo y brutal.
Revolución en el siglo XXI
La sola palabra “revolución” siempre tuvo el mérito de no dejar a nadie indiferente. La revolución social tiene quienes la defienden y quienes la odian, quienes la desean y quienes la temen; sólo en los últimos años tomó forma una postura de rechazo irónico. Pero en el fondo, incluso el desdén posmoderno por la idea misma de revolución puede explicarse en términos de la visión marxista de la historia de la lucha de clases.
En efecto, probablemente los primeros voceros del cinismo individualista y de la renuncia a toda intención de “cambiar el mundo” fueron aquellos que más ciegamente habían adherido a la parodia de “socialismo” de la URSS y los países del Este europeo. Con la furia de los conversos, estos desencantados (o, mejor dicho, quebrados) se libraron de todo su resentimiento por los años dedicados a una causa innoble “descubriendo” que, en realidad, esa causa nunca había existido. Su voz resultaba tanto más persuasiva cuanto que no venía del lado de los enemigos tradicionales de la revolución sino de quienes se habían proclamado “revolucionarios” durante décadas. La derrota de su falsa alternativa “socialista” se convertía, para ellos, en la derrota de toda idea de transformación revolucionaria. Para no hablar de los que, directamente, se pasaron al bando de los defensores de la “democracia liberal” a cambio de puestos en el Estado, de prestigio, de dinero… No vale la pena hacer nombres; en todos los países puede señalarse a estos “revolumercenarios”.
Pero no fueron éstos los únicos que quedaron golpeados luego de recibir unos escombros del Muro de Berlín en la cabeza. El “fracaso del socialismo” y las transformaciones del capitalismo actual, con la mundialización/globalización en primer lugar, sirvieron de coartada para un discurso político impensable hace unos años: decirse “de izquierda”… pero sin tocar la propiedad privada ni el mercado. Son los que llaman “revolución” a subir un impuesto progresivo, o a repartir mejor el ingreso global, o a disminuir los índices de pobreza. Y proponen lograr esos objetivos desde el Estado actual, es decir, capitalista, sólo que “reformándolo” e imprimiéndole un sello político “progresista”. Lógicamente, nadie se opone a los logros parciales; sólo que pretender que el sentido de “revolución” sea hoy pelear por eso y nada más que por eso, renunciando por “utópica” o “anacrónica” a la perspectiva anticapitalista y socialista, es una falsificación ideológica y un engaño político.
Restaurar el sentido de la palabra “revolución” es tanto más acuciante hoy cuando, a diferencia de los 90, existe un fuerte descrédito del orden capitalista y una creciente conciencia de sus consecuencias. La legitimidad y consenso del “neoliberalismo” fueron tremendamente erosionadas por el surgimiento del movimiento “altermundialista” en Seattle y por las profundas rebeliones en América Latina a principios de este siglo que echaron por la fuerza a una serie de gobiernos de ese signo. Una amplia franja de luchadores obreros, sociales y estudiantiles coincide en que hay que buscar una alternativa. Pero hay menos coincidencias en cuanto a con qué reemplazar al régimen actual y cómo imponer el nuevo.
Es por eso que pudieron florecer proyectos políticos que se presentaban como la “revolución posible”, esto es, adornándose con plumaje “izquierdista” pero sin ninguna voluntad de cuestionar los núcleos fundamentales de la propiedad y del poder capitalista. Un ejemplo conocido en América Latina de esas formas “revolucionarias” que no cambian nada fue lo que se dio en llamar el “Presupuesto participativo”, que tuvo su mayor desarrollo en algunas ciudades de Brasil gobernadas por el PT de Lula antes de que éste fuera presidente. La mercancía ideológica en venta era que la “participación ciudadana” en organismos impulsados por el gobierno podía orientar los gastos del Estado capitalista a nivel local. Lo que no decían los enamorados de esta “revolución posible”, “pacífica” y no violenta, “ciudadana” y no de clase, basada en urnas y asambleas, no en la lucha en las calles, es que la “participación” sólo resolvía un porcentaje ínfimo del presupuesto estatal. La experiencia fue olvidada o, peor aún, institucionalizada como mecanismo habitual de la “democracia”, que consiste en vender a las masas la ilusión de que “deciden” con su voto.
Otra trampa, otro atajo para esquivar la “maldita revolución” contra el Estado capitalista es la de “cambiar el mundo sin tomar el poder”, es decir, la idea de que es posible construir otra sociedad y otras relaciones humanas no contra el capitalismo sino paralelamente a él. Según este concepto, la verdadera “revolución” es la autogestión local, los “circuitos productivos” ajenos a la competencia del mercado capitalista, los “emprendimientos comunitarios”… algo que pasa por la novísima novedad, pero que en realidad ya era viejo en la época de Marx. Se trata del proyecto de una “contra-sociedad”, que tiene la ventaja de sonar mucho más “atractiva” que la tenaz y laboriosa militancia en la clase trabajadora, pero cuya desventaja es que pasa por alto dos realidades sociales insoslayables: el poder del Estado y la propiedad privada capitalista. Desde las “comunas autosuficientes” del subcomandante Marcos a las huertas orgánicas de los autonomistas, todas esas variantes empiezan o terminan negando la necesidad de expropiar a los grandes capitalistas. Y si no se expropia los grandes medios de producción, no se puede hacer revolución social alguna.
Es lo que sucede, a otro nivel, con otro refugio para desencantados, las ONGs y las entidades de la “sociedad civil”. Por bienintencionados que sean sus integrantes y por meritorios que parezcan sus eventuales logros, toda actividad social desarrollada en ese plano sólo puede ser parcial, porque le falta el enfoque global que sólo da la perspectiva de la lucha por el poder para la clase trabajadora.
La revolución rusa, también aquí, nos recuerda el sentido profundo del término. Revolución es desalojar del poder del estado a la clase dominante. La revolución no se agota en la conquista del poder –de hecho, su tarea histórica recién comienza allí, en sentido estricto–, pero toda clase que aspire a una verdadera transformación social no puede menos queproponerse dar ese imprescindible paso. Las ensoñaciones de cambio social con el Estado capitalista, desde él o por fuera de él –sin derribarlo–, son, sí, definitivamente utópicas en el peor sentido de la palabra: jamás sucederán. En ese sentido, una famosa máxima de Lenin resulta no menos, sino mucho más vigente ahora, bajo el capitalismo global cada vez más concentrado y destructivo, que en su época: “Fuera del poder, todo es ilusión”.
La revolución socialista no regatea con el orden capitalista, no le pide que sea menos explotador, no negocia unos puntos más o menos de desigualdad. Los reformistas –como Hugo Chávez y Evo Morales– conciben los cambios sociales –que tienen de entrada el límite de respetar el Estado, la “democracia” y la propiedad capitalista– como un proceso evolutivo de negociación con los grandes poderes capitalistas e imperialistas. Pero éstos sólo ceden algo cuando temen perder mucho, o todo. Y la revolución es el opuesto exacto de la lógica reformista: es ir por todo.. Si no cambia todo, nada cambia.
Entonces, afirmamos que la herencia fundamental de la revolución rusa, el proyecto de poner el destino de la sociedad en manos de la mayoría de la sociedad, los trabajadores y los oprimidos, arrebatándole el poder a la minoría de explotadores, no sólo no está “pasada de moda”, ni es una reliquia de tiempos idos, ni un sueño para los próximos siglos: es la necesidad más urgente de la humanidad.
El carácter del capitalismo imperialista globalizado de hoy es cada vez más destructivo, más insensible, más inhumano. No hace falta dar muchas pruebas cuando un ex vicepresidente de EE.UU. –nada menos– se siente obligado a alertar que la codicia de las empresas multinacionales (y Estados) imperialistas está amenazando con daños irreversibles al clima y la fisonomía del planeta entero. Y no se trata sólo de desastres ambientales: el capitalismo rompe récord tras récord de catástrofes sociales y humanitarias en todas aquellas regiones del mundo a las que la globalización “olvida” o que la lógica de mercado arrasa sin piedad.
A diferencia de Al Gore y de muchos reformistas, no creemos que sea posible “convencer” a los grandes empresarios (y Estados, empezando por los propios EE.UU.) de lo malvado de su proceder y de la necesidad de instrumentar cambios que recorten el lucro capitalista. Tanto hubiera valido intentar detener las dos guerras mundiales con apelaciones a los sentimientos humanitarios.
No, el capitalismo no es el régimen social de los hombres de buena voluntad. Todas las lacras sociales y ahora ambientales que trae aparejadas no se solucionarán concientizando a los poderosos con libros y videos. Es un régimen que se sostiene sobre la explotación descontrolada del hombre y de la naturaleza, y ese carácter no puede cambiar. Está en sus genes históricos y sociales.
Es por esa razón que toda pretensión de transformación social “en paz”, “en democracia”, “no violenta”, es sólo una ingenuidad o un intento deliberado de engañar. Ningún cambio profundo y verdadero pudo lograrse jamás en la historia sin vencer la resistencia violenta de los privilegiados por el antiguo orden. Desde la revolución francesa hasta la independencia latinoamericana; desde las revoluciones coloniales del siglo hasta las rebeliones populares recientes en nuestro continente; más allá de los límites de estos procesos históricos, todos demuestran que las clases dominantes están dispuestas a masacrar si su dominio está en cuestión, y que a esa fuerza hay que oponerle otra fuerza, no la otra mejilla.
La revolución rusa, en ese sentido, es doblemente aleccionadora. Por un lado, la insurrección misma de Octubre fue asombrosamente incruenta; tal era la autoridad política y moral lograda por los bolcheviques en el seno de los obreros, campesinos y soldados que la resistencia propiamente militar del régimen fue comparativamente pequeña. Por el otro, la casi inmediata reacción no sólo de la burguesía rusa sino de las potencias imperialistas fue intentar derrocar el poder de los soviets con invasiones e intervenciones armadas, causando un baño de sangre que duró casi tres años. Ambas situaciones demuestran que no se trata de que los marxistas seamos fanáticos de la violencia porque sí, sino que realmente no hay posibilidad de que, aun con la inmensa mayoría del pueblo detrás de las fuerzas revolucionarias, la clase capitalista acepte “democráticamente” la pérdida de sus bienes, sus privilegios y su posición dominante. La “democracia” es inviolable para la burguesía… mientras le sirva para ganar consenso y legitimidad para su régimen de explotación. Cuando deja de ser útil, no tiene ningún problema en abandonarla por la dictadura más brutal. ¿Hace falta argumentar seriamente esto en América Latina? ¿Hace falta recordar el contraejemplo de Chile bajo Salvador Allende, un frustrado intento de “vía pacífica”, no revolucionaria, “democrática”, de transformación social? Puesta a elegir entre los sacrosantos principios de la “democracia” y la protección de la propiedad privada, la burguesía chilena, con la complicidad absoluta del imperialismo yanqui, optaron por Pinochet para que aplastara a sangre y fuego la amenaza a sus intereses.
Los cambios sociales profundos no se logran con votaciones en el Parlamento: hay que imponérselos a los poderosos por la vía de los hechos, con la movilización de los trabajadores, sus organizaciones, sus luchas y sus aliados. La clase obrera debe tomar el poder político si quiere comenzar a acabar realmente con las injusticias del orden social capitalista: tal es la lección, positiva y negativa, de la lucha de clases de los últimos dos siglos. Toda otra definición no es más que una mistificación para conducir las heroicas luchas sociales que ha dado el período reciente a la vía muerta y tramposa de las “instituciones” del régimen y el Estado capitalistas.
Socialismo o Barbarie
Después de varios años posteriores a 1989, signados por el discurso del “fracaso definitivo del socialismo” –que caló hondo en millones, no hay por qué ignorarlo–, son las mismas consecuencias nefastas del capitalismo globalizado las que vuelven a empezar a poner es escena la alternativa socialista.
Seguramente –aunque discrepamos totalmente con el sentido reformista que él le da– la prédica de Hugo Chávez por el “socialismo del siglo XXI” haya contribuido, al menos en nuestro continente, a plantear nuevamente la cuestión de qué sociedad diferente a la actual hay que construir.
Pero es necesario, también aquí, volver a la experiencia más luminosa de socialismo, no a las más oscuras, confusas y desacreditadas. Por desgracia, el influjo de las concepciones estalinistas no ha desaparecido tan rápidamente como su aparato. También por la influencia del ejemplo de Cuba, es usual al menos en América Latina asociar la idea de socialismo a básicamente dos elementos: la mera propiedad estatizada y el régimen de partido único. No casualmente, se trata de los mismos atributos visibles de la URSS y los demás países del llamado “campo socialista”. Inclusive, muchos todavía consideran a China como un país “comunista” o “socialista” tomando como rasgo decisivo no la prohibición de la propiedad privada capitalista (que en China goza de excelente salud) sino justamente el régimen político monopolizado por el PC chino.
En otro sentido, a veces se toma la palabra “socialismo” simplemente como sinónimo de gobierno de un partido socialdemócrata; o se considera como “socialista” o cercana al socialismo a una política que, sin tocar en absoluto la propiedad de los grandes capitalistas, proponga una mayor intervención del Estado en la economía y / o la vida social.
Cuando Chávez se refiere al “socialismo del siglo XXI” –más allá de sus pintorescos sincretismos ideológicos de Rosa Luxemburgo y Eva Perón, Martín Luther King y Lenin, Trotsky y Jesucristo–, en verdad, parece más bien reforzar ese prejuicio, ese malentendido, esa concepción errónea sobre lo que es el socialismo. Porque presenta tal o cual estatización como “socialista” –aunque los trabajadores de las empresas en cuestión no tengan nada que ver en las decisiones–, y, lo que es más serio, porque construye un “partido de Estado”, el PSUV, que aspira a representar a toda la población “bolivariana” y que explícitamente excluye la posibilidad de vida interna democrática. Todas las decisiones del PSUV pasarán por el “líder supremo”, y en este sentido no se distingue demasiado del Partido Comunista de la URSS bajo Stalin… o del PC cubano.
Por extendidas que estén estas ideas que tienden a identificar “socialismo” con estatismo –para muchos liberales, ambos son directamente sinónimos– y, peor aún, con el control del aparato de Estado por parte de un solo partido, una vez más, la experiencia de la revolución rusa vuelve a poner las cosas en su lugar.
Categóricamente, queremos reafirmar que socialismo no es estatismo (menos todavía si ese Estado es capitalista), sino que es la expropiación de la clase capitalista por parte del movimiento de la clase trabajadora, su lucha, sus organizaciones, su conciencia. No hay socialismo ni puede hablarse de él en ausencia (o pasividad) del único sector que puede darle carnadura social y abrir la transición desde la expropiación de los capitalistas hacia la socialización de la producción: la clase obrera (entendida en un sentido amplio, pero ubicando como parte central a los trabajadores de la industria).
No hay Estado, líder, guerrilla ni ejército que pueda sustituir la autodeterminación de los trabajadores por intermedio de sus propias organizaciones. El veredicto de la historia es sumario: no hay atajo que valga en la tarea de poner en pie una nueva sociedad. La propia degeneración de la revolución rusa tuvo como uno de sus factores decisivos, como ya señalamos, el retroceso, agotamiento o exterminio de la flor y nata de la clase obrera rusa.
El incomparable movimiento social, político e ideológico puesto en marcha tras la revolución rusa sólo podía sustentarse sobre la movilización permanente de la clase obrera y de sus sectores más destacados. Actividad que, consecuentemente impulsada y bienvenida por los bolcheviques, no fue una simple creación de éstos, sino el resultado de un gigantesco proceso social de desarrollo de la autoorganización y de liberación de las energías creativas de las masas oprimidas. Algo que es el sello de todas las auténticas revoluciones.
Socialismo es, entonces, lo contrario a las órdenes del “preclaro conductor” a una masa que adhiere pasivamente. Socialismo es lo contrario de la regimentación y control represivo de la vida política social por el partido de Estado. Los primeros años posteriores a la revolución rusa muestran un panorama opuesto por el vértice al régimen policial del estalinismo en cuanto a la libertad política, de crítica, cultural y en todos los órdenes. Fue sólo con el monstruoso régimen burocrático, asentado sobre la derrota de la clase obrera rusa y europea, que el imperialismo pudo orquestar una exitosa campaña ideológica que identificaba el socialismo con la falta de libertad.
Es cierto que los bolcheviques y el propio Lenin resolvieron prohibir los partidos opositores y las fracciones internas tras la guerra civil. Esta medida, retrospectivamente, puede verse como un error y una distorsión de un sano régimen socialista. Pero en todo caso –y admitiendo que los bolcheviques debían improvisar sobre la marcha y bajo presiones tremendas, en el marco de una experiencia inédita donde no todos serían aciertos–, jamás se presentó la decisión como algo más que una medida temporaria, y a nadie, salvo luego a la fracción estalinista, se le ocurrió que podía transformarse en “principio” permanente.
De hecho, tanto Lenin poco después como Trotsky, a lo largo de la década del 20 hasta su expulsión de la URSS y luego en el exilio, insistieron –ante el creciente avance de la burocratización, de la diferenciación social, de la fusión de las estructuras del partido bolchevique con las del Estado– en que la única salida consistía en devolver al partido y a los soviets, a las organizaciones obreras y campesinas, toda su lozanía y vitalidad, su capacidad de crítica, su espíritu de iniciativa independiente. Sólo el retorno del empuje de la clase obrera y las masas en general –que, por las razones apuntadas, no se produjo– podía evitar lo que finalmente sucedió: el reemplazo del poder de la clase trabajadora por el de una casta burocrática privilegiada que operaba en nombre del socialismo y del proletariado, pero en los hechos contra ambos.
Pero hay otra enseñanza imperecedera de la revolución rusa que se combina dialécticamente con la anterior. Y es que, a diferencia de las revoluciones burguesas, las revoluciones socialistas no pueden hacerse “espontáneamente”. El socialismo –contra las ilusiones que se hicieron muchos, amargamente desengañados en los 90– no es el resultado “objetivo” de ninguna “ley histórica”. La revolución rusa pudo triunfar, también, porque hubo un partido, una organización de los socialistas revolucionarios que la previó, la preparó y la dirigió. Ese partido, el bolchevique, no era una organización de circunstancias creada para la ocasión, sino el resultado de una construcción de décadas de paciente y “gris” actividad, combate político, sindical e ideológico, formación de militantes revolucionarios, lucha contra la policía zarista y los espías, selección de sus mejores miembros… Incluso el preludio “espontáneo” de la revolución socialista de octubre de 1917, la revolución de febrero de ese año, tuvo entre sus dirigentes –de manera confusa y poco orgánica, pero real– a los cuadros formados por el bolchevismo, como lo señalara Trotsky en su Historia de la revolución rusa.
En estas condiciones, marcada a fuego por la experiencia de la revolución rusa asoma otra enseñanza, que ha cobrado renovada actualidad a comienzos del siglo XXI contra las modas “antipolíticas” y “antipartidos” que se expresan en vastos sectores de la vanguardia. Y esta lección es que así como no hay socialismo si no tiene una carnadura social propia de ese régimen, la clase trabajadora, tampoco puede haberlo sin una condensación de las experiencias históricas y prácticas del movimiento obrero ni una síntesis teórica que convierta en estrategia y programa esas enseñanzas. Y es precisamente éste el papel que aspira a cumplir un partido socialista revolucionario, como lo fue el partido bolchevique. Por supuesto, no fue infalible, no fue perfecto. Pero fue sin duda la organización más revolucionaria de la historia, y todos los que militamos por la revolución y el socialismo tenemos una deuda imposible de saldar con los bolcheviques rusos. Porque demostraron en la práctica que la empresa más grande que se le ha planteado a la humanidad, la de terminar con la explotación y la opresión del capitalismo y todo régimen de clase y “pasar de la prehistoria humana a la verdadera historia”, no sólo es posible, sino que necesita de una preparación conciente y organizada.
Y de lo anterior se desprende una tarea de imperiosa necesidad para los revolucionarios socialistas: la construcción de organizaciones revolucionarias en el seno de los trabajadores y las masas en el actual ciclo político.
El socialismo no es seguro ni inevitable, como creían los que, con el Manual de “marxismo-leninismo” de la Academia de Ciencias de la URSS en la mano, pensaban que la historia humana seguía dócilmente los dictados burocráticos. Pero tampoco es un sueño roto ni un espejismo para incautos, como nos quieren convencer los escépticos posmodernos que, como el tren no vino cuando ellos lo esperaban, declaran abolido el ferrocarril. No; es una posibilidad que tenemos de tomar el destino histórico en nuestras manos.
La Comuna de París de 1871, la primera experiencia de poder obrero de la historia, duró apenas algo más de dos meses. Terminó trágicamente, y fue exhibida por los plumíferos de la burguesía como la prueba definitiva de que el comunismo y la causa obrera eran un peligroso disparate. Pero no pasó en vano; sus lecciones y su legado pasaron a las generaciones siguientes. Entre ellas, las que en octubre de 1917, hace 90 años, pusieron en marcha otra experiencia revolucionaria socialista, mucho más grande, más duradera y con consecuencias mucho mayores.
De ella no queda nada hoy más que sus lecciones. Tal como ocurrió con la Comuna, pero multiplicada y globalizada por los medios, la campaña de la “muerte del socialismo” quiere utilizar la tragedia de la revolución rusa –que tuvo lugar, como vimos, mucho antes de 1989– para promover la resignación ante los desastres del capitalismo. El retroceso del movimiento obrero después de la masacre de la Comuna fue muy grande. Pero las calamidades de la guerra imperialista volvieron a plantear la necesidad de una alternativa socialista, del poder de la clase trabajadora, de la derrota del capitalismo. Y lo hicieron con tanta fuerza que la respuesta fue grandiosa, en Rusia, en 1917, porque había millones de obreros y campesinos dispuestos a pelear por todo, y porque había un partido que se había preparado para eso.
No está escrito en ninguna parte que el movimiento socialista de la clase trabajadora no vaya a ponerse en pie una vez más contra un capitalismo que, hoy en su fase globalizada, se vuelve cada vez más incompatible con el bienestar de las masas, la paz de los pueblos y la existencia misma del entorno natural.
La revolución rusa fue la primera en la historia que mostró al conjunto de la humanidad que el capitalismo, a largo plazo, es la destrucción de la sociedad al servicio del lucro ciego; es la barbarie. La revolución socialista es la única acción humana que puede intentar detenerla. Y, desde ese punto de vista, es la única opción política realista si el criterio supremo debe dejar de ser la salud de los mercados y pasar a ser la satisfacción de las necesidades humanas.
Nuestra Corriente Internacional Socialismo o Barbarie compromete todas sus fuerzas en esta tarea: la de reabrir en el siglo XXI, la perspectiva de la revolución socialista en el sentido más auténtico del término. Al calor de esa batalla, y en confluencia con otros sectores socialistas revolucionarios consecuentes, apuntamos a poner en pie partidos revolucionarios socialistas nacionales y una organización internacional socialista revolucionaria, sea ésta la IV Internacional refundada o una continuación histórica de ella en las condiciones actuales.
Manifiesto de Corriente Internacional Socialismo o Barbarie a 90 años de la revolución rusa - Revista SoB 21, noviembre 2007