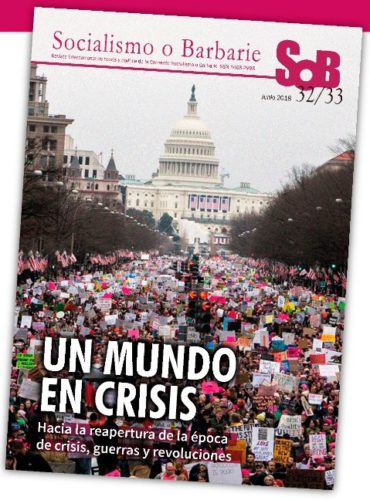Ciencia y arte de la política revolucionaria
Por Roberto Sáenz. Noviembre de 2018.
Índice
- La vigencia del marxismo revolucionario en el siglo XXI.
- ¿Qué es la política revolucionaria?.
- Toda acción política empieza por el análisis. La relación de fuerzas.
- Programa, principios y teoría de la revolución socialista.
- Estrategia y táctica, o cómo aprender a luchar
- Sindicatos, lucha de masas y participación electoral. El problema del poder
- Guerra y política.
- Los fines y los medios, o la lucha de clases como ley suprema.
- El partido como fuerza permanente organizada.
Presentación
“El político en acto es un creador, un suscitador, pero que no crea de la nada ni se mueve en el vacío túrbido de sus deseos y sueños. Se funda en la realidad efectiva, pero ¿qué es esta realidad efectiva? ¿Es quizá algo estático o inmóvil? ¿O es, más bien, una correlación de fuerzas en continuo movimiento, en continuo cambio de equilibrio? Aplicar la voluntad a la creación de un nuevo equilibrio de las fuerzas realmente existentes y activas, basándose en la fuerza determinada que se considera progresiva y potenciándola para hacerla triunfar significa siempre moverse en el terreno de la realidad efectiva, pero para dominarla y superarla (o contribuir a esto). El ‘deber ser’ es, por tanto, concreción; más aún: es la única interpretación realista e historicista de la realidad, es la única historia en acto, la única filosofía en acto, la única política”
(Antonio Gramsci, La política y el Estado moderno)
De tanto en tanto, las circunstancias de la lucha de clases y el surgimiento de nuevas generaciones en nuevas condiciones nos plantean a los socialistas revolucionarios representar algunas de nuestras posiciones de manera que sean comprensibles para estos nuevos compañeros y compañeras y sirvan al despliegue de su actividad. Esta tarea debe ser encarada, sin embargo, evitando la vulgaridad de muchos de los acostumbrados “manuales”, que se transformaban en una suerte de recetario que, lejos de ayudar a pensar y actuar, atan las manos.
Este material intenta volver a proponer las herramientas elementales de la acción política revolucionaria, apoyándonos en la riquísima tradición del marxismo revolucionario y en su actualización, pasando por el tamiz del balance de las lecciones estratégicas dejadas por las revoluciones del siglo pasado, con el objeto de contribuir a preparar a una nueva generación para los tiempos agitados que se vienen.
1) La vigencia del marxismo revolucionario en el siglo XXI
La crisis histórica que hoy transita la economía capitalista mundial, y el ciclo de rebeliones populares que ha desatado internacionalmente, trae a escena a una nueva generación, heredera de la crisis de alternativas de los años 90, pero también protagonista de un renovado despertar de los explotados y oprimidos a nivel mundial. Esta nueva generación está haciendo sus primeras armas en las calles de El Cairo, Atenas, Madrid, Nueva York, Londres, Santiago de Chile, Bogotá, México D.F., Moscú, las ciudades obreras de China y más allá. Nos interesa transmitir elementos de política revolucionaria a quienes se ponen de pie luego de décadas en las cuales se vivió una suerte de “grado cero” de la lucha clases, que prácticamente cortó el hilo de continuidad con las generaciones anteriores.
Para esta tarea es imprescindible llevar a cabo una reivindicación de la vigencia de la tradición del marxismo revolucionario. El retorno de la lucha de clases ha reabierto el debate estratégico, que en muchos aspectos tiene rasgos de verdadero recomienzo histórico. Por esa razón, está a la orden del día una suerte de retorno a las fuentes en cuanto a los puntos de referencia para la acción revolucionaria. Desde nuestra corriente reivindicamos la defensa de la tradición del marxismo revolucionario, especialmente las enseñanzas dejadas por Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo (y también Gramsci, al que aún debemos estudiar más en profundidad), sobre todo en el terreno en el que cada uno se reveló más fuerte. Es desde esa ubicación que creemos se deben enfrentar las derivas reformistas, autonomistas, populistas y “socialistas nacionales” hoy en boga, así como también el cerrado doctrinarismo de las corrientes incapaces de extraer enseñanza alguna de la riquísima experiencia, pero también frustraciones y derrotas, de las revoluciones del siglo pasado.
Como subproducto del desierto político-ideológico que se generó posteriormente a la caída del Muro de Berlín, este recomienzo de la experiencia histórica ocurre en condiciones en que la mayoría dentro de esos nuevos contingentes carece casi completamente de las herramientas del quehacer político más elemental. De ahí que los caractericen todo tipo de falsas ideologías y telarañas mentales, entre las cuales el rechazo a los problemas del poder y la “forma partido” son algunas de las más usuales, por no hablar de la negación de la centralidad de la clase trabajadora.
Es que como resultante de las frustraciones del siglo pasado, la burocratización de la Revolución Rusa y la degeneración burocrática del conjunto de los estados obreros o anticapitalistas, la tradición del marxismo revolucionario y sus enseñanzas parece haber quedado cuestionada. Y sin embargo, entre Lenin, Trotsky, Luxemburgo y Gramsci y el surgimiento del stalinismo lo que hubo no fue de ningún modo una “continuidad”, sino la mayor ruptura concebible: un quiebre total entre las perspectivas de libre autodeterminación de la clase trabajadora por oposición total a su dominación burocrática y el vaciamiento de todos los objetivos emancipatorios de la revolución.
Con el presente material trataremos de aportar nociones elementales que sirvan de insumo para la educación político-práctica de la nueva generación no sólo de nuestra corriente internacional, sino del activismo en general. Nos centraremos en la actividad política propiamente dicha bajo la idea general de que la política revolucionaria, cuando se hace fuerza material y organización partiendo de los problemas y condiciones reales, puede mover montañas.[1]
2) ¿Qué es la política revolucionaria?
Queremos comenzar respondiendo al interrogante que preside este material y es su disparador primero y más general: ¿qué es la política revolucionaria? En nuestra visión, la política revolucionaria no es otra cosa que un resorte de la acción; un instrumento de intervención sobre un campo de las relaciones sociales: la política, la afirmación de los intereses propios como “generales”. Su especificidad es cómo se verbalizan o traducen a ese plano (sea mediante reivindicaciones, consignas, programas o por intermedio del instrumento que corresponda), determinados intereses de clase. Dicho de otra manera: la política revolucionaria es una acción para hacer valer, en cada caso, los intereses inmediatos e históricos de la clase trabajadora precisamente en el campo en que esos intereses expresan su pugna, el campo de la política .[2]
En las más diversas circunstancias en las cuales las clases sociales o las fracciones de clase se manifiestan, se trate de una simple reivindicación salarial, o que la clase capitalista quiera imponer determinado régimen de explotación del trabajo, o que los burgueses agrarios defiendan determinado régimen de propiedad de la tierra, o que un gobierno legisle sobre una inversión extranjera, una ley electoral o lo que sea, en todos los casos lo que está ocurriendo es una acción en el campo político que hace a la defensa –directa o indirecta, abierta o embozada– de determinados intereses de clase (sea este interés económico, social, específicamente político o, incluso más allá, en el terreno de las relaciones entre estados). Porque la política es, justamente, esa explicitación: la búsqueda de hacer valer determinados intereses sociales mediante una intervención en el ámbito de generalización de esos intereses.
Señalemos, además, que el campo de la política posee instituciones que le son propias y que son las que explicitan, “traducen” o defienden estos intereses de las clases en pugna: los partidos políticos, sean burgueses u obreros; el estado, que defiende los intereses generales de la clase capitalista mediante uno u otro gobierno; los sindicatos (aunque aparezcan circunscriptos sólo a las relaciones “económicas” entre obreros y patronos); el parlamento y la justicia; las fuerzas armadas; los medios de comunicación, tan importantes hoy, y otras. Estas instituciones en general defienden los intereses de la clase capitalista y sus diversas fracciones (aunque nombramos aquí también a los sindicatos, que de uno u otro modo son expresión o “representativos” de la clase trabajadora).
Como digresión, recordemos que en la tradición del marxismo el ámbito jurídico-político es el de una “superestructura” que corresponde de manera que no es nunca mecánica a determinaciones que provienen de la estructura económico-social de la sociedad (relaciones materiales que son las que fijan, finalmente, el contenido y los límites de cada superestructura), pero que deben proyectarse a ese ámbito para manifestarse y hacerse valer. En la práctica, ambas “esferas” del todo social se encuentran “fusionadas”: no existe una sin la otra. Sin embargo, esta totalidad dialéctica supone una “división de tareas” que hace justamente a la política, el ámbito para la afirmación y generalización de los intereses de las distintas clases.
Volviendo a nuestro argumento, señalamos que la política revolucionaria es, precisamente, el instrumento que se da una determinada vanguardia o sector de los trabajadores, organizada por lo general en partido (o en algún tipo de organización), para intervenir en un sentido u otro en ese campo de delimitación de intereses sociales. En definitiva, la política revolucionaria es un resorte de la acción sobre el campo político de los intereses de las clases en pugna llevada adelante por algún colectivo de los trabajadores, mayormente bajo la forma partido.
2.1 La política como economía concentrada
Esto nos transporta, inmediatamente, a la conocida definición leninista de la política como “economía concentrada”. Se trata de una forma brillante y sintética de esclarecer el punto. Lenin quiere subrayar que la política, como concepto, se mueve entre dos límites. Por un lado, afirma que la política o, más precisamente, las superestructuras jurídicas, políticas e ideológicas, no es terreno independiente que se mueva en las nubes del fetichismo o la religión; se trata de un concepto “subordinado”, determinado dialécticamente por las relaciones económico- sociales que le dan su contenido material. En definitiva, todo partido político, todo gobierno o incluso, toda religión (en éste último caso, de manera mucho más compleja e indirecta[3]), lo que reflejan, expresan o defienden, son determinados intereses de clase. De ahí que Lenin hable de la política como economía concentrada.
Sin embargo, nunca se puede perder de vista que la política tiene su propia especificidad, sus propias leyes de funcionamiento; si así no fuera, no se justificaría como plano delimitado de la realidad social, no tendría razón de ser u existir. Porque es la propia realidad social escindida y fetichizada bajo el capitalismo la que hace de la política un campo dialécticamente “separado”. Pero un campo donde, en el fondo, se afirman intereses sociales y de clase; donde estos intereses se traducen y adquieren voz y generalización. En suma, un campo que opera mediante desplazamientos y formaciones complejas que no se reducen a una mera “mecánica” proveniente de la economía, aunque sea ella la que, en último análisis, termine dando el contenido a las cosas. Lo que no es más que decir que en general las formas políticas, los partidos, las políticas de las cuales se trate, no se presentan realmente en su propio nombre (referido a los intereses de clase que realmente defienden), sino mediante algún tipo de enmascaramiento.
Sucede que bajo el capitalismo el de la política es un terreno que aparece fetichizado o invertido, disimulando intereses particulares como si fueran generales. Afirma, por ejemplo, que “la soberanía reside en el pueblo”, cuando este mismo “pueblo” no decide nada, sino solamente quién ha de ser su verdugo cada tantos años (como afirmara Lenin en El Estado y la revolución respecto de las elecciones en la democracia burguesa).
Por esto mismo, una de las tareas de la revolución y la auténtica transición socialista es la de acabar con este desdoblamiento y tender a reabsorber la política, el manejo de los asuntos generales, en el cuerpo social como tal. De ahí la conocida frase de Engels cuando definía que en el comunismo se pasaría del “gobierno de las personas a la administración de las cosas”, dando a entender que la política como instancia separada desaparecería en el contexto de una administración común de los asuntos por parte de una sociedad de iguales y autoorganizada, sin una instancia separada de la sociedad como es hoy el aparato de Estado.
En todo caso, necesariamente bajo el capitalismo, y también en la transición al socialismo, la política opera bajo una serie de leyes de condensación (por oposición a la dispersión) que le son propias y que hacen de la intervención en el terreno político una tarea obligatoria e imprescindible para los revolucionarios. A este respecto, es importante entender que la política se refiere, en definitiva, al Estado, que en el capitalismo aparece como instancia centralizadora, con un poder de condensación que plantea las más importantes cuestiones en el centro de la escena, por oposición a la fragmentación de la miríada de conflictos en el terreno estrictamente económico o de la “sociedad civil”. De allí que la imprescindible intervención en el terreno político tenga el objetivo de ayudar a formular reivindicaciones generales, de conjunto.
La acción política debe ser entendida como la intervención en el ámbito de los asuntos generales, de los programas, de las perspectivas de conjunto y el elevarse a ella. Tal es la tarea propia de los revolucionarios, en contraste con la fragmentación y parcialidad a la que están sometidos los explotados en las luchas cotidianas (el mero terreno económico). De ahí que Lenin hablara de la necesidad de “elevarse a la pelea política de conjunto”, a un campo que trascendiera la mera lucha reivindicativa entre obreros y patronos (que, sin embargo, es el punto de partida en la mayoría de los casos).
Esta dialéctica hace que la clase obrera deba elevarse plenamente al plano político antes de que por intermedio de la revolución socialista y la transición pueda abolir la política como ámbito separado (y este aspecto nos separa de los anarquistas y las corrientes “antipolíticas”). Y esta elevación política revolucionaria es imprescindible porque el campo político es una esfera objetiva de la realidad social, la esfera de la generalización de los intereses de clase. Y la clase obrera debe elevarse a ese plano: batallar en el plano de los “intereses generales” para, con su política revolucionaria, hacerse valer y ganar hegemonía sobre el resto de las capas explotadas y oprimidas.
2.2 La política revolucionaria como ciencia y arte
Como la insurrección o como la guerra misma, la política revolucionaria es, y no puede dejar de ser, una ciencia y un arte. Como lo señalara Lenin y antes que él el militar prusiano “hegeliano” Clausewitz -en los hechos, porque nunca alcanzó a leer a Hegel-, toda acción humana sobre un objeto determinado requiere de capacidades de ciencia y de arte, de conocimiento e intuición, las dotes del científico y el creador. Y la política y las guerras acaso más que ninguna otra.
La dimensión científica tiene que ver con el estudio, el análisis, los principios elementales y las leyes que rigen el fenómeno de que se trate. Sin esta investigación, sin este estudio previo, sin los principios generales de la ciencia particular a la que se refiera, la acción sería un puro empirismo, un mero proceder inconsciente (e inconsistente) sobre las cosas mismas, en general condenado al fracaso. Pero, al mismo tiempo, la política tiene elementos de apreciación de las cosas a la primera ojeada. Es un terreno en el cual la intuición se mueve a sus anchas, porque la dinámica de la realidad muchas veces deja poco margen temporal para la reflexión razonada. Gramsci define la intuición como “la rapidez con que se relacionan hechos aparentemente ajenos entre sí”. En este terreno además, inevitablemente, operan tanto el azar como una lógica de probabilidades. Es decir, la dimensión artística y no una determinación mecánica de los procesos. En esa dimensión artística o intuitiva tiene enorme peso la experiencia anterior, el haber pasado varias veces por circunstancias similares. La intuición no es una iluminación mística, sino que se forja a partir de una acumulación de experiencias, aunque esas experiencias no estén expresamente razonadas. Es el subproducto de una experiencia que queda internalizada y que no siempre se asume conscientemente, sino que se hace valer a modo de reflejo.
La combinación de estos rasgos científicos e intuitivos, de esta ciencia y este arte de la política, hacen a las características del “genio político” (Clausewitz hablaba, agudamente, del “genio” guerrero); es decir, la capacidad de lograr la apreciación justa de las circunstancias. Rasgo que sólo se obtiene mediante la combinación del estudio y la experiencia, que no es otra cosa que el concepto de praxis que pedía Marx.
En resumen: la política revolucionaria como aplicación “subjetiva” (en el sentido de hecha por un sujeto) a un campo de determinaciones objetivas puede mover montañas en la medida en que adquiera terrenalidad deduciéndose lógicamente de sus mismas premisas; o, como pidiera Lenin en sus Notas filosóficas a Hegel, atrapar los eslabones más débiles de la cadena de la propia realidad. De ahí el lugar central que la política tiene en la acción de los socialistas revolucionarios y que desde nuestra corriente queremos reivindicar en el centro de nuestra actividad: hacer política revolucionaria como centro de la actividad para transformar la realidad tomando como referencia no nuestro propio ombligo (como hacen muchas sectas que confunden sus deseos con la realidad, un autoengaño demagógico del que terminan siendo la primera víctima[4]), sino las determinaciones más profundas y objetivas de las tendencias sociales y políticas.
2.3 Historia y política
En Gramsci es muy aguda la afirmación de la política como momento creador, transformador; como historia considerada como acontecimiento que se desarrolla en el momento mismo en que está acaeciendo. Gramsci recupera la dimensión de la política no como algo meramente pasivo, sino como verdadera acción creadora de la realidad histórica a partir de determinadas circunstancias. De ahí que cuando habla del Príncipe moderno (en alusión a Maquiavelo) viera encarnado éste en el partido político revolucionario como actor, a la cabeza de la clase obrera, de esa política creadora de la historia. Es parado desde ahí que considera a la política como la “única historia en acto, la única filosofía en acto, la única política”.
La contemporaneidad de la historia no debe ser vista como algo puramente “objetivo” que ocurre paralelamente a nosotros, sino como un quehacer que, aunque parta de circunstancias determinadas heredadas de las generaciones anteriores, nos implica, implica a las clases fundamentales y su política, implica a la acción que los sujetos sociales llevan adelante en el campo de la lucha de clases y transforma, para mal o para bien, la realidad de las cosas.
De ahí que Gramsci tuviera en altísima estima a la política revolucionaria (y al partido político como su instrumento par excelence) y la concibiera como el instrumento de transformación de la realidad dada. De ahí, también, que se desprendiera una concepción particular de la historia en el sentido no de algo que ocurre a pesar nuestro o librado a la inexorabilidad de las cosas (o mero estudio del pasado), sino que viera en la historia contemporánea, en la historia que se desarrolla bajo nuestros ojos, un campo para la intervención revolucionaria para transformar el curso de las cosas en el sentido de la emancipación de los explotados y oprimidos.
3) Toda acción política empieza por el análisis. La relación de fuerzas
Para avanzar en la comprensión de los fundamentos y las condiciones de la política revolucionaria, iremos de los aspectos más objetivos a los más subjetivos: “El estudio de cómo se deben analizar las ‘situaciones’, es decir, de cómo se deben establecer los diversos grados de las relaciones de fuerzas, puede prestarse a una exposición elemental de ciencia y de arte políticos, entendidos como un conjunto de reglas prácticas, de investigación y de observación particulares, útiles para despertar el interés por la realidad efectiva y suscitar intuiciones políticas más rigurosas y vigorosas (…) Se debe exponer lo que hay que entender en política por estrategia y táctica, por ‘plan’ estratégico, por propaganda y agitación, por ciencia de la organización y de la administración en política” (Gramsci, cit., p. 107).
Como se ve, Gramsci coloca esos aspectos más objetivos bajo el paraguas general de las relaciones de fuerzas. Plantea cuatro niveles de análisis: 1) las correlaciones de fuerzas internacionales, 2) las económico-estructurales (“las correlaciones sociales objetivas”), que enmarcan las situaciones más de su conjunto, 3) el plano más propiamente político (correlaciones políticas y de partidos) y 4) el plano de las relaciones de fuerzas militares.
Por razones pedagógicas y de exposición, invertiremos aquí este orden y dejaremos de lado el análisis de las relaciones de fuerza militares, aspecto que será abordado más adelante.
3.1 La coyuntura política
Comencemos por la unidad de medida más elemental a la hora de hacer política, la “composición de lugar” a partir de la cual se llevará a cabo la acción política. Esa unidad de medida elemental es la coyuntura política y la podemos colocar en el tercer plano señalado por Gramsci.
La coyuntura política, siendo la unidad más elemental del análisis político marxista, no es la fundante (que corresponde al aspecto económico- estructural), sino un plano derivado. Sin embargo, es imprescindible partir de evaluar la coyuntura para llevar a cabo cualquier intervención política. Coyuntura es una categoría temporal y espacial al mismo tiempo. Temporal porque alude a un período determinado, y remite a un período de tiempo de corto o de mediano plazo, no más. Pero la dimensión temporal no agota la cosa. La espacialidad remite a qué parte de la realidad tomamos al hablar de coyuntura: si se trata de un determinado lugar de trabajo, de una universidad, una rama industrial, una provincia, un país, o, incluso, una región del mundo.
Por otra parte, las coyunturas tienden a ser totalizantes: en este terreno siempre hay que ir de lo más general a lo más particular. En escalas espaciales más pequeñas también hay coyunturas particulares, pero éstas reciben la influencia, aunque no mecánica, de las coyunturas más generales, o de ámbito de aplicación más general. A modo de ejemplo, sin duda que una coyuntura política nacional teñirá, de una u otra manera, la coyuntura de una determinada huelga. Sin embargo, esto no es mecánico: las circunstancias en el lugar de trabajo, la relación con la patronal, la burocracia, el gremio en su conjunto, etcétera, nunca podrían ser disueltas en la coyuntura general, aunque ésta inevitablemente incidirá en el desarrollo de la lucha, “tiñéndola con sus colores”, según la metáfora del arco iris en Marx. Que apunta a que las determinaciones son siempre complejas y sutiles, contra quienes lo acusaban de determinista mecánico. Para precisar la definición de coyuntura política, volvamos sobre la apreciación de Lenin de la política como economía concentrada. Sobre el escenario de la vida política de un país o región del mundo opera un conjunto de elementos de la vida social de índole económica, sociológica, de las relaciones de fuerzas en general o de carácter político general. En la realidad, ese conjunto de elementos se presenta como un todo, en una suerte de síntesis que configura a cada momento una determinada coyuntura política con rasgos propios.
Como señalábamos más arriba, la política es el ámbito de condensación de un conjunto de determinaciones de clase, que tienen como fundamento las relaciones materiales de la sociedad (la economía). Pero aunque la política opera como síntesis de las determinaciones sociales al campo político, lo hace mediante una serie de desplazamientos que no admiten ninguna lectura mecánica o reduccionista de las cosas. Una coyuntura política se ordena alrededor de circunstancias de orden económico o propiamente políticas (una crisis gubernamental, una gran huelga, el desencadenamiento de una guerra, etcétera); no hay nada mecánico en esto, más allá del hecho real de que, en general, una modificación en la economía, tarde o temprano, tiende a operar modificaciones de conjunto. Esto ocurre en la medida en que la economía es la base material a partir de la cual se alza todo el edificio social; si esa base sufre una conmoción, no hay manera de que el resto del edificio no la sienta. Pero lo que queremos destacar aquí es que las consecuencias políticas de esa conmoción nunca serán automáticas. Por el contrario, en muchos casos serán la resultante de su combinación con las tendencias de la lucha de clases precedente, como observara agudamente Trotsky más de una vez.
En todo caso, una coyuntura política es un espacio de tiempo relativamente limitado en el cual los elementos que componen la realidad económica, política e ideológica se encuentran ordenados de determinada manera, configurando los rasgos o características salientes de ese momento.
De allí se deriva otro aspecto: el hecho de que las coyunturas puedan ir variando incluso si no se produce un cambio sustancial de los elementos que componen la totalidad de la situación política. El solo hecho de que esos elementos se ordenen de una manera distinta ya implica cambios en la resultante política total.
Ese mismo alcance limitado de toda coyuntura, y el hecho de que los elementos que la componen puedan variar o no (o varía el peso específico relativo de cada uno de ellos en cada momento dado), es lo que hace que esta categoría de limitado alcance temporal remita a otras escalas de tiempo más amplias: las situaciones, etapas, ciclos o épocas de la lucha de clases, de las que nos ocuparemos enseguida.
A la hora de hacer política no sólo de conjunto, sino, como ocurre cotidianamente, en un gremio o fábrica, en una facultad o una escuela, la evaluación de las circunstancias que determinan el conflicto debe estar en el quehacer de todo militante. Toda acción que se precie de tal, en cualquier ámbito y de cualquier naturaleza, y con mayor motivo la acción política, opera sobre una serie de relaciones creadas que deben evaluarse de la manera más científica y objetiva posible. Para esta evaluación, la comprensión de la coyuntura es una necesidad de primer orden si no se pretende actuar a ciegas o con una orientación que, por no partir de las determinaciones objetivas de la realidad, impida realmente transformarla o incidir sobre ella.
3.2 Épocas, etapas, ciclos y situaciones
El marxismo opera con varias escalas de tiempo superpuestas. De entre esas escalas de tiempo se puede pasar de las más inmediatas (como la de coyuntura) a la de época, con otras intermedias como situaciones, etapas o ciclos históricos. Recordemos aquí que el orden lógico de las cosas es exactamente el opuesto: de la definición más general de época o período histórico, pasando por la de etapa, ciclos o situaciones y llegando a la coyuntura. No es cuestión de una apreciación mecánica o formal de esas categorías, sino de entender cómo se combinan las dimensiones temporales y espaciales, cómo se constituye una síntesis de ambas coordenadas, cómo se combinan las diferentes temporalidades (o los distintos planos de las relaciones de fuerzas), desde las más históricas a las más coyunturales.
Requiere de experiencia poder medir los distintos momentos políticos de una manera que no sobre o subestime sus potencialidades, rasgos y características; como se dice habitualmente entre la militancia, no impresionarse ni en un sentido ni en el otro, por exceso o defecto, en lo que hace a las relaciones de fuerzas entre las clases.
Es importante aquí tener presente el conjunto de las determinaciones de un período político concreto, que exceden la coyuntura o la manifestación más inmediata de sus elementos. Coyunturas adversas pueden ocurrir sin modificar el cuadro más de conjunto de una situación o etapa política más favorable y, por lo tanto, estar llamada a revertirse en un momento posterior (aunque, en lo inmediato, comprenderla en toda su especificidad sea muy importante para no equivocarse a la hora de formular una política revolucionaria). Porque si bien las cosas adquieren concreción de coyuntura en coyuntura, las escalas temporales que determinan la realidad de largo, mediano y corto plazo se superponen, dando lugar a un determinado ordenamiento de las relaciones de fuerzas.
Más allá de lo anterior, existen momentos trascendentes (históricos, por así decirlo) donde determinada circunstancia o factor modifica el cuadro en su conjunto. Para medir las cosas en su justa dimensión, cabe tener presente esta superposición de temporalidades que entraña toda situación política para entender el alcance de la modificación que ha ocurrido bajo determinadas circunstancias.
Marx hablaba de época histórica dándole al concepto un carácter fuertemente estructural vinculado al ascenso y agonía del capitalismo (o cualquier otra formación económico-social) como subproducto de determinada relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción, donde las últimas se terminaban transformando en obstáculos o camisas de fuerza para el desarrollo de las primeras. También se ha utilizado la categoría de “época de la revolución socialista” a partir de la I Guerra Mundial en 1914, como para dar cuenta del hecho más general de que bajo el capitalismo en el último siglo, las circunstancias generales estaban maduras como para plantear la actualidad de la pelea por el socialismo vinculado a la maduración de los factores objetivos a partir del desarrollo del proletariado como clase. En las circunstancias particulares de los años 30, Trotsky había ido incluso más lejos, planteando que esas condiciones se habían comenzado a pudrir un poco.
Si acordamos en dar un mayor peso económico- estructural a la categoría de época (precisamente esa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción que se abre a partir de determinado momento en toda formación económico-social), ya cuando nos remitimos a la de ciclo político o etapa hacemos más hincapié en las determinaciones o rasgos políticos de todo un período. Por ejemplo, está claro que la caída del Muro de Berlín pareció abrir un ciclo político caracterizado por la ausencia de la revolución social (aunque, al mismo tiempo, desbloqueara históricamente su resurgimiento en sentido socialista).
Cuando hablamos de ciclo político o etapa podemos fijar más la atención en determinadas características políticas generales de temporalidad larga y que identifican todo un período. Ahora bien, la situación política ocupa un lugar intermedio entre ciclo o etapa y coyuntura. Es decir, la definición de situación se encuentra en un lugar que no es el de las determinaciones económico-estructurales o del ciclo político más de conjunto, pero tampoco de la coyuntura. En todo caso, configura un momento fuertemente marcado por los rasgos políticos de un determinado período (por unas relaciones de fuerzas que van a marcar en un sentido u otro un período que puede abarcar alrededor de uno o dos años, por ejemplo).
A modo de ejemplo podríamos hablar del ciclo político que se vive en Latinoamérica desde comienzos del nuevo siglo, muy distinto a los del ciclo de los años 90, pero dentro del cual, en distintos países, sus situaciones nada tienen que ver con las del momento de apogeo de las rebeliones populares que marcaron países como Venezuela, Argentina o Bolivia años atrás. O la situación actualmente en el mundo árabe, que vive un ciclo de conjunto de rebelión popular, pero donde los contrastes de país a país en sus cambiantes situaciones es muy agudo.
La cuestión, en todo caso, es no marearse ni caer en esquematismos. Sea con estas categorías o con otras, de lo que se trata es de atrapar, apreciar en toda su concreción un momento político determinado de manera tal de llevar adelante una política revolucionaria adecuada. Y esto requiere una mirada integral que capture todos los elementos en juego, en su interacción; que logre, en cada caso, comprender cuál es el determinante principal (que no será siempre y necesariamente el económico, que sólo lo es en última instancia); y que, a la vez, no pierda de vista que todo recorte que hagamos de un momento determinado de la realidad opera siempre en un contexto mayor que está ahí para fijar el límite de las cosas. Porque, en definitiva, esa captura de momentos, esa caracterización de la coyuntura o situación en la cual se va a actuar, es parte del ABC del quehacer político.
3.3 Crisis orgánicas y reabsorción de las revoluciones
Intentaremos ahora ahondar en el tema introduciendo algunas de las categorías de análisis del marxista italiano Antonio Gramsci, de gran riqueza. Gramsci fue uno de los grandes exponentes de la tradición del marxismo revolucionario, más allá de que el aislamiento en el que quedó le impidiera tomar una postura clara respecto de la burocratización de la ex URSS y la histórica batalla de León Trotsky al respecto (equivocadamente, tendió a darle la razón a Stalin en sus planteos de “socialismo en un solo país).[5]
Gramsci no comprendió las posiciones de Trotsky, pese a que a comienzos de los años 30 defendió sus mismas posiciones acerca de la importancia del frente único obrero de comunistas y socialdemócratas contra el fascismo (cuando el stalinismo definía a los segundos como “socialfascistas” y se negaba a ningún acuerdo con ellos). Lo paradójico del caso es que defendiendo las mismas posiciones que el gran revolucionario ruso, se dedicó a polemizar erróneamente contra Trotsky y su teoría de la revolución permanente, a la que veía “caduca” para los países de Europa occidental. Para sumar confusiones, hay que agregar la utilización y difusión reformista de su pensamiento, primero en manos del PCI (Partido Comunista Italiano) y luego de los pensadores socialdemócratas. Un operativo que continúa hasta nuestros días, ahora desarrollado por los populistas de nuevo cuño que subrayan sobre todo el concepto de “nación” y caen en formulaciones de revolución por etapas.
Lo anterior, sin embargo, no menoscaba la veta revolucionaria de su pensamiento ni el valor de sus enseñanzas. Es inmensa la riqueza de algunas de sus categorías de análisis político y la densidad de su elaboración acerca de la política y los problemas de construcción partidaria; Gramsci era un dirigente de partido, el más importante del PCI cuando fue detenido en 1928. Al respecto, tiene interés el estudio de su pelea por poner en pie de guerra al PC italiano contra oportunistas del PS como Turati y ultraizquierdistas como Bordiga y todo el arco iris intermedio.
De entre las categorías gramscianas más interesantes, queremos destacar principalmente dos: la de crisis orgánica y la de revolución pasiva, que sirven para acrecentar el cúmulo de herramientas de análisis político del marxismo revolucionario (muchas veces, lamentablemente, empleadas de manera simplista y por fuera de la riqueza de los procesos históricos que le dieron origen). Se suman a categorías como situación revolucionaria, crisis revolucionaria, vacío de poder, crisis de dirección revolucionaria, trabajadas por Lenin, Trotsky o Rosa Luxemburgo (ésta última, en particular, contribuyó con sus categorías de huelga de masas y otras relacionadas con las experiencias de acción desde abajo de la clase trabajadora). Esas categorías se construyeron a partir de la riqueza del período histórico en el que les tocó vivir, marcado por la actualidad de la revolución socialista en el sentido más clásico del término.
Volviendo a Gramsci, digamos que con crisis orgánica se refería a una situación no coyuntural en la que está puesta en cuestión la dominación misma de la clase explotadora. Una crisis orgánica remite al hecho de que, tal como está organizado, el régimen de acumulación, el régimen político y la forma de Estado que le son propios ya no van más, y se debe ir a un nuevo punto de equilibrio, en un sentido u otro, lo que resuelve en el marco y por intermedio de una crisis. Se ve entonces que la categoría funde tanto el plano económico estructural como el específicamente político en uno solo. Se trata de un “todo sintético” cuyo ámbito temporal podría colocarse dentro del de etapa o ciclo histórico, aunque remita, más que a determinaciones puramente “políticas”, a un punto intermedio político-estructural. Ejemplos que combinan una aguda crisis económica con un punto final del viejo sistema de partidos (o de la forma del Estado, esto es, el régimen político), podrían ser hoy los casos de Egipto, Grecia o España, o, en 2001, la situación que se vivió en la Argentina con el “Que se vayan todos”. Por otra parte, también es característica en Gramsci la aguda categoría de revolución pasiva, que designa cuando, desde arriba, desde el poder del Estado o el gobierno, un determinado grupo explotador se apropia de las banderas de una revolución o rebelión popular para vaciarla de contenido y “resolver” estas mismas demandas de manera distorsionada. En el ejemplo clásico de Gramsci, la revolución pasiva es la que terminó provocando la nunca del todo bien resuelta unificación italiana entre el norte industrial y el sur campesino del país (Risorgimento). A esto se refería Gramsci con “pasivización” de la revolución; lo que en la tradición de nuestra corriente hemos llamado, en igual sentido, reabsorción de los procesos de rebelión popular.
Lo anterior ilustra la riqueza de las categorías de análisis del marxismo, pero agregando un alerta: estas definiciones nunca podrían aportarse desde afuera de los procesos mismos, o de manera mecánica y abstracta. Se deben llenar de contenido y sólo pueden adquirir toda su vitalidad y “florida riqueza” cuando son expresión de una apropiación realmente sustantiva y no formal de las múltiples determinaciones y pliegues de todo proceso real. En ausencia de esto, sólo quedan fórmulas muertas que nada pueden explicar. Llegado el caso, es preferible una descripción seria de los procesos antes que aplicarles definiciones de modo no orgánico, desde afuera, que nada pueden explicar y que fuerzan a la realidad a coincidir con el esquema previo.
3.4 Crisis revolucionarias y organismos de doble poder
Nos queda desarrollar las categorías del análisis vinculadas a los momentos más extremos, cuando lo que se pone en juego es el problema del poder. En ese caso se dice que se abre una “crisis revolucionaria”, un momento donde se observa una pérdida del control de la situación por parte de la burguesía (a la que también se le da el nombre de “vacío de poder”). Esas circunstancias agudas dan lugar en muchos casos a momentos en que se puede decir que “el poder está en las calles” (tal como se vivió, por ejemplo, en el Argentinazo de diciembre del 2001, o en el Octubre boliviano de 2003), en el sentido de que los explotados y oprimidos, con su movilización, son los que marcan la tónica de las cosas. Sin embargo, con eso no alcanza. No alcanza con que el poder “esté en las calles”, aunque sea un presupuesto para ir más allá. Porque una situación así, poco orgánica, siempre se termina reabsorbiendo si no cristaliza en organismos o instituciones que representen realmente ese poder alternativo. Ir más allá es plantear, al calor del desarrollo de la crisis, la necesidad de poner en pie organismos alternativos a los del Estado capitalista. Ocurre muchas veces que el vaciamiento del Estado a la hora de la administración de los asuntos –un subproducto de la aguda crisis gubernamental y de las instituciones del régimen de dominación–, circunstancia en la que nadie se hace cargo de las cosas, da lugar al surgimiento, empíricamente y por necesidad, de organismos populares que desde abajo toman en sus manos los asuntos más graves y urgentes. Esto puede ocurrir a nivel de los lugares de trabajo (comités de huelga) y la coordinación de éstos, y también a escala municipal, sobre una base más territorial. La generalización de estas experiencias y su eventual maduración puede dar lugar a organismos que se vayan centralizando regional y nacionalmente, incluso enlazando lo laboral y lo territorial. Cuanto sucede esto último, comienza a erigirse un doble poder.
Este proceso tiene muchas veces una dinámica más o menos objetiva. Pero también es imprescindible que los socialistas revolucionarios lo alienten: ésta es una obligación número uno, estratégica, en las crisis revolucionarias. El componente principal y decisivo de la política revolucionaria en esas circunstancias es plantear cómo resolver el problema del poder a partir de las nuevas organizaciones de masas en lucha. Porque la tarea de los socialistas revolucionarios es generalizar lo que las propias masas están creando, pero también anticiparse educando y planteando la necesidad de este tipo de organismos y tomar la iniciativa de crearlos donde haya condiciones.
Otro elemento central es el contenido de clase de esta orientación: los socialistas revolucionarios tratamos de darle peso central a la clase obrera en estos organismos. Tratamos de que el elemento estructural, orgánico, de los lugares de trabajo, se combine con el territorial, se amplíe hacia al territorio, pero sin perder de vista que nuestra estrategia es que la clase obrera hegemonice la alianza de clases explotadas y oprimidas que dispute el poder.
Ya cuando comienza la compleja dinámica de la puesta en pie de organismos de poder alternativos, más que un mero “vacío de poder”, lo que comienza a configurarse es realmente una dualidad de poderes, como ocurrió clásicamente en varias de las revoluciones de la primera mitad del siglo pasado, tratándose, en ese caso, de organismos de poder alternativos de la clase obrera como fueron los Soviets en la Revolución Rusa, los Consejos Obreros en el levantamiento en 1919 y 1920 de los obreros en Turín y el norte de Italia, las formas soviéticas emergentes en la Alemania de esos años y tantas otras experiencias de ese período.
Esta dualidad de poderes puede expresarse en organismos de doble poder, aunque también por intermedio de formaciones guerrilleras u otro tipo de organizaciones, como pasó en las revoluciones de la segunda posguerra. En ese caso, el problema fue que no se trató de organismos obreros caracterizados por ser ámbitos de democracia de base o socialista, con el agravante, entonces, de que no pudieron dar lugar a dictaduras proletarias, porque no se trataba de organismos de democracia de bases obreras (y tampoco campesinas, cosa de la que se sabe menos, sino de encuadramiento burocrático de las masas). Es por esto último que, aunque es su obligación intervenir en todo proceso revolucionario tal como es, la estrategia del socialismo revolucionario, confirmada por todos los acontecimientos del siglo pasado, es la puesta en pie de organismos de poder alternativo con centralidad obrera y caracterizados por la democracia socialista. Desde otro ángulo, más vinculado con los aspectos de estrategia revolucionaria y no tanto como mera categoría del análisis, volveremos más abajo acerca de la ciencia y el arte de la insurrección.
3.5 La importancia de la caracterización
Continuando con los problemas del análisis político, en la jerga militante un concepto habitual es el de caracterización, categoría que se nutre de todos los conceptos señalados arriba, pero que es a la vez más general y más específica. Porque por caracterización se entiende cualquier análisis de un fenómeno que tenga que ver con la acción política: una caracterización es la definición que se tiene acerca de un determinado proceso, organización o, incluso, persona (definición que siempre debe ser dinámica, sobre todo, cuando hablamos de un compañero o compañera, que nunca podrían ser evaluados mediante una definición estática o mecánica). Caracterización implica algún esclarecimiento del fenómeno de que se trate. Una caracterización es un análisis, una definición acerca del fenómeno, y a partir de ella se puede realizar, de manera científica y no empírica, una acción sobre el fenómeno dado. La caracterización tiene una serie de rasgos que la determinan: podríamos decir que es, a la vez, analítica y sintética. Porque, por un lado, puede dar lugar a una descripción, un análisis de los componentes del fenómeno del que se trate. Pero, a la vez, caracterización implica síntesis, es decir, una definición y no una lista de rasgos. De allí que la caracterización es un instrumento clave de la acción política, ya que permite llevarla a cabo no de manera empírica o irreflexiva, sino lo más científica y precisa posible.
En síntesis: a partir de las categorías arriba señaladas, se instala esta cuestión general y básica de la acción militante, que es que trata de partir de una caracterización lo más ajustada posible del escenario o fenómeno sobre el que se va a actuar para acrecentar las posibilidades de dar en el blanco y triunfar en la batalla que se avecina.
4) Programa, principios y teoría de la revolución socialista
De los elementos de comprensión de la realidad y de las relaciones de fuerzas entre las clases, debemos pasar ahora a un plano más vinculado con la acción, dejando atrás el mero análisis. Nos detendremos en una serie de aspectos de la actividad militante que tienden a establecer una suerte de puente entre la realidad dada y los objetivos finales por intermedio de la acción sobre ella para transformarla (porque, como decía Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo).
Aquí entra el problema del programa. En términos muy generales, un programa es un conjunto de tareas que están planteadas para resolver un determinado problema, de cualquier tipo que sea. Claro que ya un programa político es una suerte de síntesis de los objetivos que se da una determinada organización –un partido, movimiento o el instrumento organizativo que sea– para transformar el estado de cosas de una sociedad.
Un programa político tiene dos planos que se combinan íntimamente, pero que deben ser tomados por separado. Por una parte, todo programa supone un análisis de la realidad de la que se trate; no puede formularse en el aire, en el vacío o arbitrariamente: necesariamente debe partir del terreno real de los problemas que está planteado sean resueltos.
Pero el programa tiene un segundo aspecto que podríamos definir como más “subjetivo” o “finalista” (en el sentido de los propios fines, aunque necesariamente se desprende de las determinaciones objetivas y de lo que es necesario para transformar la realidad), y que hace al tipo de respuesta que se le dé a esos problemas. Claro que del propio análisis, científicamente, se desprenderá la radicalidad de las respuestas necesarias. Pero esto sigue estando todavía en el plano objetivo de las cosas. El elemento subjetivo es que darse un programa ya es una acción: un llamado a la acción bajo determinados parámetros. “Sólo el que quiere fuertemente identifica los elementos necesarios para la realización de su voluntad”, decía agudamente Gramsci. Porque un programa que nada tenga que ver con una acción transformadora, revolucionaria sobre la realidad, no es tal, no es un resorte para una acción sobre la realidad. En todo caso, no es un programa revolucionario; será otra cosa, uno reformista o conservador.
Pero antes de continuar con la problemática del programa, previo a él y referido a los fundamentos más generales de la política revolucionaria, están los principios. Adelantémonos a señalar que los principios son una serie de criterios, nudos o aspectos profundos, estructurales y generales, aplicables a la generalidad de la acción política revolucionaria, y que funcionan como líneas directrices o parámetros más de conjunto de la acción socialista. Decía Nahuel Moreno que los principios son pocos, no multitud, y son muy claros. Se desprenden de la propia formación de clases de la sociedad y se vinculan con los presupuestos que están necesariamente colocados para terminar con ella.
Por ejemplo: es de principios para los socialistas revolucionarios que la clase obrera no se mezcle en ningún partido y, menos que menos, gobierno en común con la burguesía. Es un principio simple, como se ve, y se llama defensa de la independencia política de los trabajadores. Es un principio socialista que éstos deben organizarse políticamente con instrumentos propios, de manera separada de la clase explotadora. Es de principios, también, el apoyo incondicional a toda lucha de los trabajadores, de los explotados y oprimidos, dirija quien la dirija. Es de principios que en esa lucha estamos siempre del lado de los explotados y oprimidos, nunca del lado de los explotadores u opresores.
También es de principios que en toda lucha impulsamos siempre la libre autodeterminación de los trabajadores. Que más allá de todas las consideraciones tácticas que se puedan hacer, nos caracteriza la lucha por la acción cada vez más autodeterminada de la clase obrera, y que estamos en contra de cualquier forma de sustituismo social de la clase obrera en la revolución socialista. Se trata de algo que, después de las experiencias del siglo pasado, para nuestra corriente es axiomático. Por eso mismo, los socialistas revolucionarios estamos en contra de la burocracia sindical, agente dentro del movimiento obrero de la burguesía.
Claro que hay algunos principios más; por ejemplo: nuestra perspectiva internacionalista, de socialismo internacional, en contra del “socialismo en un solo país” (o formulaciones nacionalistas del tipo “socialismo americano” en boga hoy en algunas corrientes latinoamericanistas). Pero los principios no son multitud, sino unos pocos criterios generales cuya infracción hipoteca irremediablemente cualquier política que se pretenda revolucionaria.
Por esto mismo, los principios no pueden ser nunca moneda de cambio; se desprenden de las determinaciones más generales e históricas de la lucha de clases contra el capitalismo y por el socialismo auténtico, y su infracción cuestiona el carácter revolucionario de la política y la organización que la cometa, justamente porque cuestiona los fundamentos mismos para que esa acción pueda ser realmente transformadora. Lo mismo cabe aclarar respecto a otro problema principista: la actitud respecto del parlamentarismo. Participamos obligatoriamente en las elecciones y el propio parlamento, porque es la única manera de desautorizarlos frente a las masas. En esto no puede haber ningún infantilismo, so pena de no poder disputar políticamente a las grandes masas. Pero lo hacemos de manera subordinada al impulso a la acción directa de los trabajadores. Y trabajamos en la perspectiva de su acción directa y organización independiente, de sus propios organismos de lucha y poder, de la democracia directa de los explotados y oprimidos en oposición a las formas representativas de la democracia burguesa. Pero esto nos lleva directamente al debate de reforma y revolución, que veremos enseguida.
4.1 Reforma y revolución. El surgimiento histórico de la clase obrera
Lo primero a señalar es que todo programa se desprende de la formulación de una determinada teoría de la revolución, que no es otra cosa que el análisis de las condiciones necesarias para lograr la transformación socialista de la sociedad, las fuerzas motrices a tal efecto. De ahí que formulaciones como “reforma o revolución” y “revolución por etapas o revolución permanente” hayan surgido del crisol de esa pelea estratégica: del debate acerca de las condiciones y vías para transformar la sociedad capitalista.
El siglo XIX fue contradictorio acerca de las posibilidades de transformación social de la mano de la clase obrera, porque, aunque deformadamente y con una serie de inercias, la burguesía todavía lograba resolver un conjunto de tareas históricas. La idea de “revolución desde arriba” surge, justamente, sobre este fondo histórico, aunque este carácter revolucionario de la burguesía se fue agotando con el desarrollo histórico de la clase obrera, que le fue limitando cada vez más los márgenes de maniobra. De ahí que la burguesía fuera trasmutándose en una fuerza cada vez más conservadora y reaccionaria; una clase que ya estaba en el poder y temía como a la peste a la clase obrera. Sin embargo, todavía en ese siglo se pudo apreciar la unificación capitalista industrial de EE.UU. en la guerra civil bajo la égida de Lincoln (que acabó en gran medida con el esclavismo y tuvo ribetes de verdadera “revolución social”) o la unificación alemana a cargo de Bismarck. Sin embargo, ya otras tareas históricas en manos de la burguesía no lograban ser saldadas de manera tan categórica, como fue el caso del Risorgimento italiano tan bien analizado por Gramsci, por no hablar de los países coloniales o semicoloniales que tienen hasta el día de hoy un conjunto de tareas nacionales y democráticas pendientes.
Por esto, ya en el siglo XX las cosas cambian completamente. El siglo despuntaba con la revolución de 1905 en Rusia que, como señalara Trotsky, mostraba que el siglo XIX “no había pasado en vano” y marcaba el surgimiento histórico de la clase obrera y, por lo tanto, la actualidad de la revolución socialista. La burguesía ahora devenida en imperialista se trasmutaba en una fuerza abiertamente contrarrevolucionaria, que no dudó en provocar el baño de sangre que resultó ser el siglo XX. Entre estas verdaderas regresiones históricas impuestas por el capitalismo en el siglo pasado está el caso del nazismo y las dos guerras mundiales, por no hablar de la bomba atómica y la parte que le tocó en esta historia a la burocratización de la ex URSS[6]. Hoy mismo, la consigna de socialismo o barbarie se actualiza con un mundo que sigue armado hasta los dientes e impide descartar la eventualidad de nuevos conflictos bélicos, en la medida en que la crisis económica mundial no logre ser resuelta.
El contexto epocal es que a partir de 1914 las tendencias a la regresión capitalista se transformaban en un hecho, y si es verdad que el desarrollo de las fuerzas productivas siguió en marcha (no se verificó una regresión absoluta de las fuerzas productivas, como muchas veces se creyó, sino más bien un desarrollo contradictorio de productivas y regresivas), esto ocurrió como parte de una época, ella sí, de decadencia relativa en el sentido histórico del término: la época de crisis, guerras y revoluciones que estamos viviendo, y que podría estar reabriéndose con la actual crisis mundial.
Esto último es lo que pone límites al reformismo. No es que no se sigan verificando reformas. Pero se trata de un reformismo de mucho más corto alcance, sin perspectivas históricas, para no agregar que dichas reformas, cuando ocurren, lo hacen en todo caso en un contexto donde la tónica global de las últimas décadas de capitalismo neoliberal ha sido de regresión y no de progreso.
Fue sobre ese fondo histórico abierto por la I Guerra Mundial y la Revolución de Octubre que se afincó la teoría de la revolución permanente como teoría de la necesidad y posibilidad de la revolución socialista para transformar la sociedad. De allí la oposición entre la revolución por etapas (reformista en lo que hace a la transformación del sistema) y la revolución permanente, que no reconoce la posibilidad de ninguna etapa intermedia progresiva de transformación social en condiciones en que la “progresividad” del sistema ha quedado históricamente cuestionada desde hace más de un siglo[7]. Y si bien el sistema se caracteriza por vivir constantes transformaciones, lo progresivo de estas transformaciones, sus posibilidades de resolver los problemas estructurales en un sentido progresista para el conjunto de la humanidad, ya no está a la orden del día. Por el contrario, la alternativa es más que nunca el socialismo o la barbarie, dado el peligro que supone para el desarrollo de la fuerza de trabajo y la sana reproducción de la naturaleza, el capitalismo mundializado de hoy[8].
4.2 El programa de reivindicaciones transitorias
A partir del siglo XX se establece una dialéctica particular respecto del programa revolucionario. El capitalismo se ha transformado de régimen progresivo en regresivo, razón por la cual es muy difícil arrancar de su seno conquistas históricas, que no tengan marcha atrás. Por esta misma razón es que también el programa debe cambiar, o ser formulado de manera distinta.
No es que se excluya la lucha por reformas; de ninguna manera esto es así, sobre todo porque toda verdadera reforma sólo puede ser el subproducto de una lucha revolucionaria de la clase obrera[9]. Pero en todo caso, el problema es desde qué perspectivas se encara esa lucha por reformas. Porque si es muy difícil arrancarle conquistas históricas a la clase capitalista, y si cada conquista que obtengamos en la lucha está sometida a una fuerte provisoriedad (mientras el sistema capitalista no sea barrido), entonces necesariamente cada logro o reivindicación debe estar encadenada a otra hasta llegar al derrumbe del orden social. Y esto establece ya otro matiz o especificidad: que a partir del siglo XX, en puridad, sin tirar abajo el sistema no hay manera de resolver de manera no sólo consecuente sino duradera ninguna reivindicación. De ahí que la perspectiva anticapitalista se plantee no por capricho sino por una profunda necesidad: no ver socavadas o vaciadas las conquistas desde el momento mismo de ser obtenidas.
Es así, entonces, que tiene su nacimiento el sistema de reivindicaciones transitorias, vinculado de manera orgánica a una teoría de la revolución: la teoría de la revolución permanente. Quien sistematizó ambas concepciones fue León Trotsky, el más contemporáneo de los marxistas revolucionarios de la primera mitad del siglo pasado, a quien le tocó encabezar la batalla contra el stalinismo y llegar a vivir el desencadenamiento de la II Guerra Mundial. Ese sistema de reivindicaciones transitorias, ese programa de transición, está presidido por una lógica: cada reivindicación debe estar inserta en un sistema, debe estar lógicamente encadenada a una superior, debe estar pensada y asumida como parte de un proceso de movilización permanente, donde a partir de un logro inmediatamente se plantee uno superior, hasta por la necesidad de no volver a perder o ver vaciada de contenido la reivindicación recientemente obtenida.
Nada de esto quiere decir que para Trotsky sólo vale la lucha por el objetivo final. Se trata de una caricatura de su pensamiento, una vulgarización en la que cayó, lamentablemente, el propio Gramsci, que nunca entendió la teoría de la revolución permanente. La comprendió como una teoría de la “ofensiva permanente”, que en el terreno de la doctrina militar Trotsky había desechado expresamente por “inservible” y “ridícula”. De este modo, en realidad, Gramsci estaba habilitando sin quererlo una interpretación reformista de su propia elaboración, como señalara correctamente el marxista inglés Perry Anderson. Según Anderson, Gramsci prácticamente teorizó la idea de que la “guerra de maniobras” correspondía al Oriente “atrasado” (el asalto al poder estilo Revolución Rusa de 1917), mientras que en el más “avanzado” Occidente (como Italia), correspondía más bien una “guerra de posiciones”. Algo que fue interpretado por los reformistas como una orientación consistente en la pelea dentro de las instituciones del estado y el régimen capitalista.
En realidad, en Trotsky el programa está íntimamente vinculado a la teoría de la revolución. Y esa teoría de la revolución, a partir del siglo XX, indica que la obtención consecuente de las tareas democráticas mínimas, económicas o nacionales no se puede lograr en los marcos del sistema sino como parte de la revolución socialista, nacional e internacional, encabezada por la clase obrera.
Esto para nada niega sino que reafirma que la pelea siempre comienza por las reivindicaciones más elementales: de ahí que se hable de un “sistema de reivindicaciones”, que debe partir justamente de las más elementales.
Pero en caso de obtenerlas, ¿cómo se establece el puente con las siguientes? En el fondo, es sencillo, ya que es algo que compartían los grandes socialistas revolucionarios de comienzos del siglo XX (aunque hoy, en general, se pierda de vista por el carácter tan estrechamente reivindicativo de la izquierda): las más grandes conquistas son siempre en materia de conciencia y organización independiente. El soporte material son los logros obtenidos en materia de salario o condiciones de trabajo, por ejemplo. Pero en última instancia, la clave de todo es cuánto ha dejado la lucha en materia de politización de los trabajadores, de su organización sindical y política independiente y democrática. Se trata de una clave estratégica que la mayoría de las fuerzas de la izquierda revolucionaria, sorprendentemente, suelen perder de vista, pero que hace a una preocupación característica de nuestra corriente, que tiene como divisa ayudar a que la clase obrera y su vanguardia sean los actores reales de la revolución. Esta clave estratégica inspiró todo el clásico debate de Rosa Luxemburgo con Karl Kautsky acerca de la huelga de masas[10].
De ahí proviene otra derivación, vinculada a la construcción del partido: intervenir en un conflicto obrero y no lograr captar, acercar obreros, no lograr construir el partido al calor de esa intervención, es sindicalismo y nada más que sindicalismo (al igual que no hacer avanzar la politización de los compañeros en lucha). Si es instrumentalismo atender a esa construcción partidaria desentendiéndose de los intereses generales de la lucha, algo que vemos con frecuencia en la izquierda, un error simétrico en el que cae muchas veces esa misma izquierda, es intervenir de manera sindicalista, esto es, subrayando sólo los intereses inmediatos de la lucha y no plantearse nunca la elevación a los intereses generales de la misma clase. Volveremos sobre esto más adelante.
Esta intervención sindicalista (este “economicismo”, lo llamaría Lenin), es también una de las características del reformismo o del autonomismo y el populismo de “izquierda” tan de moda hoy, y que tiene como una de sus divisas que toda lucha económica sería, por sí misma, “política”. En esto es interesante volver al Qué hacer, que en muchos aspectos parece escrito para los problemas de hoy. Por su parte, los teóricos del “qué no hacer”, autoproclamándose “actualizadores del marxismo”, en realidad no hacen más que volver a muchas de las posiciones economicistas de la primera socialdemocracia rusa (“dar la lucha económica en el terreno económico”), formulaciones que también pueden observarse, por ejemplo, en el Korsch de los años 30[11].
Son precisamente estos enfoques los que busca evitar la concepción del programa de reivindicaciones transitorias: más allá de que las relaciones de fuerza varían, dando lugar a matices y concesiones en distintos momentos, el período histórico del capitalismo que nos toca vivir plantea que no puede haber ninguna resolución consecuente a las tareas planteadas si no es sobre la base de una perspectiva anticapitalista. Y, podríamos agregar, a la luz de las revoluciones de la segunda posguerra, esa perspectiva anticapitalista, para dar lugar a una resolución consecuente y duradera de las tareas, debe concretarse como una revolución propiamente socialista que le dé el poder a la clase obrera. Ninguna forma de sustituismo social ha podido resolver el problema, tal como lo ha demostrado la experiencia histórica (ver al respecto la polémica que desarrollamos años atrás con Valerio Arcary: “El recurso al sustituismo social”, Socialismo o Barbarie 21).
4.3 Forma y contenido de las consignas
Desde ya, la acción política nunca se reduce a “tirarle todo el programa por la cabeza” a los trabajadores. El programa sólo establece el criterio más general y total de la acción. Pero para cada circunstancia concreta no se aplica todo el programa, sino aquellos puntos correspondientes a ella, que si bien hacen a un todo orgánico con el conjunto del programa, remiten a la situación específica.
Las reivindicaciones que corresponden a cada circunstancia concreta son las que dan contenido a la política. Se expresan, en general, bajo la forma de consignas, es decir los puntos específicos que se plantean como respuesta a la situación en cuestión. Esas mismas consignas, eventualmente, se agitarán o propagandizarán a la hora de la acción política. Pero las consignas tienen otra determinación adicional. Por su contenido, deben tener la materialidad de ser una respuesta revolucionaria adecuada al problema que está planteado resolver. Pero por su forma, sólo pueden partir del nivel de conciencia del sector de intervención de que se trate. Esta forma no es secundaria: si la consigna no parte del nivel de conciencia real, corre el riesgo de transformarse en una abstracción, en un planteo incapaz de adquirir fuerza material, terrenalidad, de ser tomada en sus manos por los trabajadores para ser llevada adelante.
Inclusive, por su propio contenido, las reivindicaciones poseen el carácter transitorio que señalamos más arriba: no se puede dar por toda respuesta a todo problema con “dictadura del proletariado” (característica de algunas sectas). Decir eso no es formular un programa de transición, sino responder a los trabajadores con el programa máximo, y de manera incapaz de hacerse comprender. Este “maximalismo”, que hoy no está de moda, era una suerte de mecánica respuesta izquierdista al oportunismo característico en la vieja socialdemocracia de finales del siglo XIX, con su separación del programa mínimo (para todos los días) y máximo (para los días de fiesta).
Por el contrario, el método del programa de transición es ir formulando un conjunto de consignas, una encadenada detrás de la otra, que por su lógica deben conducir a la comprensión de la necesidad de la revolución socialista. Este programa de transición y sus consignas deben ser formulados de tal manera que partan de los problemas reales y del nivel de conciencia real de los trabajadores para que puedan ser comprendidos por éstos.
Tampoco se trata de que la izquierda revolucionaria “invente” las consignas y las lleve “desde afuera” a los explotados y oprimidos. Las más de las veces las tareas se revelan por sí mismas en el desarrollo de los acontecimientos. No hace falta inventar nada al respecto, sino tomar las reivindicaciones, las necesidades que expresan los trabajadores en sus luchas y, en todo caso, generalizarlas, darles una perspectiva de conjunto. Lo que aportan los revolucionarios, lo que aporta el partido es, justamente, esa generalización y la conexión de cada reivindicación (que habitualmente aparece como aislada, separada) con la totalidad de la lucha por la transformación social, o, lo que es lo mismo, con la necesidad de elevarla al plano político. Aquí, como estableció clásicamente Lenin, es imprescindible la labor del partido revolucionario. Porque a la clase trabajadora se le hace habitualmente muy difícil pasar del nivel de las reivindicaciones económicas mínimas o sindicalistas a las reivindicaciones políticas de conjunto, las que, en definitiva, apuntan al poder político de la clase obrera.
Recapitulando, las reivindicaciones parten de las necesidades y tareas más urgentes y se deben encadenar en un todo orgánico que apunte al poder del proletariado. Pero, a la vez, esas mismas reivindicaciones deben ser formuladas de manera tal que, o parten de reivindicaciones propias de las masas laboriosas, o deben ser formuladas de una manera que sea comprensible, acorde con el nivel de conciencia real de los trabajadores.
Al respecto, una confusión que debe evitarse es decir que el contenido de las reivindicaciones debe ajustarse al nivel de la conciencia. Esto sería puro oportunismo, como explicaba Nahuel Moreno en un folleto de comienzos de los 80 que sigue siendo de actualidad, La traición de la OCI. Porque, por su contenido, las consignas deben significar siempre una respuesta revolucionaria y real al problema materialmente planteado; lo que varía en cada caso es la forma en que se formulan, y es este aspecto, el de la formulación, el que está supeditado al nivel de conciencia.
Veamos un ejemplo. Bajo un gobierno un frente popular, un gobierno de conciliación de las clases, al frente del ejecutivo están organizaciones del movimiento de masas. Es evidente que el movimiento de masas lo considerará su gobierno, confiará en él, cuando, en realidad, no se trata realmente de su gobierno, sino que está a cargo del poder para mejor gestionar los intereses capitalistas en riesgo. Por su forma, le haremos demandas a dicho gobierno teniendo en cuenta las expectativas que se han posado en él. Puede ser por la vía de hacerle exigencias, o planteos del tipo “nuestra organización no confía en el gobierno, pero como la mayoría de los trabajadores y campesinos sí lo hacen, les proponemos que le exijan al gobierno” tales o cuales reivindicaciones. Ahora bien, por su contenido, esas reivindicaciones deben responder a los problemas reales y apuntar a la incapacidad del gobierno –que no quiere ir más allá del capitalismo– para resolverlas; de esta manera, ayudaremos a las masas trabajadoras a hacer la experiencia con él.
Éste es el modo revolucionario de formular el problema. La manera reformista es no exigirle al gobierno “cosas que no pueda satisfacer”, “no quedar sectarios porque las masas confían en él” o, incluso, porque eso sería “hacerle el juego a la derecha”. Se trataría de formular sólo las demandas que el gobierno pueda satisfacer para no dejar en evidencia sus límites reformistas. Más aún: habría que apoyar al gobierno de frente popular en toda medida “progresiva” que tome, con lo que, en definitiva, se termina hipotecando la perspectiva independiente con el argumento de que otro camino nos aparta de las masas que confían en el gobierno. Eso es oportunismo y nada más, y es la ubicación actual de todo un conjunto de corrientes en Latinoamérica frente a los gobiernos de Chávez, Morales y el kirchnerismo. Así, reeditan todos los tópicos del “socialismo nacional” del siglo pasado: sus posiciones de “apoyo crítico” y “latinoamericanistas”, de renuncia a la independencia política, se formularon clásicamente en oportunidad de los gobiernos de Perón, Cárdenas, Paz Estensoro, el movimiento de Haya de la Torre en Perú, etc.
Aquí, la política, no sólo por su forma sino por su contenido, consiste en apoyar a esos gobiernos capitalistas, es decir, lo opuesto a una política revolucionaria. Y esto ocurre simplemente en función de formular un programa, una política y unas consignas que no parten de las necesidades reales, y a partir de ellas tener en cuenta el nivel de conciencia de las masas, sino, por el contrario, sólo tiene en cuenta el nivel de conciencia, sacrificando la respuesta materialista revolucionaria necesaria para resolver los problemas, y que sólo puede conducir a donde esos gobiernos no quieren ir: más allá del capitalismo, hacia la revolución socialista y el poder de la clase obrera.
4.4 Teoría de la revolución y teoría de la transición al socialismo
Al programa por la revolución socialista le sucede otro que atañe a las características o determinaciones de la transición al socialismo una vez que la clase obrera toma el poder. De más está decir que, como la teoría de la revolución, la de la transición es profundamente internacionalista. Inevitablemente, en cualquier país donde se haga la revolución, las limitaciones y estrecheces serán inmensas, y el propio proceso de transición en ese país será parte orgánica y siempre subordinada al impulso de la revolución internacional, del objetivo de llegar a impactar en los principales países del globo, de la tarea de subordinar las relaciones de estado al incondicional impulso de la lucha de clases como punto de apoyo principal del gobierno revolucionario.
Digamos entonces que la teoría de la transición debe tener tres puntos de referencia. El primero, ya señalado, es el impulso de la lucha de clases internacional. El segundo, el poder de la clase obrera. No hay ninguna posibilidad de que pueda perdurar una dictadura “burocrática” del proletariado. La dictadura del proletariado es la más amplia democracia socialista en relación con la clase obrera como sea posible, y es el poder de esa misma clase obrera por intermedio de sus organismos, programa y partidos.
El desalojo de la clase obrera del poder como hecho político (y no sólo supuestamente social, mediante la restauración del capitalismo) liquida el carácter del estado como Estado obrero. Esto nos lleva a la tercera condición. El proletariado en el poder organiza la economía de la transición sobre la base de tres reguladores: la democracia obrera, la planificación socialista y el mercado. La transición, para marchar a buen puerto, implica la combinación dialéctica de estos tres reguladores, mecanismos que se diferencian tajantemente tanto de los modelos de falso “socialismo de mercado” como del igualmente falso camino de la “economía de comando”, donde lo que manda es la sola planificación de la burocracia, tras haber liquidado todo atisbo de democracia obrera y, además, buscando sacudirse el necesario control del mercado y los consumidores. La clase obrera en el poder nos reenvía a la primera condición: la extensión de la revolución mundial, no sólo por las obvias razones políticas sino incluso por las meramente económicas: la obra de la transición siempre será inevitablemente limitada (independientemente de si logra progresos) en la medida en que todo desarrollo de las fuerzas productivas en un país atrasado y, por añadidura, aislado, siempre tendrá un margen muy estrecho. Ese desarrollo va a reclamar una cada vez mayor relación con el mercado mundial, algo que está en la dialéctica de las cosas (desde la necesidad de crecientes importaciones de medios de producción a las exportaciones de los productos competitivos internacionalmente).
La teoría de la revolución y de la transición tiene un vínculo muy estrecho que se anuda alrededor de la clase obrera efectivamente en el poder y al desarrollo internacional de la revolución como condiciones absolutas para la transición al socialismo. Esta conclusión, por simple y contundente que parezca, no es patrimonio común del movimiento trotskista, que en general aún no logró ajustar cuentas con las concepciones objetivistas y sustituistas que lo marcaron en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial.
5) Estrategia y táctica, o cómo aprender a luchar
Establecidos los fines y el programa, quedan los medios para llegar a ellos; ahí entra la estrategia, que sólo puede establecerse a partir de una teoría de la revolución, y las tácticas son parte funcional de esa estrategia. Ya nos hemos referido a la relación entre la teoría de la revolución y el programa. Ahora nos dedicaremos a un abordaje más general de las relaciones entre estrategia y táctica, a partir de la definición que daba Trotsky en Una escuela de estrategia revolucionaria acerca de que el arte de la táctica y la estrategia es el arte de la lucha revolucionaria, el arte de aprender a luchar y ganar. Es un arte que no cae del cielo, que no se puede aprender más que por la experiencia, por la crítica y la autocrítica de las luchas anteriores; un arte que las nuevas generaciones, sin experiencia acumulada anterior, deben tratar de absorber como quemando etapas, si fuese posible.
5.1 Manda la estrategia
La diferencia entre estrategia y táctica es simple: estrategia es la línea directriz que rige el conjunto total de la acción política. En el caso de la guerra, la estrategia es el plan de batalla de conjunto que supone toda una serie de encuentros (o batallas específicas), pero cuya resultante debe ser ganar la guerra destruyendo el ejército enemigo (o dejándolo en posición de no poder seguir luchando). Dice Clausewitz: “La estrategia es el uso del encuentro para alcanzar el objetivo de la guerra”. En el terreno de la política revolucionaria, la estrategia es el conjunto de pasos que se van a seguir para llegar al objetivo de la revolución socialista. Éste es el sentido más general del término, pero también se puede hablar de la estrategia a seguir en ámbitos más recortados, como por ejemplo la estrategia conducente a la pelea por la reorganización independiente del movimiento obrero, etc. En este aspecto, equivale al término “objetivo general”.
En cambio, se llama táctica al plano de la actividad que hace a los pasos o medidas a tomar para cumplimentar tal estrategia. Entre táctica y estrategia ya hay una relación de medios a fines (en el plano técnico, más bien, no en el axiológico, que veremos más adelante), de manera tal que debe haber una congruencia entre ambas.
En el arsenal del marxismo revolucionario hay un conjunto de criterios tácticos clásicos. Por ejemplo, en relación con la burocracia sindical o el reformismo están las tácticas de la unidad de acción, las exigencias, las denuncias, que se combinan con un criterio estratégico que debe presidir toda política revolucionaria: la organización independiente. Luego desarrollaremos esto; ahora señalemos que por táctica entendemos una serie de medios de la acción política que apuntan a obtener los objetivos estratégicos.
Pero volvamos al momento de la estrategia, del ordenamiento de pasos conducentes a la obtención del objetivo buscado. En el caso de la política revolucionaria, el sentido general es, como dijimos, el objetivo de conducir todas las luchas en la perspectiva de la revolución socialista, de la transformación revolucionaria de la sociedad, y, más concretamente, de imponerse, de aprender a luchar y ganar destrozando o quebrando la voluntad del enemigo. En cierto modo, táctica y estrategia remiten al mismo debate que reforma o revolución. Porque la escisión de ambos planos o la jerarquización de los momentos puramente tácticos sólo puede significar concentrarse en los medios perdiendo los fines, o haciendo de los medios un fin en sí (es decir, una recaída en el oportunismo). Por el contrario, en la tradición del marxismo revolucionario, los medios o reformas obtenidos no solamente son subproducto de una lucha revolucionaria sino que son sólo momentos de una pelea encaminada y ordenada estratégicamente en la perspectiva de la revolución social.
Lo que manda en la política revolucionaria es la estrategia de la revolución. Por oposición, en el reformismo lo que manda son los momentos parciales (aunque ésa también es una estrategia, la reformista). Los momentos parciales se transforman en fines en sí mismos, de manera fragmentada e independientemente unos de otros, sin una perspectiva transformadora revolucionaria general. Si en la guerra cada encuentro o combate debe ser inserto en la perspectiva general, y ésa es la “estrategia de guerra”, lo propio ocurre en la política revolucionaria, donde cada momento parcial o “táctico” debe ser inserto en el teatro general de operaciones de la revolución.
5.2 Movimiento y posición, defensiva y ofensiva. Variedad de posiciones tácticas
Los conceptos de estrategia y táctica que se aplican a la política revolucionaria provienen del arte militar. La perspectiva estratégica, entonces, tiene presente todo el teatro de la conflagración, y cada momento táctico, cada batalla, cada enfrentamiento, se pone en esa perspectiva general que hace a cómo ganar la guerra. Hay también otro plano del abordaje estratégico vinculado a la posición que se tiene en el conflicto. Se puede estar estratégicamente a la ofensiva o la defensiva; también hay momentos tácticos en que un ejército se pone a la defensiva para reabastecerse, reordenar sus fuerzas, hacer el recuento de bajas y prepararse para el próximo curso de los acontecimientos.
Lo que nos interesa ahora es dar cuenta de las diversas tácticas que hacen al combate estratégico y lo posibilitan. En la literatura marxista, desde los Escritos militares de Engels en adelante, se sabe que hay batallas que son de maniobras y otras de posiciones. Estos conceptos se han aplicado reiteradas veces a la política como se encuentran en los escritos de Gramsci (aunque a veces se trasluce una visión mecánica y unilateral, identificando sin más “maniobra” con Oriente y “posición” con Occidente). También León Trotsky se refirió a ellos muy atinadamente en sus escritos militares, de inmenso valor educativo, a partir de su experiencia a la cabeza del Ejército Rojo.
Se comprende por táctica de maniobra o movimiento las que designan un movimiento dinámico, con un despliegue rápido de las fuerzas sobre el terreno, y que tiene por objetivo ganar posiciones de un solo golpe. En la II Guerra Mundial, un ejemplo inicial de este tipo de táctica de maniobras fue la Blitzkrieg (guerra relámpago) de los nazis. En el caso de Stalingrado, el Ejército Rojo impuso un criterio de desgastante guerra de posiciones: se peleó edificio por edificio, casa por casa y fábrica por fábrica[12]. Es conocido que si la II Guerra Mundial fue mucho más de movimiento que la Gran Guerra, ésta se caracterizó por situaciones mayormente posicionales, aunque haya que diferenciar el Frente Occidental del Oriental, ya que éste se caracterizó por batallas de movimiento y no tanto de trincheras como el primero[13].
León Trotsky insistía en que de ninguna manera había que enamorarse de ninguna forma particular de la táctica guerrera; toda conflagración tiene inevitablemente combinaciones de maniobra y posiciones, y todo ejército que se precie de tal debe ser educado para ambas circunstancias. Maniobras y posiciones debían entenderse como parte de una totalidad de las tácticas a llevar a cabo en toda guerra, dependiendo la primacía o combinación de una u otra circunstancia concreta.
Este debate acerca del arte militar siempre tuvo su correlato en el terreno político, como ya hemos visto. En el valioso texto Las antinomias de Antonio Gramsci, el marxista inglés Perry Anderson recuerda cómo Trotsky se había opuesto a las posiciones infantiles de izquierda en el debate militar de su tiempo (inspiradas en el grupo que giraba en torno a Stalin, y que tenía como uno de sus principales actores a Frunze, que sucedió a Trotsky al frente del Ejercito Rojo). Anderson señala que cuando Gramsci daba gran importancia a las tácticas de frente único entre comunistas y socialdemócratas para enfrentar al fascismo, no sabía que, en realidad, estaba repitiendo recomendaciones que en el mismo sentido planteaba Trotsky. Gramsci, equivocadamente, había asimilado el concepto de revolución permanente a una “guerra” o estrategia puramente de maniobra o movimiento. Algo que evidentemente no estaba en la letra ni el espíritu del revolucionario ruso, que consideraba que no había que atarse a ninguna de las formas de la acción, fuera defensiva u ofensiva, ya que sólo podían depender de las circunstancias (algo que recuerda al Lenin que pedía el análisis concreto de la situación concreta). Clausewitz escribió sobre la superioridad estratégica de la defensiva en el campo de batalla, señalando que tiene más gastos el que carga con la ofensiva que el que se defiende, sobre todo cuando pelea en un territorio que conoce y cerca de sus líneas de abastecimiento. Sin embargo, Trotsky, en la discusión con los izquierdistas del Ejército Rojo, recordaba que la ofensiva era en el fondo decisiva para lograr el triunfo. En suma, ofensiva y defensiva son parte de la dialéctica de la guerra y, como toda dialéctica, sería un crimen atarse rígidamente a una de sus formas. Como resumía Trotsky, “sólo un traidor puede renunciar a la ofensiva, pero sólo un papanatas puede reducir toda nuestra estrategia a la ofensiva”. En todo caso, en la política revolucionaria como en la guerra, saber combinar guerra de movimiento y guerra de posiciones es un ingrediente fundamental del arte político.
5.3 El frente único y la unidad de acción
Las guerras están marcadas siempre por acuerdos y coaliciones. Si la I Guerra Mundial enfrentó a la Triple Alianza con la Triple Entente, en la segunda el Eje se enfrentó a la coalición de los Aliados. En todo caso, las coaliciones y acuerdos en el terreno de la política revolucionaria son decisivos para ampliar las propias fuerzas: ése es, en el fondo, el concepto de frente único. El frente único surge siempre de las propias necesidades de la lucha. Es muy característico que a nivel de la clase obrera se exija siempre “unidad” de manera tal de poder enfrentar en mejores condiciones el enemigo de clase. Y el frente único de organizaciones tiene este objetivo.
El frente único tiene sus propias reglas. Es una instancia de unidad en la acción que puede dar lugar a organismos o alguna forma de dirección o coordinación común por un tiempo determinado, ya que hay distintas variantes. Cuando se trata de un acuerdo entre organizaciones obreras, es un frente único obrero, que también tiene sus reglas. Sistematicemos algunas de ellas.
- El frente único debe estar al servicio de impulsar la lucha o la organización independiente del proletariado.
- En ningún caso se pueden constituir frentes únicos políticos con organizaciones de la burguesía (es decir, no se puede formar parte de un partido en común o de un frente electoral de colaboración de clase, porque eso iría contra el principio de independencia de clase del proletariado). Se pueden impulsar medidas de lucha con sectores patronales, pero nunca se pueden establecer organismos políticos comunes, y en lo que hace a acuerdos estrictamente por puntos determinados, hay que verlo en cada caso concreto.
- Se pueden y deben impulsar, siempre dependiendo de las circunstancias concretas, organismos de lucha en común entre sectores revolucionarios y reformistas; muchas veces, son imprescindibles para impulsar la lucha hacia adelante. Pero:
- Lo que no se puede hacer en el contexto de este frente único es no proseguir la lucha por socavar a los reformistas y perder la libertad e independencia de crítica, que muchas veces se hace más imprescindible aún cuando entramos en coaliciones con ellos. No hacerlo daría lugar a una forma oportunista de frente único: durante el acuerdo la crítica debe proseguir, si no redoblarse. También es oportunismo establecer un organismo en común pero no para impulsar la movilización, sino que sirva como taparrabos “de izquierda” a sus capitulaciones. Esto sería un desastre y, en muchos casos, ya una traición. Un caso típico fue el famoso “Comité anglo-ruso” entre los sindicatos de la URSS y de Gran Bretaña durante la segunda mitad de la década del 20, que sirvió para cubrir por izquierda a la burocracia inglesa mientras traicionaba la huelga general de 1926, la más grande en la historia de ese país.
- Este tipo de acuerdos de frente único son siempre tácticos o alrededor de acuerdos delimitados por puntos precisos. Lo estratégico no son ellos –aunque sean imprescindibles para la acción y para impulsar hacia adelante la lucha– sino la construcción de los organismos de lucha y poder de los trabajadores y el partido revolucionario.
Por otra parte, sí hay organismos de frente único más permanentes (aunque ya no tengan el carácter de acuerdos entre organizaciones políticas): se trata de los sindicatos, que se consideran frentes únicos de hecho de tendencias en el sentido de que agrupan a todos los trabajadores, tengan la ideología que tengan. Un comité de lucha, una coordinadora o un soviet son también organismos de frente único obrero, aunque ya, evidentemente, a una escala superior. Volveremos sobre esto más abajo.
Ya la unidad de acción es mucho más simple, ya que no presupone organismos comunes. Se impulsa la unidad de acción no sólo entre los sectores obreros y revolucionarios, sino a veces incluso con sectores de la burguesía, bajo la condición de que sirvan para impulsar toda lucha progresiva hacia adelante. Si sirve para la lucha, para que dé al menos un paso, impulsamos la unidad de acción aun con sectores burgueses y burocráticos si es necesario. Trotsky decía que la unidad en la acción implicaba la voluntad de llegar a acuerdos hasta “con el diablo y su abuela” a los efectos de tal movilización.
Esto hace a la educación de los sectores más jóvenes que, seguramente por su misma inexperiencia, pueden tener desvíos infantiles y rechazar todo acuerdo con los reformistas, los burócratas o los burgueses, incluso si estos acuerdos son en determinado momento imprescindibles para impulsar la lucha o para defendernos de un mal mayor (por ejemplo, el fascismo).
En la tradición del marxismo revolucionario hay un ejemplo palmario, el llamado “tercer período” del stalinismo, cuando a fines de los años 20 Stalin da un giro ultraizquierdista para cubrir sus desastres oportunistas. Este tercer período se caracterizó por una orientación que rechazó el frente único con la socialdemocracia contra el nazismo (entre otros muchos desastres de alcances históricos), lo que redundó en un fortalecimiento de las formaciones nazis y fascistas y, a la postre, en la derrota histórica del proletariado alemán (de la que, dicho sea de paso, no se recuperó hasta hoy, siendo Alemania unos de los países más estables del imperialismo). Así las cosas, la unidad de acción y el frente único son tácticas imprescindibles a la hora de impulsar las luchas, más allá que se encuentran sometidas a determinadas reglas para impedir que sean hipotecadas, por su intermedio, las luchas mismas y la independencia de clase del proletariado por la cual peleamos los socialistas revolucionarios.
5.4 Exigencias, denuncias y organización independiente
Otras tácticas del arsenal del marxismo revolucionario son la exigencia y la denuncia, ambas en el sentido de una estrategia como el impulso de la organización independiente de la clase obrera (sindical y política). Todo parte del hecho de que, en general, las organizaciones burocráticas, reformistas o burguesas son de masas, y los revolucionarios no. Son esas organizaciones enemigas las que dirigen amplios sectores y tienen la confianza de amplias franjas de los trabajadores, y sería infantil y ultimatista desconocerlos.
No hay manera de formular una política revolucionaria para un sector de los trabajadores que no parta de reconocer que tiene una dirección, y que la única forma de lograr que los propios trabajadores en su lucha la sobrepasen es ayudarlos a hacer la experiencia con esa misma dirección. Y para lograr que hagan esa experiencia, no se puede desconocerla, sino, por el contrario, ponerla en el centro de los desarrollos.
De aquí se desprenden dos tácticas. Por un lado, hacerle demandas o exigencias respecto de las tareas que debería llevar a cabo para que la lucha avance. En esta acción nunca se deben despertar expectativas sobre la dirección, e incluso debemos plantear claramente que los revolucionarios no tenemos confianza en ella. Pero dado que amplios sectores sí la tienen, le exigimos medidas.
Ahora bien, es probable que una dirección tome alguna de estas exigencias y las lleve adelante. Muy bien, entonces le exigiremos que vaya más lejos. Pero seguramente en un punto del camino, como se trata de direcciones integradas y subordinadas al régimen capitalista, traicionarán la lucha. Es allí donde entra a jugar la denuncia, que parte de reconocer el lugar que ocupa determinada dirección, pero que aprovecha para frenar, traicionar o entregar los objetivos de la lucha, y ahí procede la denuncia. No hay nada de mecánico en el ordenamiento de las exigencias y denuncias. Si las exigencias nunca deben formularse creando expectativas en la dirección reformista, las denuncias pueden suceder a una política anterior de exigencias o pueden ser el comienzo y el fin de una política cuando, por ejemplo, el solo hecho de hacer exigencias sería abrir expectativas, porque no hay ninguna posibilidad de que la dirección burocrática tome medidas, por limitadas que sean, en un sentido movilizador. En esos casos, repetimos, procede la denuncia directamente y, en general, no hay manera de hacer política revolucionaria sin algún plano de denuncia respecto del gobierno, los partidos patronales y la burocracia, es decir, las fuerzas sociales enemigas de la clase obrera.
Pero agreguemos una condición sine qua non de toda política de exigencias y denuncias, así como de los casos de frente único y unidad de acción: en todos los casos, es obligatorio el impulso a la organización independiente de la clase obrera, tanto en el terreno sindical como en el político.
Los revolucionarios no podemos quedarnos en el mero terreno de la exigencia o la denuncia, que no son más que tácticas para impulsar la movilización de los trabajadores y la pelea estratégica para que se doten de una dirección independiente, clasista y, si es posible, revolucionaria, barriendo a burócratas y reformistas. Al mismo tiempo, impulsamos no sólo la organización sindical independiente, sino también la independencia política de la clase obrera; en todos los casos damos la pelea por que la clase obrera no se subordine a ningún sector político patronal. Y de aquí se desprende que la otra obligación principista es que impulsamos en todos los casos la construcción del partido revolucionario, e invitamos a sumarse al partido a los mejores activistas que ha originado la lucha. Como ya señalamos, renunciar a esta tarea implica caer en el más puro sindicalismo (por muy luchador que se presente).
En suma, para que estemos ante una política revolucionaria las tácticas deben combinarse en cada caso de manera imprescindible con la estrategia de la organización independiente y la independencia de clase del proletariado. Se trata del difícil arte de administrar la dosis justa de cada uno de estos elementos, adaptados a cada situación concreta.
5.5 Concesiones y maniobras
Otras tácticas imprescindibles en la acción política revolucionaria son las concesiones y las maniobras. Si una organización se ata las manos respecto de ambas no podría hacer avanzar los objetivos revolucionarios ni un centímetro. En general, cuando se trata de organizaciones jóvenes, se tiende a pensar que todo es “de principios”, que nunca se podrían hacer concesiones, que siempre se debe “ir para adelante” sin importar las consecuencias, y que tampoco se pueden establecer compromisos, del tipo que fuesen. Pero este punto de vista está más emparentado con el romanticismo adolescente que con el marxismo.
Concesiones hay todo el tiempo en la política revolucionaria; se imponen dadas determinadas relaciones de fuerzas y circunstancias concretas. De lo que se trata es de saber con qué criterio medirlas, que en general es que jamás deben ir en menoscabo de la causa del proletariado, de la lucha por su independencia de clase y la estrategia del socialismo. Lenin dedica parte importante de El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo a la cuestión de las concesiones. Establece un criterio claro: cualquier concesión debe analizarse concretamente, y la regla a observar es que la concesión evite un problema mayor a cambio de uno menor dentro del marco de los principios del marxismo. Lenin da el conocido ejemplo del que para salvar la vida entrega su billetera; nadie le podría reprochar haber actuado mal. O, ya en otro plano, el acuerdo de Brest-Litovsk en virtud del cual la Rusia soviética le cedió a Alemania los territorios de Ucrania y los países bálticos a cambio de la supervivencia de la revolución.
Las concesiones se imponen siempre por razones objetivas, y hay que saber apreciar las circunstancias para lograr defender un valor mayor a cambio de uno menor. Por esta misma razón, las concesiones se diferencian tajantemente de las capitulaciones (o la afrenta a los principios), que son el caso inverso: en virtud de una justificación, lo que se entregan son los principios de la lucha del proletariado. Aquí la lógica es la inversa a las concesiones revolucionarias: no se acepta un mal menor para evitar uno mayor, sino al revés. Por ejemplo, el gobierno provisional originado de la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia, decidió continuar con la guerra en virtud de los acuerdos con los Aliados establecidos por el Estado ruso precedente (bajo el zar) y en “defensa de la patria”, sacrificando en el camino los principios del internacionalismo proletario. Hicieron esto cuando las masas clamaban por el alto a la guerra imperialista, por la paz. Se trató de un criterio inverso al de los bolcheviques, que firmando la paz por separado con Alemania salvaron la revolución. Una cuestión derivada del tema de las concesiones es el de los compromisos. Acerca de éstos y de las inhibiciones psicológicas detrás de la resistencia a hacerlos, Gramsci tenía una formulación muy aguda: “Un elemento a añadir de las llamadas teorías de la intransigencia es el de la rígida aversión de principios por los llamados compromisos, cuya manifestación subordinada es lo que se puede designar con la expresión de ‘miedo a los peligros’” (La política y el Estado moderno, p. 102). En lo que respecta a los compromisos que ocurren bajo determinadas relaciones de fuerza, se trata de acuerdos donde a cambio de comprometerse a hacer o no hacer algo, se posibilita hacer otra cosa.
Un ejemplo clásico fue el acuerdo al que llegó Lenin con el gobierno de Alemania durante la guerra para poder llegar a Rusia pasando por ese país. Aquí el interés de Lenin era llegar a Rusia, y el de Alemania, a sabiendas de que los bolcheviques estaban por la paz, facilitar que su dirigente llegara al país para que pudieran desarrollar su campaña, pero sin que pusiera un pie en Alemania ni realizara en ese país actividad alguna. Durante las Jornadas de julio, cuando el gobierno reformista lanza una contraofensiva reaccionaria y persigue a los bolcheviques, se desata una furiosa campaña reaccionaria denunciándolos como “agentes del Imperio alemán”. Pero la realidad es que el acuerdo entre Lenin y el Kaiser alemán había sido un compromiso estrictamente técnico por intermedio del cual Lenin pudo llegar a su país y nada más. Inclusive, cuando Lenin aborda el famoso “tren precintado” en Suiza, lanza una proclama pública en la que afirma su independencia del gobierno alemán, y llama a los trabajadores y soldados de dicho país a movilizarse por sus propios objetivos. En suma, se trató de un mero compromiso cuyo objetivo de fondo terminaría yendo en contra del propio Kaiser, el desarrollo de la revolución socialista no solamente en Rusia, sino en Europa, incluida la propia Alemania, cuestión frente a la cual el tema de la guerra estaba subordinado.
Otro ejemplo de compromiso es el acuerdo que hiciera Trotsky con el gobierno de Cárdenas cuando éste le dio asilo político en México. Aquí también está claro que Trotsky se comprometió a no inmiscuirse en la política mexicana pero, a cambio de ello, pudo ganar unos años de vida y actividad estratégicos para la causa del proletariado internacional (al margen de que Trotsky se las ingenió para burlar clandestinamente su compromiso público de “no intervención en los asuntos políticos de México”).
Ya cuando hablamos de las maniobras entramos en otro terreno, el de las relaciones generales entre medios y fines en la política revolucionaria. Aquí también el infantilismo puede hacer estragos. No hay manera de hacer avanzar los objetivos de la clase obrera en general y del partido en particular si no se apela a las maniobras políticas o los ardides, que se imponen como subproducto de la lógica misma de la pelea con los enemigos de clase, la burguesía, sus partidos y la burocracia. Y también, aunque de otro carácter, pero imprescindibles también, son los ardides que utilizamos, respetando determinados parámetros, en el ámbito de la pelea de partidos y tendencias en el seno de la izquierda. Trotsky decía ilustrativamente que en toda lucha “las dos partes se esfuerzan por darse mutuamente una idea exagerada de su resolución de luchar y de sus recursos materiales”.
En general, las maniobras obedecen a la necesidad de enfrentar un enemigo o adversario más fuerte. Esto es obvio cuando se trata de la burocracia u organizaciones traidoras de masas; a otro nivel, también la pelea de partidos o tendencias socialistas tiene sus propias leyes de supervivencia del más apto (y que funcionan de manera implacable mediante la exclusión del más débil)[14]. No hay cómo sobrevivir en un medio hostil si uno no se impone mediante maniobras funcionales a los objetivos de la política revolucionaria y que sepan hacer valer los intereses del partido sin disolverlo en un interés supuestamente “general”. Saber encontrar este límite es también otro arte del combate político de tendencias.
En Su moral y la nuestra Trotsky reiteraba que es estúpido privarse por anticipado de hacer maniobras: “La mentira y algo peor aún constituyen parte inseparable de la lucha de clases, hasta en su forma más embrionaria”, señalaba en aquel texto en referencia a los ardides y mentiras respecto del enemigo de clase.
No así, desde ya, respecto de la clase obrera: uno de nuestros principios es decirle siempre la verdad, por más amarga que sea. Mentirle a la base obrera, por ejemplo respecto del verdadero resultado de una lucha, es característica típica de la burocracia sindical, que siempre presenta derrotas como si fueran grandes triunfos[15].15 Y lo mismo afirmaba Lenin en El izquierdismo… respecto de la burocracia sindical que perseguía a los revolucionarios dentro de los sindicatos: “Hay que saber hacer frente a todo eso, estar dispuesto a todos los sacrificios, e incluso –en caso de necesidad– recurrir a diversas estratagemas, astucias, procedimientos ilegales, evasivas y subterfugios con tal de entrar en los sindicatos, permanecer en ellos y realizar allí, cueste lo que cueste, un trabajo comunista” (cit., p. 160). Para los compañeros que entran a trabajar en fábrica, que se proletarizan o que se hacen socialistas revolucionarios en ellas, estos consejos de Lenin son el pan de cada día.
Por supuesto, hay maniobras y maniobras, y en todos los casos el límite de principios es que no deben desmoralizar ni engañar a la clase obrera (y los sectores explotados y oprimidos) ni reducir su confianza en sí misma. Las maniobras deben servir a los objetivos de la lucha del proletariado, y no lo contrario; no todos los medios son permitidos. En el interior de la izquierda, como hemos dicho, maniobras y ardides también son admisibles, con el límite de no violentar los principios básicos del libre debate y la libertad de tendencias socialistas, que se deben sostener como contenido intangible de la democracia obrera (así como no violentar la educación política y la politización de la militancia y la base obreras).
La cuestión de las concesiones y maniobras se vincula con la problemática más general de medios y fines en la política revolucionaria (que veremos más abajo) precisamente porque no hay manera de privarse de los ardides para hacer avanzar un criterio revolucionario. Y dadas ciertas circunstancias concretas, muchas veces no hay otra manera de provocar este avance. Al mismo tiempo, el límite de toda maniobra es que no debe hacer retroceder la educación política de la vanguardia y las masas; deben hacerse valer sobre la base de criterios objetivos que se impongan por peso propio.
Aquí entra el problema del instrumentalismo, tan característico de las fuerzas de izquierda que no han sabido sacar una sola conclusión de la experiencia pasada. Hay instrumentalización de la clase obrera o sus luchas cuando una fuerza se apoya en ellas pero para dar lugar a objetivos o resultados ajenos a la lucha misma. Un ejemplo de esto es cuando corrientes de izquierda intervienen en un determinado conflicto no para que la lucha triunfe y, al calor de ese triunfo, avanzar en la imprescindible construcción partidaria, sino cuando este último objetivo se antepone e incluso se desentiende completamente de las necesidades de la lucha misma para transformarse en un fin en sí mismo. En ese caso, no hay “razón de partido” que valga, y el medio contamina el fin: lo que se termina construyendo es cualquier cosa (por lo general, una secta) menos una organización revolucionaria al servicio de la clase obrera.
En todo caso, no hay política revolucionaria sin concesiones y ardides; sólo hay que saber llevar adelante su aplicación, prefiriendo el mal menor al mal mayor y aprendiendo a llevar a cabo maniobras contra el enemigo de clase e incluso al interior de la lucha de tendencias socialista, aunque de manera tal que nunca sacrifique la educación política de la clase obrera y su vanguardia. Como resume Trotsky: “El partido bolchevique fue el más honrado de la historia; cuando pudo, claro que engañó a las clases enemigas, pero dijo la verdad a los trabajadores y sólo la verdad. Únicamente gracias a eso fue como conquistó su confianza, más que cualquier otro partido en el mundo” (Su moral y la nuestra, p. 62).
6) Sindicatos, lucha de masas y participación electoral. El problema del poder
6.1 Sindicatos, comités de huelga y organismos de poder
Como señaláramos más arriba, los sindicatos constituyen una suerte de frente único de tendencias que agrupan al conjunto de los trabajadores de un sector por su condición de tales, independientemente de sus concepciones ideológicas o políticas. A priori, los sindicatos, en la división del trabajo político establecida, se caracterizan por tener un programa reformista que apunta al mejoramiento de las condiciones de existencia y trabajo de la clase obrera, pero no a su emancipación en tanto que explotados (no cuestionan la condición asalariada de la clase trabajadora).
Sin embargo, esto alude al “tipo ideal” de sindicato clásico. Hay otros “modelos” o circunstancias que permiten el desarrollo de un sindicalismo revolucionario, que a la lucha por las reivindicaciones mínimas le une una perspectiva de transformación social. Este proceso puede ocurrir de manera artificial, dando lugar a un equivocado “sindicalismo rojo” que aparte criminalmente a los elementos más avanzados del conjunto, algo que el socialismo revolucionario rechaza (ver, de Trotsky, Los sindicatos en la época del imperialismo). Pero puede también corresponder a una evolución real de la experiencia que los eleva como organizaciones más de conjunto con objetivos políticos, lo que puede ocurrir en situaciones radicalizadas. Ejemplos históricos característicos fue la CNT en la Guerra Civil española, más allá de la inconsecuencia de su dirección anarquista. Por oposición, en el caso de la Revolución Rusa es sabido que los sindicatos cumplieron un papel más bien conservador.
En todo caso, la enseñanza universal es que los revolucionarios militan en los sindicatos de masas, que en su interior construyen corrientes clasistas y revolucionarias, pero que nunca se apartan de donde están las masas trabajadoras, so pena de caer en un “sindicalismo rojo” extraño a nuestra tradición, y que mil veces ha sido condenado por estéril.
Cuando se habla de organismos de lucha estamos en general en otro terreno. Organismos de lucha pueden ser comités de huelga o cualquier organismo ad hoc formado al calor de la pelea que agrupa a lo mejor del activismo, y que expresa las modificaciones en el estado de ánimo y la radicalización que viene desde abajo de manera más directa y dinámica. Pueden reemplazar a los organismos del sindicato tradicional en determinado lugar de trabajo, o más bien muchas veces aparecen en paralelo, estableciendo una suerte de “doble poder” que se resuelve en la lucha.
Parte de este mismo tipo de organismos son las coordinadoras de trabajadores, donde por intermedio también de organismos forjados en la lucha se logran superar las barreras sindicalistas que dividen a las fábricas o ramas de trabajadores para agruparlos en una zona o región de conjunto, o incluso dentro de un gremio determinado pero pasando por arriba de las fronteras de cada fábrica, de los “cuerpos orgánicos” del sindicato.
Ya los organismos de poder son otra cosa. Se trata de organismos de lucha que también surgen ad hoc durante la pelea misma, en este caso una profunda crisis nacional, pero que adquieren un carácter que, de hecho o de derecho, va mucho más allá de las reivindicaciones elementales para pasar a cumplir un rol político de conjunto, obrando en paralelo a las instituciones de poder del Estado en descrédito y decadencia. De ahí que uno de sus rasgos característicos sea su capacidad –poco habitual en los organismos obreros– de elevarse hacia las perspectivas más generales, superando los estrechos límites de cada gremio y elevándose a los intereses del conjunto de la clase obrera y demás explotados y oprimidos, como vimos más arriba en el caso de los soviets.
6.2 La participación en las organizaciones de masas
Los revolucionarios participamos en las organizaciones dónde están las masas, las dirija quien las dirija. Esta enseñanza elemental cada día cobra nueva relevancia. Las corrientes no obreras y pequeñoburguesas suelen tener como excusa para darle la espalda a las reivindicaciones obreras el rechazo a su dirección. Pero, salvo en momentos revolucionarios, lo más natural es que las grandes organizaciones obreras estén dirigidas por direcciones burocráticas o reformistas. Amén del peso de la estatización de los sindicatos en la época del imperialismo, en general los trabajadores tienen la ilusión que alguien les va a resolver los problemas, que no son aquellos que sólo les pueden prometer una lucha consecuente (la izquierda revolucionaria), sino los burócratas y reformistas que conscientemente alientan todo tipo de expectativas en el sistema y sus mecanismos de conciliación de clases.
Teniendo en cuenta esta realidad, anteponer al apoyo a una lucha a que los trabajadores se saquen de encima la burocracia que los dirige es ultimatismo antiobrero de la peor especie. Las cosas funcionan exactamente al revés. Es al calor de la lucha que la base obrera va haciendo la experiencia con la dirección y crea condiciones para tirarla abajo.
En todo caso, lo que debe ser una estrategia permanente es que los socialistas revolucionarios debemos alentar de manera sistemática el desborde, peleando por una nueva dirección para los trabajadores. Pero esa estrategia solamente podrá ser llevada adelante si partimos del lugar donde los trabajadores realmente están, que, habitualmente, son las organizaciones sindicales tradicionales. Esto es lo que se ha verificado al menos en la clase obrera con trabajo formal, aunque no ha sido así entre los componentes juveniles, de clase obrera precarizada o de movimientos de trabajadores desocupados. En esos casos se observado mundialmente el desarrollo de nuevos movimientos.
Esta participación en las organizaciones obreras de masas es condición sine qua non para una estrategia de recuperación de organismos y de recomposición de la dirección de la clase obrera, apoyándonos materialmente en la nueva generación obrera que ha ingresado a estructuras laborales en los últimos años.
6.3 Participación electoral y acción directa
Veamos ahora las relaciones generales entre la lucha de masas, el impulso a la acción directa y la participación electoral. Los revolucionarios impulsamos y defendemos como método esencial de los trabajadores su acción directa, no los enjuagues del parlamentarismo burgués. Sin embargo, las instituciones parlamentarias y el régimen democrático burgués existen, y no podemos ignorarlos. Además, su existencia significa que, independientemente de cuán desprestigiadas estén esas instituciones a los ojos de las masas, normalmente son una grave mediación.
Si para los revolucionarios, las instituciones, el derecho y demás instancias de administración del estado, así como las jerarquías en general, están recubiertas de un formalismo evidente, a los ojos de las masas populares tienen enorme peso e importancia como ámbitos. Incluso más: la política electoral, la participación en las elecciones, el voto, suelen ser la única verdadera instancia propiamente política que interesa a las masas. La política en sentido amplio, en tanto que preocupación por los intereses generales, adquiere habitualmente sólo esa existencia deformada. Esto solamente cambia en períodos revolucionarios o de grandes crisis, cuando las grandes masas entran en la liza de los acontecimientos, o, recortadamente, en determinadas crisis o luchas que afectan a sectores de trabajadores. Allí sí las masas se plantean tomar los asuntos en sus manos. Pero cuando funciona el mecanismo regular de la política y la representación, se expresan por intermedio del voto y, a pesar de todas sus limitaciones, las instituciones parlamentarias aparecen como el ámbito de decisión de los asuntos, como única forma de la “democracia”.
Siendo así, la participación electoral no sólo es obligatoria, sino muchas veces la única oportunidad de entrar en debate con amplios sectores que habitualmente están fuera del radio de acción de las organizaciones revolucionarias. El objetivo de esta participación es utilizar la palestra electoral para ayudar a la movilización de las masas, para darle un mayor alcance y expresión a sus reivindicaciones y, en caso de obtener parlamentarios, trabajar para desnudar desde adentro toda la mentira, la perfidia y la corrupción de las organizaciones parlamentarias frente a las grandes masas.
Este debate fue parte de las discusiones de Lenin y Trotsky en la III Internacional contra las corrientes ultraizquierdistas nacidas como subproducto de la Revolución Rusa, pero inmaduras, y que dieron lugar al texto de Lenin ya citado. En el frente de los intelectuales revolucionarios, ese debate se sustanció con el Gyorgy Lukács ultraizquierdista que había sacado conclusiones unilaterales de los errores oportunistas del efímero gobierno soviético de Hungría bajo Bela Kun (sacaba la conocida revista de la intelectualidad marxista de Europa occidental Bajo la bandera del marxismo). Estas conclusiones se anudaban alrededor de la falsa idea de que los Soviets había dejado “caducas”, sin más, las instituciones parlamentarias, a lo que clásicamente Lenin les respondió que si a esas instituciones podía considerárselas caducas desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político de la experiencia de las masas con ellas fuera de la Rusia soviética esto no era así, y se imponía trabajar pacientemente para que las grandes masas completaran esa experiencia.
Ahora bien, si la participación electoral es por regla general obligatoria, nunca es más que un punto de apoyo secundario de la acción revolucionaria, jamás el fundamental. Hacer de la participación electoral la actividad principal del partido implica deslizarse al oportunismo y hasta al cambio de sentido de la organización, que empieza a dejar de ser revolucionaria. Asimismo, es puro oportunismo presentarse a las elecciones con el único o fundamental objetivo de obtener parlamentarios. Claro que los revolucionarios tratamos de conseguirlos por las razones ya apuntadas, pero este objetivo debe ser siempre derivado de la formulación de una política revolucionaria, y no un operativo oportunista por el cual diluimos nuestros planteos para no espantar votantes.
El terreno electoral nos plantea llevar adelante un diálogo político que no es el habitual de las corrientes revolucionarias, al menos en su estadio de vanguardia. Con la ampliación de nuestro auditorio, debemos hacer uso de formas pedagógicas, de expresar la política de manera accesible a los más amplios sectores. Y esto es un arte al que no están habituadas las organizaciones, sobre todo cuando son pequeñas. Pero esto es algo completamente distinto a una política electoralista, porque ahí no se trata de la forma sino del contenido: el adelgazamiento total de la política revolucionaria y la adaptación al mecanismo electoral. En ese caso, todo queda invertido: el objetivo estratégico pasa a ser sacar votos o meter parlamentarios a como dé lugar, frente a lo cual todo lo demás es táctico; algo habitual en las corrientes que se deslizan hacia el oportunismo.
En resumen, si por un lado la participación electoral es, en la mayoría de los casos, una obligación de los revolucionarios, nunca se puede perder de vista que es un punto de apoyo secundario de la política revolucionaria, que tiene siempre como estrategia el impulso de la movilización y la acción directa de los trabajadores y demás sectores explotados y oprimidos.
7) Guerra y política
Desde Clausewitz, guerra y política son esferas estrechamente relacionadas. Lenin y Trotsky retomaron esta definición del gran estratega militar alemán de comienzos del siglo XIX a lo largo de su obra. Se apoyaron en Engels, que ya a mediados del siglo XIX le había comentado a Marx el agudo “sentido común” de los escritos de Clausewitz. También Franz Mehring, historiador de la socialdemocracia alemana y uno de los aliados de Rosa Luxemburgo, se había interesado en su momento por la historia militar y reivindicaba a Clausewitz. Por otra parte, hacia finales de la II Guerra Mundial, en el pináculo de su prestigio, Stalin rechazó a Clausewitz con el argumento de que la opinión favorable de Lenin se debía a que éste “no era especialista en temas militares”. Pierre Naville señala muy bien en una introducción a los textos del teórico militar alemán que el Frente Oriental y el triunfo militar del Ejército Rojo sobre la Wehrmacht había confirmado la tesis contraria: la validez de Clausewitz y lo central de sus intuiciones militares (entre otras, la importancia de las estrategias defensivas en la guerra).
7.1 La guerra como continuidad de la política por otros medios (y a la inversa)
Según su famosa definición, para Clausewitz la guerra era la continuación de la política por otros medios; medios violentos, precisaba Lenin. Quedaba así establecida una relación entre guerra y política que el marxismo hizo suya. La guerra es una forma de las relaciones sociales, cuya lógica o contenido está inscripta en las relaciones entre los estados, pero que el marxismo ubicó, por carácter transitivo, en la formación de clase de la sociedad. La guerra, decía Clausewitz, debe ser contemplada como parte de un todo, y ese todo es la política, cuyo contenido, para el marxismo, es la lucha de clases. Con agudeza, el teórico militar alemán sostenía que la guerra debía ser vista como un “elemento de la contextura social”, que es otra forma de designar un conflicto de intereses solucionado de manera sangrienta, a diferencia de los demás conflictos.
Esto no quiere decir que la guerra no tenga sus propias especificidades, sus propias leyes, que requieren de un análisis científico de sus determinaciones y características. Desde la Revolución Francesa, pasando por las dos guerras mundiales y las revoluciones del siglo XX, la ciencia y el arte de la guerra se enriquecieron enormemente.
Tenemos en mente las guerras bajo el capitalismo industrializado o sociedades poscapitalistas como la ex URSS y el constante revolucionamiento de la ciencia y la técnica guerrera. Las relaciones entre técnica y guerra son de gran importancia[16]; ya Marx había señalado que muchos desarrollos de las fuerzas productivas ocurren primero en el terreno de la guerra y se generalizan después a la economía civil. Las dos guerras mundiales fueron subproducto del capitalismo industrial contemporáneo, la puesta en marcha de medios de destrucción masivos, el involucramiento de las más grandes masas, la aplicación de los últimos desarrollos de la ciencia y la técnica a la producción industrial y a las estrategias de combate. Dieron lugar a toda la variedad imaginable en guerra de posiciones y de maniobra, con cambios de frente permanentes y de magnitud, con la aparición de la aviación, los medios acorazados, los submarinos, la guerra química y nuclear y un largo etcétera, del que queremos destacar la experiencia del Frente Oriental en la II Guerra Mundial. Y como conclusión, cabe volver a recordar lo señalado por Trotsky a partir de su experiencia en la guerra civil: no hay que atarse a ninguna táctica; la ofensiva y la defensa son características que dependen de las circunstancias y, en su generalidad, la experiencia de la guerra ha consagrado la vigencia de las enseñanzas de Clausewitz en la materia, que merecen un estudio profundo de la nueva generación militante.
Ahora bien, si la guerra es la continuidad de la política por otros medios, a esta fórmula le cabe cierta reversibilidad. De ahí que muchos de los conceptos de la guerra se vean aplicados a la política, ya que ésta es, como la guerra, un campo para hacer valer determinadas relaciones de fuerza. Sin duda, las relaciones de fuerza políticas se hacen valer mediante un complejo de relaciones mayor y más rico que el de la violencia desnuda, pero en el fondo en el terreno político también se trata de quebrar la resistencia del oponente.
En todo caso, la política como arte ofrece más pliegues, sutilezas y complejidades que la guerra, como señalara Trotsky, que además denunciaba el antihumanismo de la guerra en general[17]. De allí que se pueda definir metafóricamente a la política como continuidad de la guerra cotidiana entre las clases sociales explotada y explotadora. Así, la política es una manifestación de la guerra de clases que recorre de arriba abajo la realidad social bajo la explotación capitalista. Esta figura puede ayudar a apreciar la densidad de lo que está en juego, superando la mirada a veces ingenua de las nuevas generaciones. Nada de esto significa que tengamos una concepción militarista de las cosas. Todo lo contrario: el militarismo es una concepción reduccionista que pierde de vista todo el espesor de la política revolucionaria y que deja de lado a las grandes masas (reemplazadas por la técnica y el herramental de guerra) a la hora de los eventos históricos. Es característico del militarismo hacer primar la guerra sobre la política, algo común tanto a las políticas de potencias imperialistas como a las formaciones guerrilleras pequeño-burguesas típicas de los años 70 en Latinoamérica: pierden de vista a las grandes masas como actores y protagonistas de la historia. Tal era, por ejemplo, la posición del famoso general alemán de la I Guerra Mundial Erich von Ludendorff, autor de La guerra total, donde criticaba a Clausewitz desde una posición reduccionista que ponía en el centro de las determinaciones la categoría de “guerra total”, a la que independizaba de la política, y negaba el concepto de Clausewitz de “guerra absoluta”, que necesariamente se veía limitado por las determinaciones políticas. Para Ludendorff y los posteriores teóricos del nazismo, lo “originario” era el “estado de guerra permanente” y la política solamente uno de sus instrumentos; de ahí que se considerara la paz sólo como “momento transitorio entre dos guerras”.
En esa apelación a la “guerra total”, las masas (el Volk) eran vistas sólo como un instrumento pasivo, pura carne de cañón en la contienda, y no más. Pero lo cierto es lo contrario: si la guerra no es más que la continuidad de la política por medios violentos, la segunda fija los objetivos de la primera: “En el siglo XVIII aún predominaba la concepción primitiva según la cual la guerra es algo independiente, sin vinculación alguna con la política, e inclusive se concebía la guerra como lo primario, considerando la política más bien como un medio de la guerra; tal es el caso de un estadista y jefe de campo como fue el rey Federico II de Prusia. Y en lo que se refiere a los epígonos del militarismo alemán, los Ludendorff y Hitler, con su concepción de la ‘guerra total’, simplemente invirtieron la teoría de Clausewitz en su contrario antagónico” (AA.VV., Clausewitz en el pensamiento marxista, p. 44).
En esta suerte de analogía entre la política y la guerra, buscamos dar cuenta de la íntima conflictividad de la acción política, superando toda visión ingenua o parlamentarista. La política es un terreno de disputa excluyente donde se afirman los intereses de la burguesía o de la clase obrera. No hay conciliación posible entre las clases en sentido último, y esto confiere todos los rasgos de guerra implacable a la lucha política.
La política revolucionaria, no la reformista u electoralista, tiene esa base material: la oposición irreconciliable entre las clases, como destacara Lenin. Lo que no obsta para que los revolucionarios tengamos la obligación de utilizar la palestra parlamentaria, hacer concesiones y pactar compromisos, como ya hemos visto. Pero la utilización del parlamento, o el uso de las maniobras, debe estar presidida por una concepción clara acerca de ese carácter irreconciliable de los intereses de clase, so pena de una visión edulcorada de la política, emparentada no con las experiencias de las grandes revoluciones históricas, sino con los tiempos posmodernos y destilados de la democracia burguesa y el “fin de la historia” de las últimas décadas.
7.2 Sustituismo, lucha de masas y el balance de las revoluciones del siglo XX
En todo caso, el criterio principista de tipo estratégico es que todas las tácticas y estrategias deben estar al servicio de la autodeterminación revolucionaria de la clase obrera, de su emancipación. En este sentido, y sobre la base de las lecciones del siglo XX, debe ser condenado el sustituismo social de la clase obrera como estrategia y método para lograr los objetivos emancipatorios del proletariado. El sustituismo como estrategia simplemente no es admisible para los socialistas revolucionarios. Toda la experiencia del siglo XX atestigua que si no está presente la clase obrera, su vanguardia, sus organismos de lucha y poder, sus programas y partidos, si no es la clase obrera con sus organizaciones la que toma el poder, la revolución no puede progresar de manera socialista, ni la transición al socialismo logra comenzar realmente; queda congelada en el estadio de la estatización de los medios de producción, lo que, a la postre, no sirve a los objetivos de la acumulación socialista sino la de la burocracia.
Un ejemplo vivido por los bolcheviques a comienzos de 1920 fue la respuesta al ataque desde Polonia a la revolución –en el marco de la guerra civil–, que desató una contraofensiva del poder rojo tan poderosa que atravesó la frontera rusa y llegó hasta Varsovia. Durante unas semanas dominó el entusiasmo de que “desde arriba”, militarmente, se podía extender la revolución. Uno de los principales actores de este empuje era el talentoso general Tujachevsky, asesinado por Stalin en las purgas de los años 30. Sin embargo, esta acción fue vista y explotada por la dictadura polaca de Pilsudsky como “avasallamiento de los derechos nacionales polacos” y no logró ganar el favor de las masas obreras y mucho menos campesinas, por lo que terminó en un redondo fracaso. Trotsky, que con buen tino se había opuesto a esta acción, sacó la conclusión de que en todo caso una intervención militar en un país extranjero desde un estado obrero sólo puede ser un punto de apoyo secundario a un proceso de revolucionamiento real de ese país por parte de sus masas explotadas y oprimidas, nunca el instrumento transformador fundamental: “En la gran guerra de clases actual, la intervención militar desde afuera puede cumplir un papel concomitante, cooperativo, secundario. La intervención militar puede acelerar el desenlace y hacer más fácil la victoria, pero sólo cuando las condiciones sociales y la conciencia política están maduras para la revolución. La intervención militar tiene el mismo efecto que los fórceps de un médico; si se usan en el momento indicado, pueden acortar los dolores del parto, pero si se usan en forma prematura, simplemente provocarán un aborto” (en E. Wollenberg, El Ejército Rojo, p. 103).
De ahí que toda la política, la estrategia y las tácticas de los revolucionarios deban estar al servicio de la organización, politización y elevación de la clase obrera como clase dominante, y que no sea admisible su sustitución a la hora de la revolución social por otras capas explotadas y oprimidas ajenas a la misma clase (otra cosa son las alianzas de clases explotadas y oprimidas imprescindibles para tal empresa). El criterio principal para todas las tácticas de los revolucionarios es el de la independencia de clase de los trabajadores y su organización independiente; el criterio de la autodeterminación y centralidad de la clase obrera a la hora de la revolución social es un principio innegociable. Y no sólo un principio: hace a la estrategia misma de los socialistas revolucionarios en toda su acción.
Otra cosa es que las relaciones entre masas, partidos y vanguardia sean complejas y no admitan mecanicismos. Habitualmente los factores activos son la amplia vanguardia y las corrientes políticas, mientras que las grandes masas se mantienen en general pasivas y sólo entran en liza cuando se producen grandes conmociones, algo que, como decía Trotsky, era signo inequívoco de toda verdadera revolución.
Hay una inevitable dialéctica de sectores adelantados y atrasados en el seno de la clase obrera, y los revolucionarios, a la hora de su acción política, no deben buscar un mínimo común denominador para adaptarse a los sectores más atrasados, sino, por el contrario, ganar la confianza de los sectores más avanzados de la clase obrera para empujar juntos a los más atrasados. Incluso más: puede haber circunstancias de descenso en las luchas del proletariado, y el partido (más aún si está en el poder) verse obligado a ser una suerte de nexo o “puente” entre el momento actual de pasividad y un eventual resurgimiento de las luchas de la clase obrera en un período próximo. En ese momento no tendrá otra alternativa que “sustituir” transitoriamente la acción de la clase obrera en defensa de sus intereses inmediatos e históricos. Algo de esto decía Trotsky que le había pasado al bolchevismo al comienzo de los años 20, luego de que la clase obrera y las masas quedaran exhaustas a la salida de la guerra civil. Pero, en todo caso, aquí el criterio es que aun “sustituyéndola” se deben defender los intereses inmediatos e históricos de la clase obrera, y esta “sustitución” sólo puede ser una situación impuesta por las circunstancias, nunca elegida y, además, por un período relativamente breve y transitorio, so pena de transformarse casi inmediatamente en otra cosa.
La teorización del sustituismo social de la clase obrera en la revolución socialista ya pone las cosas en otro plano: es una justificación de la acción de una dirección burocrática o pequeñoburguesa que, si bien puede terminar yendo más lejos de lo que ella misma preveía en el camino del anticapitalismo, nunca podría sustituir a la clase obrera al frente del poder, so pena de que se terminen imponiendo (como ocurrió en la segunda mitad del siglo XX) los intereses de esa burocracia y no los de la clase obrera.
Con este balance en la mano, la pelea contra el sustituismo social de la clase obrera es absolutamente estratégica y de principios, una de las grandes líneas maestras de los revolucionarios, centro fundamental de nuestra teoría de la revolución socialista a partir de las enseñanzas del siglo pasado y que nos delimita de prácticamente todas las demás corrientes trotskistas que carecen de ese balance.
7.3 El armamento popular
De ahí se desprende otra cuestión: la apelación a los métodos de lucha de la clase obrera en contra del terrorismo individual, o de las minorías que empuñan las armas en falsa representación del conjunto de los explotados y oprimidos. Desde este punto de vista, en el pasado siglo ha habido muchas experiencias: el caso de las formaciones guerrilleras latinoamericanas y del propio Che Guevara, que excluía, por definición, los métodos de lucha de masas en beneficio de los “cojones”, herramienta central de la revolución porque la clase obrera estaba supuestamente “aburguesada”. Un caso similar fue el del PCCh bajo Mao.
La pelea contra el sustituismo social también hace a que los revolucionarios no inventamos nada, no pretendemos crear artificialmente los métodos de la lucha y los organismos que las propias masas se dan. Más bien ocurre lo contrario: partimos de sus experiencias de lucha, de sus métodos y organismos y, en todo caso, buscamos hacer consciente su acción, generalizar estas experiencias e incorporarlas al acervo de enseñanzas de la clase obrera en lucha. Ésta era una preocupación característica de Rosa Luxemburgo, que insistía en la necesidad de aprender de la experiencia real de lucha de la clase obrera, contra el conservadurismo pedante y de aparato de la vieja socialdemocracia[18]. También es valiosa la ubicación de Lenin cuando, por creación de las masas, surgen los soviets. Los “bolcheviques de comité”, demasiado habituados a prácticas sectarias y hasta conservadoras, se negaban a entrar en el Soviet de Petrogrado porque éstos “no se declaraban bolcheviques”… Lenin insistía que la orientación debía ser “Soviets y partido”, y no contraponer de manera pedante y ultimatista unos y otros.
Sobre la cuestión del armamento popular, rechazamos tanto las formaciones militares que actúan en sustitución de la clase obrera y los métodos de lucha de las masas como el terrorismo individual, por las mismas razones. Pero debemos dejar a salvo no sólo la formación de ejércitos revolucionarios, como el Ejército Rojo, sino incluso experiencias como la formación de milicias obreras y populares, o las dependientes de las organizaciones revolucionarias. Tal fue la experiencia del POUM y los anarquistas en la guerra civil española, más allá del centrismo u oportunismo de su política, y podrían darse circunstancias similares en el futuro que puedan ser englobadas bajo la orientación de armamento popular, que si hoy parece lejana, podría ponerse a la orden del día en caso de reingresar efectivamente en una época de crisis, guerras y revoluciones.
Agreguemos algo más vinculado a la guerra de guerrillas. En Latinoamérica, en la década del 70, las formaciones foquistas o guerrilleras, rurales o urbanas, reemplazaban con sus “acciones” la lucha política revolucionaria, las acciones de masas y la construcción de partidos de la clase obrera. Sin embargo, este rechazo a la guerra de guerrillas como estrategia política no significa descartarla como táctica militar. Si es verdad que, habitualmente, se trata de un método de lucha vinculado a sectores provenientes del campesinado o más o menos desclasados, bajo condiciones extremas de ocupación del país por fuerzas imperialistas o extranjeras no se puede descartar la eventualidad de poner en pie formaciones de este tipo, en todo caso íntimamente ligadas a la propia clase trabajadora, con un carácter de fuerza auxiliar similar a una suerte de milicia obrera, y siempre subordinadas al método principal de lucha, que es la lucha de masas.
En suma, el siglo XX ha dado lugar a un sinnúmero de ricas experiencias militares en el terreno de la revolución, que requieren de un estudio ulterior.
7.4 La ciencia y el arte de la insurrección
Pasemos ahora a las alianzas de clases y la hegemonía que debe alcanzar la clase obrera a la hora de la revolución. Si la centralidad social en la revolución corresponde a la clase obrera, debe tender puentes hacia el resto de los sectores explotados y oprimidos. Para que la revolución triunfe, debe transformarse en una abrumadora mayoría social. Y esto se logra cuando la clase obrera logra elevarse a los intereses generales y a tomar en sus manos las necesidades de los demás sectores explotados y oprimidos. Es aquí donde el concepto de alianza de clases explotadas y oprimidas se transforma en un concepto análogo: hegemonía. La hegemonía de la clase obrera a la hora de la revolución socialista corresponde al convencimiento de los sectores más atrasados (incluso de la propia clase obrera), de las capas medias, del campesinado, de que la salida a la crisis de la sociedad ya no puede venir de la mano de la burguesía, sino solamente del proletariado.
Este problema es clásico a toda gran revolución. Si la revolución francesa de 1789 logró triunfar es porque desde su centro excluyente, París, logró arrastrar tras de sí al resto del país. Algo que no logró la Comuna de París casi cien años después, lo que determinó su derrota. Lo propio ocurrió en el levantamiento espartaquista de enero de 1919, derrotado a sangre y fuego porque el interior campesino de Alemania no logró ser arrastrado. Multitudinarias movilizaciones de masas ocurrían en Berlín, enfervorizando a sus dirigentes (sobre todo a Karl Liebknecht; Rosa era consciente de que se iba al desastre), mientras que en el interior el ejército alemán se iba reforzando y fortaleciendo con el apoyo del campesinado y demás sectores conservadores[19].
Precisamente en esa apreciación fundaba Lenin la ciencia y el arte de la insurrección: en una previsión que debía responder a un análisis lo más científico posible, pero también, inevitablemente, a elementos intuitivos acerca de qué pasaría una vez que el proletariado se levantase en las ciudades. El proletariado se pone de pie y toma el poder en la ciudad capital. Pero la clave de la insurrección, y la revolución misma en ese momento, reside en si logra arrastrar activamente, o, al menos, logra un apoyo pasivo, tácito o, incluso, la “neutralidad amistosa” (Trotsky) de las otras clases explotadas y oprimidas del interior del país, siempre más atrasado desde todo punto de vista que el centro y las grandes urbes. De ahí que alianza de clases, hegemonía y ciencia y arte de la insurrección tengan un punto de encuentro en el logro de la mayoría social de la clase obrera y sus organizaciones y partidos a la hora de la toma del poder. Una apreciación que requerirá de todas las capacidades de la organización revolucionaria en el momento decisivo, y que es la mayor prueba a la que se puede ver sometido un partido revolucionario digno de tal nombre.
8) Los fines y los medios, o la lucha de clases como ley suprema
Respecto de las complejas relaciones entre los medios y los fines de la acción política revolucionaria hay una extensa elaboración no sólo en el marxismo, sino en la filosofía política en general. No nos sirve a los intereses de este folleto tomar la cuestión con esa amplitud, de modo que nos limitaremos a señalar que en lo que hace a la acción política revolucionaria, lo esencial es la dialéctica de tres elementos: los fines, los medios y el terreno material en el que se va a llevar adelante la pelea, que analizaremos a continuación.
8.1 El finalismo del marxismo
Partamos de recordar que el marxismo tiene una tensión “finalista” en el sentido de que está recorrido por una perspectiva, la autoemancipación del proletariado y una sociedad realmente humana bajo el comunismo, libre de todas las relaciones de explotación y opresión características de la sociedad de clases.
El debate de los fines plantea el de los medios para alcanzarlos y la congruencia entre unos y otros. Es decir, la relación entre medios y fines y el criterio que preside esa relación. ¿Cuáles son los medios lícitos que la clase obrera puede y debe emplear para lograr su emancipación? Un largo debate ha cruzado al marxismo revolucionario a lo largo del siglo XX, entre otras cosas porque muchas veces medios que supuestamente llevaban a un fin terminaron llevando a otro muy distinto.
Por ejemplo, el proceso de industrialización forzosa en los años 30 bajo el stalinismo, que si bien desarrolló en cierto modo las fuerzas productivas del país, lo hizo de una manera tan unilateral que dio lugar, a la postre, a un proceso de acumulación burocrática que no sirvió a un progreso real en el sentido de la transición al socialismo (que, más bien, quedó bloqueada a partir de entonces). Es decir: esa industrialización, como medio, no se correspondió al objetivo de la socialización de la producción, y dio lugar a otro resultado.
Otro ejemplo que ya ha sido señalado es el del sustituismo social de la clase obrera a la hora de la revolución socialista; emprendimientos que terminaron en el fracaso que todos conocemos. Ha quedado históricamente establecido que a la hora de la revolución socialista y de la transición auténtica al socialismo, esta obra sólo la puede llevar adelante la clase obrera por intermedio de sus organizaciones, programas y partidos, o no será revolución socialista (lo mismo cabe para el proceso de transición que se inaugura una vez tomado el poder). Sin clase obrera no hay socialismo: considerada la primera como un “medio”, lo segundo es el “fin” y viceversa: la transición es un medio para la emancipación de la clase obrera. Repetimos para que se grabe en todas las cabezas tozudas del movimiento trotskista internacional, que no han criticado la concepción de que podría haber “estados obreros” aun con la clase obrera fuera del poder: si no hay clase obrera, si la clase obrera no está realmente en el poder, no se llega al fin del socialismo. De lo anterior se desprende la necesaria congruencia entre medios y fines, que hace al fuerte contenido finalista del marxismo revolucionario.
8.2 La clase obrera no puede elegir el terreno de su lucha
Esta tensión finalista del marxismo no pudo obviar otra discusión concreta: ¿cuáles son los medios a implementar por la clase obrera y los revolucionarios en su lucha? Aquí es muy conocida la discusión de León Trotsky con Víctor Serge en defensa de los métodos empleados por los bolcheviques en el poder durante la guerra civil. En Su moral y la nuestra Trotsky reitera una y otra vez que la ley suprema para apreciar los medios es la lucha de clases. La experiencia y reflexión de los últimos años nos han convencido de que Trotsky tiene razón. Los medios no solamente tienen relación con los fines, sino con el terreno material mismo en el que se libra la lucha. Es verdad que no es lo mismo una circunstancia de guerra civil que una de lucha política “pacífica”.
Sin embargo, y como ya hemos visto, la lucha de clases no deja de ser siempre una guerra de clases, en todo caso de menor intensidad. La clase obrera, y los revolucionarios junto con ella, no podemos elegir los medios que más nos gustarían; actuamos bajo condiciones determinadas objetivamente que no han sido elegidas por nosotros, regidas por sus propias leyes, y que en general no alientan la caballeresca generosidad sino ser implacables, so pena de fracasar en la lucha. Los medios se relacionan dialécticamente tanto con los fines que estamos persiguiendo como con las leyes del terreno material desde el cual partimos; esta dialéctica debe ser apreciada en cada caso concreto de una manera que, en definitiva, sirva a los objetivos de la lucha del proletariado.
En las condiciones de una guerra civil, partir de la realidad y sus leyes tal como son es una condición de vida o muerte: no hay tal guerra que se pueda librar sin tomar rehenes, sin fusilamientos, sin elementos de justicia colectiva o social. ¿Es contradictorio eso con el fin comunista? De ninguna manera: el comunismo tiene un contenido profundamente humanista. Pero ese humanismo no puede perder de vista el terreno material de las cosas, la lógica misma de la guerra de clases en la cual estamos inmersos. No podemos darnos el lujo de perder la batalla en función no de criterios de humanismo comunista, sino de un falso humanismo abstracto que sólo servirá a nuestros enemigos. En la lucha de clases esa dialéctica de fines, medios y terreno material de la pelea debe comprenderse y asumirse, so pena de caer en la ingenuidad y, lo que es más grave, poner la lucha en riesgo de ser ganada por el enemigo de clase.
En Su moral y la nuestra, Trotsky parece dar dos definiciones contrapuestas de las relaciones generales entre medios y fines. En una parte señala que los fines justificarían los medios; en otra, afirma lo contrario: que el fin no justifica los medios. Sin embargo, se trata de una contradicción puramente formal, no de contenido[20].20 Porque en los casos de lucha de clases más extrema, el proletariado no puede elegir sus medios libremente. Por esto mismo dice Trotsky que la ley suprema para evaluar medios y fines es la lucha de clases. Y una lucha de clases redoblada impide hacer valer leyes morales abstractas por encima de la naturaleza misma sangrienta de la lucha.
Precisamente, Trotsky insiste en rebatir la idea de que pueda existir una moral por encima de la historia y la lucha de clases; sostiene que la moral está siempre históricamente determinada, que es un subproducto de la sociedad de clases de que se trate y no un valor “universal”. Por otro lado, la perspectiva del socialismo y el comunismo tienen una ética propia, que hace al logro de una sociedad donde imperen la igualdad, la libertad y la fraternidad entre todos los seres humanos. Pero estas “leyes éticas” también son históricamente determinadas y, además, las clases en pugna se apoyan en elementos de moral o ética diferenciados que se desprenden del sistema social por el cual se pelea. Por ejemplo, el egoísmo que segrega la libertad de mercado contra la solidaridad de la lucha obrera.
8.3 Necesidad y virtud en la guerra civil
Sin embargo, ¿no sería lo anterior recaer en una concepción maquiavélica o jacobina, en una forma de política burguesa?[21] Trotsky responde a esto de dos maneras. Por un lado, es decisiva la naturaleza social real de los contendientes; esto es, si determinados medios se utilizan en función de la emancipación social de la clase obrera o no. Para Trotsky, la naturaleza social diferenciada de los contendientes lo era todo al respecto. Incluso señalaba que las medidas durísimas de represión de los bolcheviques en el poder sobre elementos burgueses (o influenciados por los burgueses) en el fondo sólo servían para ahorrar vidas proletarias, y en ese sentido el fin justificaba los medios. No otra cosa decía Gramsci cuando rechazaba un examen abstracto del problema y señalaba que todo dependía del fin efectivo al que conducía el medio. Además, las circunstancias de guerra civil son circunstancias de excepción muy extremas que obligan, por necesidad, a aplicar determinados métodos y no otros: “La revolución clásica ha engendrado el terrorismo clásico. Kautsky está dispuesto a excusar el terror de los jacobinos reconociendo que ninguna otra medida les hubiese permitido salvar la República. Pero para nada vale esta justificación tardía. Para los Kautsky de fines del siglo XVIII (los jefes de los Girondinos franceses), los jacobinos personificaban el mal” (Comunismo y terrorismo, p. 55).
Queda claro que hablamos siempre de los enemigos de clase, de la burguesía, nunca de los métodos de la dictadura del proletariado en relación con la propia clase obrera, lo que ya es evidentemente otra cosa y nos pone en otra discusión, la crítica al jacobinismo desde la izquierda. Al respecto, remitimos a nuestra crítica al texto de Nahuel Moreno La dictadura revolucionaria del proletariado. Allí señalábamos que en condiciones normales de la dictadura proletaria deben regir ampliamente los métodos característicos de la democracia obrera (que siempre es una dictadura del proletariado sobre la burguesía, claro está). Los métodos de guerra civil deben ser empleados contra los enemigos de clase y sus agentes, nunca contra la clase obrera y los partidos que la representan legítimamente.
Agregábamos que Trotsky había introducido confusión en la segunda parte de Comunismo y terrorismo al dejarse llevar por el “lado administrativo de las cosas” (como le señalara oportunamente Lenin), pregonando el partido único, transformar los sindicatos en apéndices del estado, la militarización del trabajo y lindezas por el estilo. Se trata de la parte de ese libro dedicada a la propuesta de “trabajo obligatorio” y “militarización” del trabajo que evidentemente implicaba represión sobre los trabajadores que no se disciplinaran y convertía a los sindicatos durante la transición al socialismo en simples apéndices u órganos al servicio de la producción del estado proletario, algo que rechazamos completamente. En las condiciones de devastación económica a la salida de la guerra civil, Trotsky creyó posible la aplicación de los métodos utilizados para organizar el Ejército Rojo, algo que de llevarse a cabo simplemente hubiera puesto en cuestión las bases mismas del Estado obrero. Militarizar a la clase obrera dejaría sin ninguna base real a la democracia soviética. Lenin, como es sabido, optó por lo opuesto: la libertad para los sindicatos de reclamar reivindicaciones obreras y la introducción limitada del mercado por intermedio de la NEP.
Los métodos de implacable lucha de clases, de guerra civil sobre las clases enemigas, se aplican siempre por las necesidades de la propia dictadura proletaria, pero nunca deben ser transformados en virtud: hacen a las características propias de un período de guerra civil que se le imponen a los revolucionarios. Pero la norma es trabajar siempre por la creciente ampliación de los márgenes de la democracia socialista.
En definitiva, como decía Clausewitz respecto de la guerra, el peor error que se puede cometer en ella es ser ingenuos: tiene una serie de reglas objetivas que le son propias y que no pueden desconocerse, so pena de ser aplastados. La tensión finalista del marxismo debe ser sostenida firmemente a lo largo de la guerra civil y los enfrentamientos. Pero eso no significa moverse con criterios abstractos y por encima de las determinaciones concretas, que fijan las reglas de juego y los medios a utilizar para combatir y vencer. Ya la sangre obrera vertida cuando la masacre en la Comuna de París mostraba que la clase obrera no debía ser ingenua. Trotsky insistía particularmente en esto en su balance de la Comuna. Los ríos de sangre que han corrido a lo largo del siglo XX no han hecho más que confirmar, a escala corregida y aumentada, esta lección. Sólo cabe subrayar una vez más que ese combate implacable debe estar realmente en manos de la clase obrera, sus organismos y partidos, y no de una burocracia que elevándose por encima de ella aplique esa violencia contra la clase obrera misma y no contra el enemigo de clase.
8.4 Gramsci y Maquiavelo
Las reflexiones de Gramsci sobre Maquiavelo son particularmente aleccionadoras respecto de este tema. El marxista revolucionario italiano subrayaba que, contra lo que suele suponer, El Príncipe de Maquiavelo era un texto pensado no para conservar el poder existente, para defender las fuerzas conservadoras (como el Leviatán de Hobbes) sino, por el contrario, para trasmitir enseñanzas del arte de la política a los sectores progresistas ascendentes. Gramsci insiste que hay que tratar El Príncipe como un texto científico que da cuenta de las reglas de toda la política; en todo caso, de toda política en la cual todavía existen el conjunto de escisiones que caracterizan a la política burguesa. Por eso Gramsci señalaba que sería un error analizar a Maquiavelo por fuera de las condiciones de su tiempo histórico, en el que era imposible pensar en términos de la autodeterminación de las grandes masas.
Entre El Príncipe moderno de Gramsci y Su moral y la nuestra de Trotsky parece haber vasos comunicantes, relativos al abordaje de El Príncipe como texto de ciencia política en el sentido de las condiciones o leyes objetivas que marcan la actuación de la política en las sociedades de clase. Y lo mismo decía Trotsky cuando señalaba que la lucha de clases era la ley suprema; es decir, cuando definía que los métodos de lucha en la guerra civil no los puede marcar ningún humanismo abstracto sino las realidades materiales de la propia lucha, so pena de sucumbir en ella. Algo que hace eco al propio Maquiavelo, que en El Príncipe recuerda que éste, al conducirse frente a sus amigos y súbditos, debe comportarse de acuerdo a la “verdad real y no los desvaríos de la imaginación”. Gramsci también se refiere en estos textos, aunque más tangencialmente, al jacobinismo. Suele olvidarse que los jacobinos no eran los “guerreristas” de la revolución, lugar que correspondía a los girondinos (que, a la vez, se revelaron como “conservadores sociales”[22]). Sin embargo, el jacobinismo quedó históricamente identificado con el ala revolucionaria que se vio obligada a tomar medidas extremas en el momento más difícil de la revolución: “Los jefes lo repitieron sin cansarse: es un gobierno de guerra, y no se gobierna en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Para asegurar la victoria, no basta decretar grandes medidas, sino que hay que aplicarlas revolucionariamente, es decir, por una autoridad que obre con la rapidez y el poder irresistible ‘del rayo’ (definición del propio Robespierre, R.S.)” (Lefebvre, cit., p.117). Tales medidas ya forman parte del acervo revolucionario. Gramsci insistía en el carácter necesariamente violento de todo acto creador (ex novo) de una nueva sociedad, y reivindica ese aspecto de los jacobinos, a la vez que observa que la crítica a ellos (en su tiempo y también hoy) es en general conservadora[23]. Trotsky sostenía lo mismo al afirmar que se podía llegar a una sociedad emancipada sólo por intermedio del puente de los métodos revolucionarios, los métodos violentos (jacobinos): “La dictadura de hierro de los jacobinos había sido impuesta por la situación sumamente crítica de la Francia revolucionaria (…) Los ejércitos extranjeros habían entrado en territorio francés por cuatro lados a la vez (…) A esto hay que añadir los enemigos del interior, los innumerables defensores ocultos del viejo orden de cosas, prestos a ayudar al enemigo por todos los medios” (Comunismo y terrorismo, p. 56).
En todo caso, cabe la crítica a los jacobinos en tanto “bonapartistas revolucionarios”, ya que no solamente tomaron duras medidas de represión hacia la derecha sino también hacia la izquierda. Así, ejecutaron a dirigentes de los enragés como Jean Roux y tantos otros, sin entender que al hacer eso se cavaban su propia fosa. Desde ya que rechazamos esa violencia contra las masas revolucionarias en función de los limitados objetivos de una revolución burguesa: nuestra posición está vinculada al carácter de la dictadura revolucionaria que defendemos (dictadura del proletariado) como la dictadura más enérgica sobre la clase enemiga, pero que al mismo tiempo debe ser la más amplia democracia para la clase revolucionaria[24].
Así, maquiavelismo y jacobinismo son, dentro de determinados parámetros, necesidades inevitables en medio de la agudización de la revolución y la guerra civil, de las cuales ningún partido revolucionario puede prescindir, porque hacen a las características o leyes de la lógica de toda revolución.
Lo que sí es injustificable y contrario a los principios de autodeterminación de la clase obrera es que esos mismos métodos sean ejercidos contra los explotados y oprimidos. En esto la revolución proletaria se diferencia tajantemente de sus precedentes, especialmente la revolución burguesa. Ese límite no se puede franquear: no se puede acompañar, y menos acríticamente, el “sustituismo revolucionario” que campeó sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. El balance de las revoluciones ha demostrado que la liberación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos o no habrá emancipación posible. Como decía Rosa Luxemburgo, la revolución socialista es la primera en que las mayorías hacen la revolución en interés de esas mismas mayorías. O, según la definición de Lenin en el mismo sentido, la primera revolución realmente popular.
8.5 El balance de la Comuna y las reglas de excepción que plantea toda guerra civil
Si Marx y Lenin prefirieron centrar su atención en las enseñanzas positivas de la Comuna, Trotsky estaba preocupado por marcar las ingenuidades y limitaciones de la experiencia, que le costaron su existencia. La Comuna invirtió demasiado tiempo en llevar adelante una elección municipal a finales de marzo de 1871, en momentos en que estaba cercada y amenazada. Organizar una elección en semejantes condiciones es considerado por Trotsky una dispersión de esfuerzos inaceptable dadas las circunstancias. Trotsky también debate acerca de cuál era el verdadero órgano de representación de la Comuna, su organismo de poder. Y concluye que lo expresaba el Comité Central de las milicias populares encargadas de la defensa de la Comuna frente al asedio de los ejércitos francés y alemán (aunque ese comité, dirigido aparentemente por diletantes, nunca se terminara de asumir como tal).
Trotsky polemizó con Kautsky, que tenía una apreciación abstracta (y, en el fondo, reaccionaria) de la democracia revolucionaria, como si pudiese ponerse por encima de las determinaciones concretas de la lucha de clases y perdiendo de vista el contenido de clase y revolucionario que necesariamente tiene la dictadura proletaria. Contra Kautsky, Trotsky señala que cuando el proletariado se halla en una fortaleza sitiada debe jerarquizar las armas y poner todo al servicio de triunfar en la batalla, sin dar lugar a “romanticismos” que sólo pueden alejar a la clase obrera del triunfo.
Eso se suele pagar carísimo: decenas de miles de comuneros fueron fusilados inmediatamente después de la derrota, lección histórica que pretendió dar la burguesía francesa a la clase trabajadora no sólo de su país sino de toda Europa y el mundo.
Sin embargo, uno de los aspectos en los que se resiente la visión de Trotsky es en haber aceptado los términos del debate planteado por Kautsky. Es decir, discutió en términos de la abstracta contraposición entre “dictadura” y “democracia”, sin subrayar que la dictadura del proletariado es una democracia de nuevo tipo en relación con los explotados y oprimidos, más allá de las medidas de excepción que se viera obligada a tomar en medio de la guerra civil contra el enemigo de clase. En esta discusión se perdía de vista que la dictadura proletaria es a la vez una democracia socialista, so pena de la clase obrera sea desalojada del poder, como ocurrió a la postre en la ex URSS[25].
9) El partido como fuerza permanente organizada
La crisis mundial en curso y la extensión universal de un ciclo de rebeliones populares están creando mejores condiciones para la construcción de partidos revolucionarios internacionalmente. Aquí nos referiremos sólo a un aspecto del problema: aprender a hacer valer los intereses del partido como factor organizado permanente.
El partido no agrupa a los trabajadores por su condición de tales, sino solamente aquellos que han avanzado a la comprensión de que la solución a los problemas pasa por la revolución socialista: el partido agrupa a los revolucionarios y no a los trabajadores en tanto que miembros de la clase obrera (cuya abrumadora mayoría es de ideología burguesa, reformista y no revolucionaria). Quienes se agrupan bajo un mismo programa constituyen un partido. Pero si sus militantes no construyen el partido, no lo construye nadie: el partido es lo menos objetivo y espontáneo que hay respecto de las formas de la organización obrera. Todo lo contrario: requiere de un esfuerzo consciente y adicional, con leyes propias.
Un problema muy importante es el de la combinación de los intereses del movimiento en general y los del partido en particular a la hora de la intervención política. Un error habitual es sacrificar unos en el altar de los otros. En el caso de las tendencias más burocráticas (o las sectas), lo que se sacrifica son los intereses más generales de los trabajadores en función de los del propio aparato (ya Marx sostenía que los comunistas sólo se caracterizaban por ser los que, en cada caso, hacían valer los intereses generales del movimiento).
Pero es también una concepción falsa creer que los intereses del propio partido nunca valen, que sólo vale el interés supuestamente “general”, sacrificando ingenuamente los intereses del propio partido en aras de “los intereses comunes”. Así se hace imposible construir el partido, cuya mecánica de construcción es la menos “natural”. Precisamente por esto, hay que aprender a sostener ambos intereses: las condiciones generales de la lucha y la construcción del partido a partir de ellas.
Además, hay que saber evaluar qué interés es el que está en juego en cada caso. Nunca se puede correr detrás de toda lucha, de todo acontecimiento; no hay partido que lo pueda hacer, salvo que sea realmente de masas (y quizá ni aun en ese caso). Pero cuando se trata de organizaciones de propaganda, o incluso de vanguardia, hay que elegir. Hay que jerarquizar considerando a la vez el peso del hecho objetivo y también las posibilidades reales del partido de responder y construirse en esa experiencia.
Esto significa que no siempre la agenda partidaria se ordena alrededor de la agenda “objetiva” de la realidad. También hay que considerar la agenda de la propia organización a la hora de construirse, sus propias iniciativas. Por supuesto, esto tiene determinados parámetros. Una organización que fije su agenda exclusiva o esencialmente en función de sus propias necesidades e independientemente de la realidad no sería ya un partido sino una secta (y las hay a montones). Pero tampoco será un partido (esto es, nunca logrará serlo) si en cada caso, al lado de los intereses generales, no logra hacer valer también sus imperativos de construcción.
Como hemos dicho, esta construcción es lo menos “objetivo” que hay, y, sin embargo es lo más esencial a la hora de producirse los acontecimientos históricos. Explica Gramsci: “La observación más importante que se puede hacer a propósito de todo análisis concreto de la correlación de fuerzas es que estos análisis no pueden ni deben ser análisis en sí mismos (a menos que se escriba un capítulo de historia del pasado), sino que sólo adquieren significado si sirven para justificar una actividad práctica, una iniciativa de voluntad. Muestran cuáles son los puntos de menor resistencia donde puede aplicarse con mayor fruto la fuerza de la voluntad; sugieren las operaciones tácticas inmediatas; indican cómo se puede plantear mejor una campaña de agitación política, qué lenguaje entenderán mejor las multitudes, etc. El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y dispuesta desde hace tiempo, que se puede hacer avanzar cuando se considera que una situación es favorable (y sólo es favorable en la medida en que esta fuerza existe y está llena de ardor combativo); por esto, la tarea esencial es la de procurar sistemática y pacientemente formar, desarrollar, hacer cada vez más homogénea, más compacta y más consciente de sí misma esta fuerza [es decir, el partido]” (Gramsci, cit., pp. 116-7).
Cada vez se hace más evidente que se vienen tiempos de una lucha de clases incandescente, más dura y polarizada. Para ese escenario hemos concebido el presente folleto, que ponemos a disposición de la formación de las nuevas generaciones. Porque lo que está en el horizonte es la reaparición de la época de crisis, guerras y revoluciones, y una lenta pero sistemática acumulación de condiciones para el relanzamiento de la lucha por la revolución socialista en el siglo XXI.
Bibliografía
AA.VV.: Clausewitz en el pensamiento marxista. Pasado y Presente 75, México, 1979.
Anderson, Perry: Antinomias de Antonio Gramsci. Estado y revolución en Occidente. Fontamara, Barcelona, 1981. Clausewitz, Karl von: De la guerra. Varias ediciones. Gramsci, Antonio: La política y el Estado moderno, Planeta-Agostini, Barcelona, 1985.
Lefebvre, Georges: La revolución francesa y el imperio (1787-1815), Breviarios, FCE, México, 1986.
Lenin, Vladimir I.: El “izquierdismo”, enfermedad infantil del comunismo, Obras Completas, tomo 33, Cartago, Buenos Aires, 1971.
–¿Qué hacer?, ídem.
–La ciencia y el arte de la insurrección, ídem.
Luxemburgo, Rosa: Debate sobre la huelga de masas, Pasado y Presente 62, méxico, 1978.
Traverso, Enzo: A sangre y fuego, De la guerra civil europea 1914-1945. Prometeo, Buenos Aires, 2009.
Trotsky, León: Su moral y la nuestra, Yunque, Buenos Aires, 1973.
–Comunismo y terrorismo. Heresiarca, Buenos Aires, 1972.
–Escritos militares. S/e, Buenos Aires, 1973
-Sobre los sindicatos en la época del imperialismo. Pluma, Buenos Aires, 1975.
Wollenberg, Erich: El Ejército Rojo. Antídoto, Buenos Aires, 1991.
-
Sobre los problemas de organización más específicos, remitimos a “A cien años del Qué Hacer”, sobre todo la parte dedicada a las leyes de construcción de las organizaciones revolucionarias, en www.socialismo-o-barbarie.org. y revista Socialismo o Barbarie 23/24. ↑
-
La política, por definición, es un terreno de representación de intereses sociales, pero como esta representación no siempre habla en su propio nombre sino de manera disfrazada, Marx solía asemejar el terreno de la política a un teatro. ↑
-
Ejemplo típico al respecto es el movimiento de la Reforma en Europa, que fue funcional al desarrollo del capitalismo en su despliegue de una concepción de moral cristiana más adecuada al nuevo orden social que la de la Iglesia Católica. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el clásico de Max Weber, sigue siendo, aun en su matriz relativamente idealista, una de las más brillantes explicaciones del fenómeno. ↑
-
“Los propios deseos y las propias pasiones bajas e inmediatas son la causa del error, en la medida en que sustituyen el análisis objetivo e imparcial, y esto no como ‘medio’ consciente para estimular la acción sino como autoengaño. También en este caso la serpiente muerde al charlatán, o sea que el demagogo es la primera víctima de su demagogia” (Gramsci, cit., p. 110). ↑
-
Gramsci fue encarcelado por Mussolini desde 1928 hasta 1935. Como dijera su juez de instrucción del estado fascista, Gramsci era una cabeza a la que “no debía dejarse pensar por 20 años”. Cuando fue liberado, su estado de extrema enfermedad le permitió sobrevivir sólo seis meses. En esas penosas condiciones, fue capaz sin embargo de elaborar una obra de gran riqueza política conocida como los Cuadernos de la cárcel. ↑
-
Ver al respecto nuestro trabajo Las huellas de la historia, en http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=6725 ↑
-
Un ejemplo actual es cómo el trotskismo francés en general creyó ver en la Unión Europea la realización, aun parcial, de la “unificación europea” y no lo que realmente es: un proyecto de las burguesías del Viejo Continente para mejor encarar la competencia en el contexto de la mundialización capitalista. Un esquema que se ha transformado en una camisa de fuerza que explota y oprime a las clases trabajadoras y las naciones más atrasadas de Europa. ↑
-
Respecto de esta discusión, que debe ser abordada sin perder determinados parámetros y con una perspectiva histórica de conjunto, ver nuestro trabajo “Las perspectivas del capitalismo a comienzos del siglo XXI”, en revista Socialismo o Barbarie 26. ↑
-
Éste fue el caso de las conquistas obtenidas en los procesos socialistas o anticapitalistas del siglo XX, por más deformados o distorsionados que hayan quedado por la imposición de la burocracia. Pero más aún el de las masas laboriosas en Europa Occidental, beneficiadas por grandes concesiones como subproducto del terror de los capitalistas a la revolución social proveniente del Este europeo. La ausencia de ese temor tras la caída del Muro de Berlín explica la regresión que ha significado el capitalismo neoliberal en la materia. ↑
-
Al respecto, recomendamos leer los artículos de Luxemburgo “¿Desgaste o lucha?” y “La teoría y la praxis”, altamente educativos acerca del criterio que queremos afirmar aquí. Lenin reivindicó que Rosa había sido un “águila” que supo ver antes que nadie en qué ciénaga había caído la socialdemocracia alemana desde el inicio mismo del siglo XX. Trotsky reivindicará a ella y a Karl Liebknecht en un sentido similar. En su juventud, Trotsky compartió con Rosa un pensamiento “débil” respecto de la cuestión del partido y una apreciación equivocada respecto de la batalla de Lenin en el seno de la socialdemocracia rusa, pero también una misma concepción de revolución permanente con centro en la clase obrera. ↑
-
Karl Korsch tiene obras de importancia como La concepción materialista de la historia o Marxismo y filosofía, de gran valor metodológico. Políticamente, revistó primero en cierto ultraizquierdismo (al igual que el Lukács de Historia y conciencia de clase, otra gran obra de filosofía marxista). También son de valor ciertos trabajos acerca de la socialización de la producción y, posteriormente, sobre las experiencias comunales de la revolución española. Sin embargo, su evolución fue hacia posiciones cada vez más antileninistas y, por añadidura, “antitrotskistas” (militó durante los años 30 en el “marxismo consejista”, no sin pasar antes por un stalinismo acendrado), y en sus últimos años evolucionó hacia posiciones casi antimarxistas. ↑
-
Cuando la Wehrmacht quedó a la defensiva, el que pasó de una táctica de posiciones a la de maniobras fue el propio Ejército Rojo, que estrechó el cerco sobre la parte de la ciudad ocupada por los nazis y los aplastó (la sexta división de Von Paulus fue liquidada y el ejército alemán perdió 600.000 soldados). Y enseguida pasó a una impresionante posición ofensiva de maniobras que encadenó un triunfo tras otro: Kursk, Bragation, la Batalla de Berlín, aunque tuvo casos “defensivos”, como el rechazo a la última ofensiva nazi en el Frente Oriental (la fracasada operación Citadel). ↑
-
Acerca de algunos aspectos del carácter de la II Guerra Mundial y, sobre todo, del Frente Oriental y su relación con la evolución más de conjunto de la ex URSS, estamos preparando un trabajo que esperamos publicar próximamente, referido a los problemas generales de las relaciones entre guerra, política y lucha de clases en la primera mitad del siglo pasado. ↑
-
Ver al respecto nuestras notas acerca del funcionamiento del partido de vanguardia. Si bien defendemos decididamente el criterio de libertad de tendencias socialistas, no por eso tenemos ninguna ingenuidad acerca de que el terreno de esa misma libertad es de lucha implacable, donde cada organización persigue sus propios intereses, y que está caracterizada por una lógica de exclusión de las tendencias que se muestran más débiles. De ahí la forma aguda que muchas veces reviste esta pelea: una verdadera “guerra de guerrillas” como la había caracterizado en su momento el menchevique de izquierda Martov. ↑
-
Esto también ha sido característico de sectores del trotskismo cuando está al frente de algún sindicato o conflicto. Es el caso del trotskismo brasileño, que dirige multitud de sindicatos que las más de las veces parecen cáscaras vacías. ↑
-
Entre muchos otros, en sus Memorias, Albert Speer, ministro de industria militar en los últimos años del gobierno de Hitler, destaca lo propio una y otra vez. ↑
-
Trotsky decía que la guerra, y, sobre todo, la guerra civil (donde quedan suspendidos los lazos morales entre las clases), como su forma más cruenta, debía ser peleada ajustándose a sus propias leyes so pena de sucumbir, como veremos luego. En todo caso, señalaba que la guerra es lo más antihumano que hay, independientemente de que hay guerras justas e injustas. Las que se originan en las necesidades e intereses de los explotados y oprimidos son guerras justas, inevitables si que quiere acabar con la explotación del hombre por el hombre; de ahí que el socialismo revolucionario no predique el pacifismo abstracto. ↑
-
Al respecto se puede ver su conocido folleto Huelga de masas, sindicatos y partido, que se puede poner en interesante diálogo con el texto de Trotsky Clase, partido y dirección. Si Rosa enfatizaba el valor creativo de la acción de masas contra el conservadurismo de la socialdemocracia, Trotsky destacaba cómo en la guerra civil las masas explotadas españolas lo habían dado todo, y la responsabilidad recaía enteramente en la traición de la dirección. ↑
-
Ambos protagonizaron una gesta heroica, aunque Rosa tuvo más agudeza al percibir que las condiciones no daban, mientras que Liebknecht se dejaba llevar por los acontecimientos. Ambos fueron asesinados promediando enero de 1919 por el gobierno de la socialdemocracia, cuando Luxemburgo se negó a abandonar Berlín para no dejar a su suerte a los trabajadores derrotados. ↑
-
El filósofo positivista estadounidense Dewey, que fue juez en el proceso que organizó Trotsky para defenderse de las acusaciones de los juicios de Moscú, señalaba, con un argumento puramente formal, que en el texto de Trotsky estaba la contradicción que ponía como un fin un elemento que, en definitiva, era un medio: la lucha de clases. No entendió que Trotsky hablaba de otra cosa: del carácter de la lucha de clases como criterio supremo a la hora de analizar la correspondencia entre fines y medios en la revolución social. ↑
-
Sobre el jacobinismo, recordemos que fue el punto más extremo de la Revolución Francesa, y correspondió a algo universal de toda verdadera revolución, burguesa o proletaria: la necesidad de aplicar métodos de excepción en duras condiciones. Sin embargo, en el caso de los jacobinos, no dejaron de ser medidas extremas pero de la revolución burguesa, y, por lo tanto, por su propia naturaleza, con un fuerte contenido de sustituismo social, razón por la cual fueron criticados por Marx (quien, como señalara el marxista estadounidense Hal Draper, reivindicaba a otras corrientes de la revolución). También recordamos el clásico trabajo del anarquista trotskizante francés Daniel Guerin, La lucha de clases en el apogeo de la revolución francesa, donde señala que los jacobinos no solamente pegaron hacia la derecha sino también hacia la izquierda, a los enragés que reclamaban por la carestía de la vida y la falta de concesiones hacia las masas laboriosas. ↑
-
Como análisis histórico sumamente agudo y resumido de los avatares del poder jacobino en particular y de la revolución francesa en general y a tono ilustrativo de lo que venimos señalando, recomendamos La revolución francesa y el imperio (1787-1815), Georges Lefebvre, FCE, México, 1986. ↑
-
De entre muchas de estas críticas conservadoras podemos citar las del ex militante comunista y crítico liberal de las revoluciones francesa y rusa, François Furet, por no citar la de una de sus inspiradoras, la en el fondo también liberal Hannah Arendt. ↑
-
Un tema polémico a este respecto, que aflora en la crítica de Victor Serge a Trotsky, es el de la represión al levantamiento de Kronstadt en 1921. Ya hemos señalado en otra parte que la justificación para su represión, votada por unanimidad en el Congreso del Partido Bolchevique por todas sus tendencias, se comprendió siempre como un caso de extrema necesidad, de salvación de la revolución, una desgracia inevitable y no como una ley o virtud. Por otra parte, esos marineros de 1921 ya no eran los de 1917 (tenían mayor composición campesina), y lamentablemente fueron instrumentalizados por la contrarrevolución. ↑
-
Corrigiendo una aseveración equivocada que hicimos años atrás, en El renegado Kautsky Lenin era mucho más cuidadoso que Trotsky al abordar este debate, y se refería explícitamente a la contraposición entre democracia burguesa y democracia proletaria. Es decir, evitaba la mecánica oposición entre “dictadura y democracia” que había planteado Kautsky como fondo del debate. ↑
Por Roberto Sáenz, Noviembre 2013